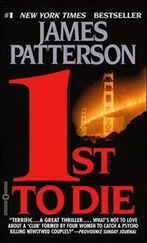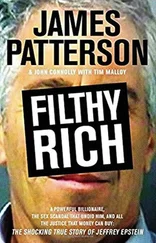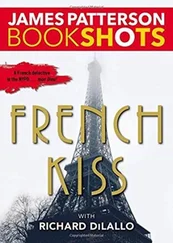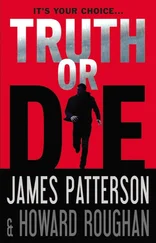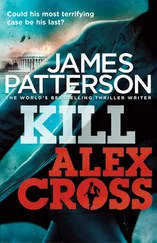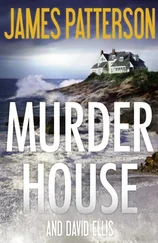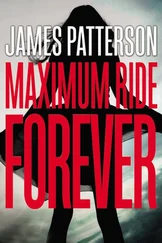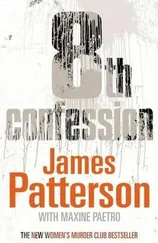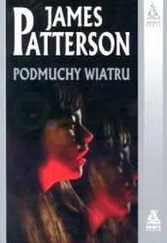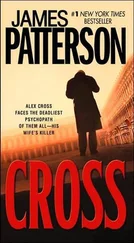– ¿Estás seguro de que podemos fiarnos de la gente de aquí? -le pregunté a Susan mientras absorbíamos algunos rayos de sol.
– Te comportas como si fueran unos patosos ineptos -dijo ella.
Me refería a la gendarmerie, la policía de Saint-Martin, que se encargaba de la custodia de Nora hasta que terminara el papeleo para su extradición a Nueva York.
– A lo mejor es cosa mía -dije-, pero resulta difícil tener fe en unos policías que visten pantalón corto. Y ni siquiera son unos pantalones normales. ¿Les has echado un vistazo? Eran tan ceñidos que podría adivinar la religión de cada uno.
Susan me miró con una expresión de incredulidad que ya había visto muchas otras veces.
– Cállate y tómate tu bebida, John.
Tenía razón. Como siempre. Nuestro trabajo allí había terminado. Nora se encontraba bajo custodia y el caso estaba cerrado. Incluso habíamos llamado a casa a John júnior y a Max para ver qué tal les iba con sus abuelos, los padres de Susan, que todavía me tenían aprecio, a pesar de todo.
Aunque fuese sólo un rato, Susan y yo nos merecíamos un descanso. El uno junto al otro, sentados en las confortables tumbonas de aquel complejo turístico increíblemente lujoso, mientras contemplábamos cómo la puesta de sol se recortaba contra un cielo de un precioso color anaranjado. Diablos, hasta nos habíamos dado un baño juntos. Extendí el brazo con la que sujetaba mi mai-tai.
– A la salud de la enfermera Emily Barrows.
Susan brindó con su piña colada. Me recosté en la tumbona y solté un profundo suspiro. Me sentía satisfecho y aliviado a partes iguales. Pero también sentía una punzada de algo más, algo que no podía especificar pero que me resultaba incómodo… Llamémoslo culpabilidad.
Miré a Susan, que estaba increíblemente hermosa y serena. Le había hecho mucho daño y me sentía fatal por ello. Se merecía algo mejor. Le cogí la mano y se la apreté con suavidad.
– Lo siento muchísimo.
Ella me devolvió el apretón.
– Lo sé -dijo en voz baja.
Y eso fue todo. Un final feliz como nunca lo haya habido. Con un mai-tai en una mano y la primera mujer a la que realmente había amado en la otra. Y Nora Sinclair a punto de cumplir cadena perpetua por los asesinatos que había cometido.
Por supuesto, debería haber tenido más datos.
El viernes siguiente, me encontraba en el despacho de Susan, en Nueva York, adonde me había convocado. Acababa de hablar por teléfono con Frank Walsh.
– O’Hara, ni siquiera sé cómo decirte esto.
– Directamente, supongo. Me lo he buscado, ¿no es así?
– No es eso, John. Es que… han desestimado el caso contra Nora Sinclair.
La noticia fue como un puñetazo en la nariz. Seco, doloroso e inesperado. Me llevó varios segundos poder construir una frase.
– ¿Qué significa que han desestimado el caso?
Susan me miraba sin pestañear desde el otro lado de la mesa. La decepción se reflejaba en sus ojos, pero sabía controlar su enfado.
No como yo, que me puse a caminar arriba y abajo mientras profería todas las amenazas que pasaban por mi cabeza, empezando por ir al New York Times.
– Siéntate, John -dijo.
No podía sentarme.
– No lo entiendo. ¿Cómo han podido? Aquella mujer ha matado a sangre fría.
– Sé lo que ha hecho. Es una serpiente despreciable, una psicópata.
– Entonces, ¿por qué la dejamos marchar?
– Es complicado.
– ¿Complicado? Y una mierda. Es inaceptable.
– No diré que no -afirmó Susan con un tono comedido-. Y si gritar y desahogarte va a hacer que te sientas mejor, adelante. Pero cuando termines, nada habrá cambiado. La decisión se ha tomado desde arriba.
Odiaba que Susan tuviera razón. Como la vez que me dijo que estaba demasiado ocupado conmigo mismo para salvar nuestro matrimonio. Sabía dar en el blanco.
Me senté y respiré hondo.
– De acuerdo, ¿por qué?
– En el fondo, ya sabías que pasaría esto.
Otra vez tenía razón. Era consciente de que los cargos presentados contra Nora podían representar un serio problema para «los muchachos», cosa que me contrariaba pero al mismo tiempo me hacía gracia. Mi comportamiento saldría a la luz durante el juicio y a los altos mandos del departamento no les debía de complacer demasiado la perspectiva de verse humillados. Con todo, hubieran pasado por el aro, de haber sido aquél el único problema.
Comprendí que había más, mucho más. Diablos, me había involucrado en aquel asunto mientras trabajaba en secreto como el Turista. El maletín, formaba parte de ello. La lista de nombres y cuentas que contenía, también.
Mis escarceos con la acusada no eran nada en comparación con una cuestión más delicada y potencialmente más embarazosa. Si se llegaba a hacer pública algún día, claro.
Frank Walsh había hecho alusión a ello durante mi vista disciplinaria: el control del dinero con el que se trafica dentro y fuera del país. Evidentemente, dicho control no se ejercía mediante inspecciones voluntarias en el banco local. Si se llevaba a cabo era con acuerdos privados entre los cuerpos de seguridad nacional, el departamento y varios bancos internacionales. ¿El motivo? Si había algo más peligroso que un grupo terrorista, era un grupo terrorista con un sólido apoyo financiero. En principio, suponía que la lógica era simple: si se detiene su dinero, se los detiene a ellos. Y aún mejor es encontrar su dinero… para encontrarlos a ellos.
La única norma era que no había ninguna. Lo que equivale a decir qué gran parte de todo aquello era, en una palabra, ilegal. Nadie podía considerarse a salvo o por encima de recriminaciones. Desde los casinos a las organizaciones benéficas y desde las grandes compañías a los pequeños comerciantes. Ningún lugar ni nadie en el mundo. Los hacíamos pedazos a todos. Si se movía dinero, nosotros vigilábamos. Y si el dinero se movía en aparente secretismo, vigilábamos de cerca. De repente, las cuentas privadas estaban en el punto de mira. Y aquí entraban Connor Brown y Nora Sinclair.
– Así que se trata de eso, ¿no? -dije a Susan.
– ¿Qué más puedo decirte? Nora representa para ellos la opción menos mala. -Sonrió con complicidad-. Quiero decir, ¿qué es la muerte de un puñado de tipos ricos comparado con salvar el mundo, la democracia o lo que sea? La van a dejar libre, O’Hara. Por lo que sé, tal vez ya lo hayan hecho.
Nora condujo el Mercedes a toda prisa por la parte baja de Manhattan, hasta que se aseguró de que nadie la seguía. Ni la prensa, ni la policía. Nadie. Luego aceleró por la decrépita montaña rusa conocida como la autopista de West Side y puso rumbo al norte, camino de Westchester. Necesitaba pasar un tiempo a solas.
Enseguida se sintió a sus anchas, conduciendo el descapotable a más de ciento cuarenta. Dios, estaba libre, y la sensación era fantástica. Era lo mejor que le había ocurrido. Se quedaría unos días en la casa de Connor, luego vendería los muebles y, después, planearía su próximo movimiento.
Le hacía gracia pensar que tal vez le hubiera llegado el momento de sentar la cabeza: casarse de verdad con alguien y tener uno o dos niños. La idea le hizo reír, pero no la descartaba. Cosas más extrañas le habían pasado… como, por ejemplo, salir de la cárcel.
Antes de que se diera cuenta, el Mercedes se había detenido frente a la casa de Connor; la escena del crimen, ni más ni menos. Qué sensación tan extraña y deliciosa: era completamente libre, había escapado a las acusaciones de asesinato. Y, de hecho, sus pocos días en la prisión, en la famosa isla Riker junto al aeropuerto de LaGuardia, lo hacían todo aún más especial. Realmente extraordinario.
Читать дальше