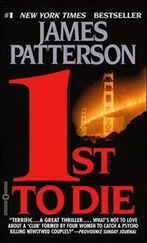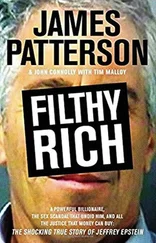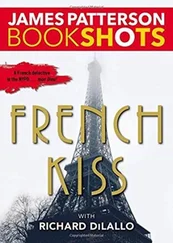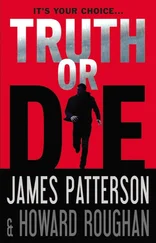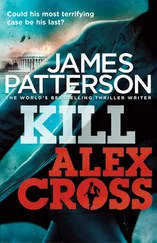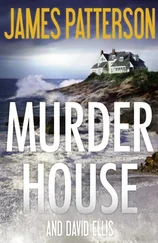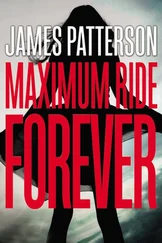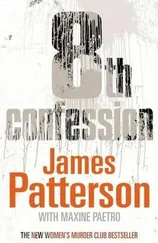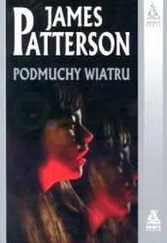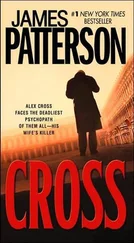– ¿Qué estaba diciendo…? -preguntó él, forzando la voz para que sonara calmada. Cuando aún no había terminado de formular la pregunta, comenzó a tambalearse en su silla. Parecía un disco rayado-: Deberíamos hablar de… hablar de… la luna de miel.
Se agarró el estómago, jadeando de dolor, y miró indefenso a los ojos de Nora. Esta se puso en pie y fue hasta el fregadero, donde llenó un vaso de agua. Vuelta de espaldas, vació rápidamente un polvo en su interior: una considerable sobredosis de prostigmina o, como le gustaba llamarlo a su primer marido, Tom el cardiólogo… «el destructor». Combinada con el fosfato de cloroquinina que Nora había puesto en la tortilla, aceleraría el colapso respiratorio y, al fin, el paro cardíaco mientras su sistema lo iba absorbiendo por completo.
– Toma, bebe esto -dijo a Jeffrey mientras le ofrecía el vaso.
Él tosió y carraspeó.
– ¿Qué… qué es esto? -preguntó, incapaz de enfocar bien aquel brebaje efervescente.
– Tú bébetelo -dijo Nora-. Esto se encargará de todo. Plop, plop, ssh, ssh…
Quería obtener respuestas, necesitaba conectar los cables correctos, dotar de sentido a las piezas del rompecabezas. De repente, se había convertido en un asunto personal para O’Hara… o el Turista.
El misterioso archivo que había recuperado a la salida de la estación Grand Central.
La lista de nombres, direcciones, cuentas bancarias y capitales.
Un repartidor de pizzas que había intentado matarlo.
Pero ¿quién estaba detrás de todo aquello? ¿El primer vendedor, el chantajista?
¿Su propia gente?
¿Qué querían? ¿Sabían que había copiado el archivo? ¿Lo sospechaban siquiera? ¿O simplemente se guardaban las espaldas por si acaso?
«No confían en mí y yo no confío en ellos. No es algo muy agradable. Pero así funciona el mundo hoy en día.»
En cualquier caso, dedicaba sus ratos libres -después de pasar su gran día con los chicos en el estadio de los Yankees- a trabajar con los nombres del archivo, intentando recomponer las piezas. Sin embargo, tenía que admitir que no era un genio en este tipo de cosas.
A pesar de todo, había llegado hasta aquí. Todos los individuos que aparecían en el archivo guardaban su dinero ilegalmente en paraísos fiscales. Más de un billón de dólares. Se había puesto en contacto con algunos bancos de la lista, pero seguramente ése no era el camino. Había llamado a casa de algunos de los tipos mencionados en ella, pero ése también era un mal sistema: ¿qué esperaba que admitieran?
Era domingo por la noche y estaba leyendo la sección de moda del New York Times. No por interés, sino por otros motivos. Por Nora Sinclair. Buscando temas de los que poder hablar con ella.
¡Y ahí estaba! ¡Sí! ¡Bingo!
Tres, cuatro, cinco, nueve, once nombres de «la lista», todos ellos en la misma fiesta para peces gordos que se celebraba en el Waldorf Astoria.
Y por fin lo comprendió. El chantaje, todo el embrollo, el pánico creado… incluso el hecho de que le hubieran llamado a él para asegurarse de que todo iba bien. Y luego, la razón de que alguien lo quisiera muerto, sólo porque tal vez sabía algo. Lo que, tal como iban las cosas, definitivamente era cierto. O'Hara sabía mucho más de lo que hubiera deseado. Sobre los dos casos en los que trabajaba en secreto.
«Vamos, vamos. Muévete, O’Hara.»
Susan quería un arresto, y eso significaba que debía darme prisa y que, en principio, no pasaba nada si me saltaba unas cuantas reglas. Al menos, así lo interpreté yo. Por supuesto, a veces oigo sólo lo que quiero oír.
Mientras estaba sentado en una silla frente a Steven Keppler, no pude evitar darme cuenta de unas cuantas cosas. La primera de ellas, que el abogado llevaba un peinado realmente horrible. Demasiada superficie a cubrir para tan poco pelo. En segundo lugar, que el tipo que se ocupaba de los impuestos de Nora estaba nervioso.
Claro que mucha gente se ponía nerviosa cuando se encontraba frente a un agente del FBI, y la mayoría sin razón alguna.
Prescindí de la cháchara superflua y saqué una fotografía de mi chaqueta. Era la impresión de una de las imágenes digitales que había sacado el primer día en Westchester.
– ¿Reconoce a esta mujer? -pregunté, sosteniéndola frente a él.
Se inclinó sobre su mesa y respondió con rapidez.
– No, creo que no.
Extendí el brazo para que pudiera verla mejor.
– Mírela un poco más de cerca, por favor.
Cogió la fotografía y, con una habilidad digna de un actor de serie B, hizo como si la estudiara: frunció el ceño, entornó los ojos largo rato y, finalmente, se encogió de hombros de forma exagerada y sacudió la cabeza.
– No, no me resulta familiar -dijo-. Pero es una mujer hermosa.
Steven Keppler me devolvió la fotografía y me rasqué la barbilla.
– Es muy extraño-dije.
– ¿El qué?
– Que esta hermosa mujer tuviera en el coche su tarjeta de visita sin conocerle.
Se agitó incómodo en su silla.
– A lo mejor se la dio alguien -dijo.
– Sí, supongo que sí. Pero eso no explicaría por qué me dijo esa mujer que le conocía.
Keppler se llevó una mano a la corbata, al tiempo que se arreglaba los pelos de la calva con la otra. Su nerviosismo alcanzaba niveles desmedidos.
– Déjeme echar otro vistazo a la foto. ¿Puedo?
Se la tendí y observé, con la certeza de que estaba a punto de asistir a otra muestra de pésima actuación. En efecto:
– ¡Ah, espere un minuto! Creo que ya sé quién es. -Golpeó la fotografía varias veces con el dedo índice-. ¿Simpson, Singleton…?
– Sinclair -dije.
– Eso es, Olivia Sinclair.
– En realidad se llama Nora.
Sacudió la cabeza.
– No, estoy casi seguro de que se llama Olivia.
Y lo decía un tipo que hacía un minuto aseguraba que no la conocía de nada.
– ¿Debo suponer que es una clienta? -pregunté-. Acaba de decir que es una mujer hermosa; me sorprende que no se acordara de ella.
– Hice algún trabajo para ella, sí.
– ¿Qué clase de trabajo?
– Agente O’Hara, ya sabe que no puedo hablar de eso.
– Claro que puede.
– Ya sabe lo que quiero decir.
– ¿Lo sé? Lo único que sé es que ha afirmado que no reconocía a una de sus clientes, que resulta ser el objeto de mi investigación. En otras palabras, ha mentido a un agente federal.
– ¿Tengo que recordarle que está hablando con un abogado?
– ¿Tengo que recordarle que puedo volver dentro de una hora con una orden de registro para poner su oficina patas arriba?
Me quedé mirando a Keppler, a la espera de que dejara de responder y se doblegara. En lugar de eso, el tipo demostró tener agallas. De hecho, tomó la ofensiva.
– Es posible que sus absurdas amenazas funcionen en alguna parte -dijo levantando la barbilla-, pero yo protejo la privacidad de mis clientes. Y ahora, márchese.
Me levanté de mi silla.
– Tiene usted razón -dije suspirando hondo-. Tiene derecho a mantener el secreto profesional y yo no me puedo inmiscuir en eso. Le pido disculpas. -Busqué dentro de mi chaqueta-. Mire, aquí tiene mi tarjeta. Si cambia de idea, o si quiere solicitar protección policial, llame a mi despacho.
Su expresión se volvió sombría.
– ¿Protección policial? ¿Me está diciendo que esta mujer es peligrosa? ¿Olivia Sinclair? ¿Por qué la están investigando?
– Me temo que no puedo decírselo, señor Keppler. Pero, oiga, estoy seguro de que, si ella le ha confiado sus negocios, debe de estar convencida de que usted nunca diría una palabra sobre sus actividades.
Su voz subió una octava.
Читать дальше