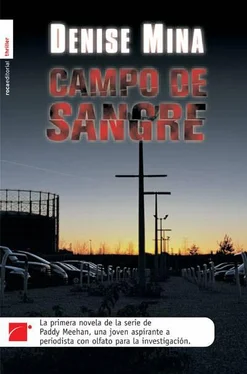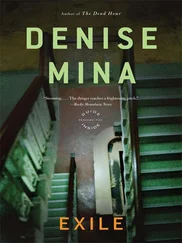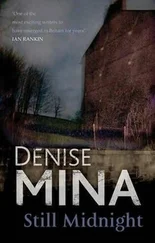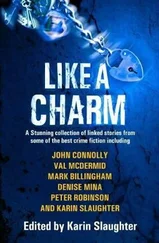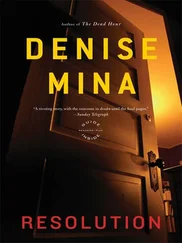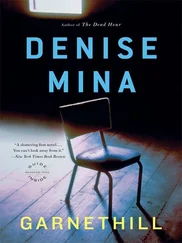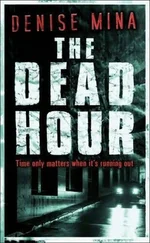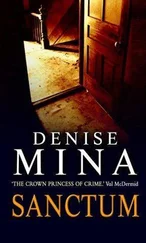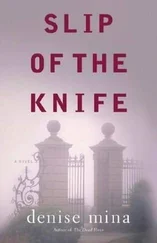Denise Mina - Campo De Sangre
Здесь есть возможность читать онлайн «Denise Mina - Campo De Sangre» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Campo De Sangre
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Campo De Sangre: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Campo De Sangre»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Campo De Sangre — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Campo De Sangre», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Sean salió de la cocina sin ninguna prisa, masticando una rebanada de pan doblada por la mitad. Cuando vio que era ella, se puso rígido.
Paddy lo saludó con la mano.
– Hola -dijo a media voz.
Se puso delante de su madre y cerró la puerta hasta la mitad, luego ocupó el espacio restante con su cuerpo. La señora Ogilvy reclamó su atención con un resoplido, detrás de él.
– Vuelve a entrar, mamá -le dijo él.
Mimi susurró algo que Paddy no pudo oír y retrocedió. Detrás de él, se oyó un portazo.
– Así, ¿ya no soy la chica favorita de los Ogilvy?
– Vete a casa, Paddy. -Jamás le había hablado con tanta frialdad, y eso la desconcertó.
– Yo no lo hice, Sean. -Hablaba rápido porque temía que le cerrara la puerta en la cara-. Cuando vi la foto de Callum, se lo confié a una chica del trabajo, y ella contó la historia. Yo sólo se lo conté porque estaba alterada.
Sean miraba más allá de ella.
Paddy sintió que su temor crecía.
– Te lo juro, Seanie, te prometo que eso es lo que ocurrió…
– Mi madre está destrozada. Lo he leído en el trabajo. Estaba almorzando y alguien me lo ha enseñado, ¿no te parece agradable?
– ¿Tú leíste el periódico? -Se quedó sorprendida porque él no admitía nunca leer el Daily News. Era un punto de orgullo que tenía porque era más un periódico serio que un tabloide.
– Lo ha comprado alguien -explicó.
– Sean, ¿crees que yo haría algo así? -Estaba usando demasiado su nombre, con voz aguda y vibrante. Sabía que tenía la cara contraída contra su propia voluntad, y la boca tensa de miedo.
– Ya no sé lo que serías capaz de hacer. Yo veo el artículo en el periódico; es tu periódico, ¿qué se supone que tengo que pensar?
– Pero, si lo hubiera escrito yo, ¿diría que éramos católicos? ¿Lo mencionaría?
Sean estuvo a punto de sonreír.
– ¿Qué estás diciendo? ¿Que me traicionarías a mí y a mi familia, pero que no dirías nada malo de la Iglesia?
Paddy ya no podía seguir suplicando.
– Bueno, pues, a la mierda si no me crees.
Oyó a la señora Ogilvy chasquear la lengua ante su expresión soez. La vieja bruja no se había movido de la entrada. Sean retrocedió y le cerró la puerta en la cara.
Paddy se quedó inmóvil; esperó tres minutos. Al final, él volvió a abrir.
– Vete -dijo en voz baja, y volvió a cerrar la puerta.
III
Paddy anduvo los tres kilómetros hasta su casa bajo la lluvia, con una creciente sensación de rechazo a cada paso, convencida de que en su casa le esperaba algo malo. Pensó en la protesta de siete años de Meehan en confinamiento solitario, en los hombres y mujeres que sufrían en las cárceles políticas de Moscú y Berlín Este, y supo que otros se enfrentaban a situaciones mucho peores que la suya, aunque esa noche no le servía de mucho consuelo. Estaba convencida de que no creerían en su inocencia. Tendrían que castigarla y necesitarían que otros supieran que lo habían hecho. Sus padres raramente tenían motivos para castigar a sus hijos; tan sólo lo hacían cuando se veían obligados, normalmente por las intransigentes opiniones de sus amigos, pero cuando lo hacían era de una manera viciosa y malvada que descubría aspectos de su personalidad en los que a ella no le gustaba pensar.
Respiró hondo y metió la llave en el cerrojo. El sonido de la puerta al rozar el protector de la moqueta era el único ruido de la casa, y el silencio imponente resonó en sus oídos. Quería saludar, pero temía que sonara despreocupado. Al colgar el abrigo en el armario del recibidor, se dio cuenta de que faltaban muchos abrigos. Se descalzó y se puso las zapatillas, esperando todo el tiempo oír algún saludo o expresión de algún tipo.
Eran las ocho de la noche, pero el salón estaba inquietantemente ordenado, sin tazas de té vacías, ni periódicos doblados en los apoyabrazos de las butacas. Paddy se detuvo a la puerta de la cocina. Trisha estaba atareada en el fregadero y daba la espalda a la estancia. La cara de Trisha se reflejaba en la ventana, su cuello estaba tenso, y su mandíbula, apretada. No levantó la vista.
– Hola, mamá. -Podía ver su propio reflejo, su cara nerviosa, reflejada sobre el hombro izquierdo de Trisha.
Trisha se incorporó rígidamente y mantuvo la mirada hacia abajo. Se movió hacia los fogones, sacó un cuenco caliente del horno y, descuidadamente, lo llenó con sopa de zanahorias de una olla. Lo puso encima de la mesa de la cocina, y le hizo un gesto a Paddy con el dedo antes de volver a los fogones. Paddy se sentó y se puso a comer.
– Está buenísima, mamá -dijo como lo había dicho cada hora de cenar desde que tenía doce años.
Sin mediar palabra, Trisha se agachó y abrió el horno, sacó un plato de una pila de cinco y lo llenó con patatas hervidas de una olla, una ración de garbanzos y estofado de cordero. Dejó el plato encima de la mesa. Las patatas se habían cocido demasiado y estaban secas y agrietadas, amarillas por dentro y blancas y arenosas por fuera.
Paddy puso la cuchara con cuidado en el cuenco de sopa.
– No he sido yo, mamá.
Trisha tomó un vaso del escurreplatos, abrió el grifo y tocó el agua para comprobar la temperatura.
Paddy se echó a llorar.
– Por favor, mamá, no me ignores, ¡por favor!
Trisha llenó el vaso y le echó una gota de naranjada concentrada, la justa para enturbiar un poco el agua. Puso el vaso encima de la mesa.
– Mamá, vi la foto de Callum Ogilvy en el trabajo y se lo conté a una chica y ella dijo que debía escribir la noticia, y yo le dije que no. -Paddy tenía la nariz tapada y le caían lágrimas aceitosas en la densa sopa anaranjada, duraban un minuto sobre la superficie y luego se dispersaban. Se esforzó por recuperar el aliento-. Luego, esta mañana, cuando iba al trabajo, he visto la noticia en el periódico. No fui yo, mamá, te juro que no fui yo.
Trisha se levantó y miró al suelo, tan furiosa que estuvo a punto de romper una costumbre de toda la vida y preguntarle por qué. Se volvió y salió de la cocina. Paddy la oyó en la entrada, abriendo el armario de los abrigos, haciendo tintinear los colgadores de metal. Trisha se quitó las zapatillas una a una, se puso algún calzado de calle y luego desapareció, tras cerrar de un portazo.
Paddy se terminó la sopa. A Marty, lo estuvieron ignorando una vez, cuando rompió con Martine Holland, una novia muy querida. Paddy llegó un día a casa y se encontró a la chica llorando en el salón, a Trisha que la escuchaba, y a Con yendo de un lado a otro con tazas de té y trocitos de tostada. No supo nunca exactamente lo que Marty había hecho, pero la familia se reunió varias veces para hablar de él cuando salía de la casa. Le había hecho algo terrible a la muchacha. Era su responsabilidad, como familia, enseñarle a diferenciar el bien del mal, devolverlo con amor y paciencia al buen camino. Lo ignorarían, se comportarían como si no estuviera, y lo harían durante tres días enteros. Paddy recordaba estar sentada a la mesa de la cocina aquella noche cuando Marty llegó a casa. Todos se quedaron en silencio. Él se puso a hacerse un bocadillo, dejó el cuchillo y salió de la cocina, dejando el pan medio untado de mantequilla en el plato. Cuando Trisha les dio permiso para volver a hablar con él, Paddy lo vio lloroso de alivio. No volvió a salir con Martine y hasta al cabo de un año no volvió a quedar con otras chicas. Ahora ya no las llevaba nunca a casa y no volvió a recuperar nunca su lugar en la familia. Lo que más recordaba Paddy de aquel vacío era la agradable mojigatería de formar parte de los censores.
Paddy se tomó el estofado y las patatas. Luego, tomó un poco de helado y volvió a coger más, aunque se sentía ya muy llena. Se sentó un rato frente al televisor hasta que llegó Gerald a las ocho y media. Saludó al entrar, pero bajó la voz al ver la cabeza de Paddy que asomaba por encima de la mejor butaca. Se quitó el abrigo en silencio. Ella se dirigió a él nada más lo vio entrar al salón, camino de la cocina.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Campo De Sangre»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Campo De Sangre» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Campo De Sangre» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.