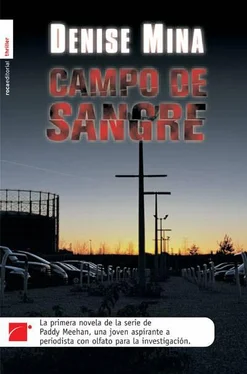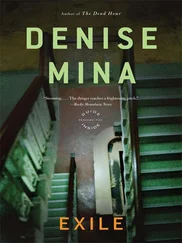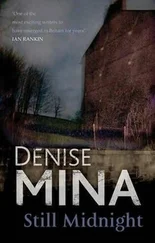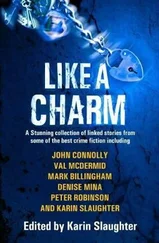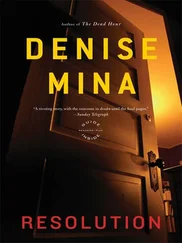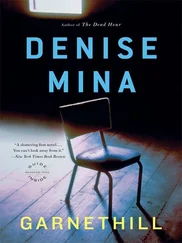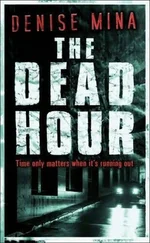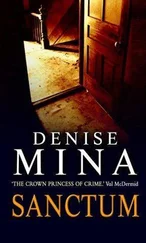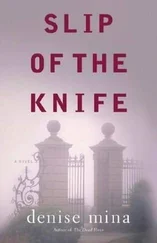Denise Mina - Campo De Sangre
Здесь есть возможность читать онлайн «Denise Mina - Campo De Sangre» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Campo De Sangre
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Campo De Sangre: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Campo De Sangre»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Campo De Sangre — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Campo De Sangre», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
El andén del tren del piso de abajo estaba abarrotado. Paddy se incorporó al grupo de la gente procedente de barrios periféricos que aguardaba en las escaleras. De pie, bajo la triste luz subterránea, con la cadera apoyada en la barandilla húmeda, trató de no pensar en la reacción de su madre o la de Sean cuando llegara a casa. A su alrededor, todos leían periódicos con titulares sobre los chicos del pequeño Brian. Pensó que tenía que ser especialmente difícil ser un chaval con problemas, y no tener a nadie más que defenderte que la madre de Callum Ogilvy.
Paddy no recordaba su nombre, pero se acordaba bien de ella. Después de la misa de funeral por el padre de Callum, los asistentes al cortejo fúnebre volvieron a la casa de los Ogilvy. Ero oscura, húmeda y pobre. El papel pintado se había ido cayendo de las paredes del recibidor y del salón y se había amontonado en el suelo. Para ofrecer algo de beber, la tía de Sean, Maggie, sirvió whisky de una botella que había llevado ella misma. En la casa no había muchos vasos y tuvieron que usar tazas desconchadas y vasos de plástico de los niños. El de Paddy estaba medio sucio y tenía una media luna de leche que flotaba en la superficie y enturbiaba el whisky.
La madre de Callum llevaba un pelo largo y descuidado, que le caía por la cara, y le partía los pómulos y la mandíbula, dejándola como nada más que un par de ojos humedecidos y unos labios sin vida. De vez en cuando, se le aflojaban, la boca se le abría y empezaba a sollozar agotada. Bebía de los vasos que los demás dejaban sobre la mesa y se emborrachó rápidamente, lo que fue todo un papelón. Sean dijo que ya era así antes de la muerte del padre, que llevaba mucho tiempo con esa actitud y que todo el mundo lo sabía. Los asistentes al funeral se quedaron el tiempo imprescindible que exigía la etiqueta y se marcharon todos al mismo tiempo, abandonando la sucia casa de Barnhill de manera tan repentina como lo hubiera hecho una bandada de pájaros asustados.
Paddy sentía un respeto contenido por las madres irresponsables. No era un trabajo reconocido. Todas las madres que conocía eran personas ansiosas y preocupadas y no tenían nada de divertidas. Se esforzaba por tratar a Trisha con respeto, trataba de valorar y agradecer todo lo que hacía, pero no podía evitar reírse cuando Marty y Gerald se burlaban de ella. Todas las madres que conocía habían trabajado a cambio de nada todas sus vidas, y habían envejecido antes que nadie en la familia hasta que lo único que las diferenciaba de un señor viejo era la permanente y un par de pendientes.
Llegó el tren, todos los transeúntes se apretujaron, y arrastraron a Paddy en la marea de cuerpos. Deseó poder dar media vuelta, correr por Albion Street arriba y esconderse en la oficina. Fue una de las últimas en pasar por las puertas del vagón antes de que se cerraran.
Cuando el tren se puso en marcha, se imaginó a sí misma con ropa elegante y diez centímetros más alta, entrando erguida en salones glamorosos con un corsé ajustado, haciendo preguntas pertinentes y redactando artículos importantes. Todas sus fantasías le parecieron vacías aquella noche. Tenía el mal augurio de que una sombra había caído sobre ella, y sentía que, desde ese momento, todo estaba destinado a salir mal. La suerte se podía torcer y ella lo sabía. El tren salió de la estación oscura, arrastrándola hacia casa, llevándola hacia su gente.
II
Cuando el tren llegó a Rutherglen, la lluvia caía con fuerza, y barría los bellos restos de nieve. Paddy siguió a la muchedumbre escaleras arriba hasta el puente cubierto.
Un grupo de borrachos se agolpaba frente al Tower Bar, un antro de un callejón que tenía la entrada junto a los urinarios públicos. Un visitante reciente de, probablemente, ambos lugares trataba de abrocharse la cremallera de la cazadora, e intentaba una y otra vez hacer coincidir ambas partes del mecanismo; se tambaleaba con el esfuerzo de la concentración. Otro hombre, el padre de un chico que había ido al Trinity con ella, vigilaba atentamente la acción, abrazado a un paquete de dos latas de cerveza. Paddy se alegró de llevar la capucha del abrigo puesta, porque habría podido reconocerla y haber intentado hablar con ella. Al final, el tipo de las latas de cerveza perdió la paciencia, cruzó por en medio del gentío que salía del tren y se metió por un callejón en dilección a Main Street, sin que el borracho de la cremallera dejara de seguirla apresuradamente, a la vez que se arreglaba la cazadora.
Las losas del pavimento de Main Street eran anchas, un vestigio del pasado mercantil de la localidad, de la época en la que su fuero real le permitía rivalizar con el vecino pueblo de Glasgow. Quedaba poco de la villa original. La larga y ondulante forma de West Main Street, subrayada por las casitas de arrieros y los pubs construidos durante el reinado de María de Guisa, había sido derruida y asfaltada para trazar la ancha y nueva carretera que comunicaba con otras partes del sur. En el transcurso de una de estas ampliaciones, Rutherglen había pasado de ser una antigua villa mercantil a ser un cruce de caminos.
Los hombres y mujeres de Castlemilk, el nuevo barrio que estaba un poco más arriba de la carretera, bajaban en busca de pubs republicanos y unionistas, o de pubs que sirvieran los tragos en los grandes vasos de cuarto de pinta, en vez del octavo inglés. Bajar la colina hasta Rutherglen resultaba siempre más fácil que volverla a subir. Después del almuerzo y al cerrar por la tarde, Main Street estaba siempre llena de borrachos que dormían en los bancos, se caían por el suelo o seguían despiertos y armando barullo por los comercios.
Paddy pasó frente a paradas de autobús en las que se desparramaban los trabajadores hacia la carretera, vigilando la calle a través de la lluvia, esperando ansiosamente que apareciera el bus con su número. Pasó frente a la casa oscura de la abuela Annie y subió en dirección a Gallowflat Street.
Sean vivía en la planta baja de un bloque de apartamentos. Al igual que Paddy, era el más joven de una familia numerosa, pero todos sus hermanos estaban casados y se habían marchado de casa y él era el único que quedaba. Su madre viuda había cambiado la casa por el apartamento de tres habitaciones, que le resultaba más fácil de mantener. Cuando no estaba en casa preocupándose por su querido Sean, invertía toda su energía en recoger dinero para las misiones africanas de los Padres Blancos y otras obras de caridad. Sus preferidas eran las derivadas de desastres naturales.
A través de la ventana del salón, Paddy pudo oír la música de Nationwide que venía del televisor de los Ogilvy. La ventana de la cocina estaba opaca por el vaho y atrancada con una lata de judías para que no se cerrara; por la estrecha obertura se desprendía el olor de col hervida y detergente en polvo. Paddy se detuvo frente al cercado, posó un pie en el peldaño y respiró. Eso era lo mejor, haber ido hasta allí primero. Incluso podía ser que Sean fuera luego con ella a casa para mostrarle a su madre que los Ogilvy no estaban enfadados. Pensó en el rostro de Sean y sintió un profundo estallido de amor. Jamás había deseado verlo tanto como ahora. Se acercó a la verja y tomó aire antes de tocar el timbre.
Mimi Ogilvy abrió la puerta y al ver a Paddy soltó un gemido sordo. Siempre había fingido que le gustaba su futura nuera porque era una Meehan, pero le había confiado a Sean que no aprobaba que Paddy tuviera un trabajo con futuro profesional, porque la hacía parecer demasiado liberada.
– Oh, hola, señora Ogilvy -dijo Paddy-. No es necesario que grite, sólo soy yo.
La señora Ogilvy volvió a meterse en el recibidor y se levantó el delantal hacia la boca. Llamó a Sean sin dejar de mirar a Paddy. Él no acudió de inmediato, y las dos mujeres se quedaron mirándose la una a la otra; Paddy esbozaba una sonrisa nerviosa, mientras que la estupefacción de la señora Ogilvy iba convirtiéndose en malevolencia.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Campo De Sangre»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Campo De Sangre» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Campo De Sangre» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.