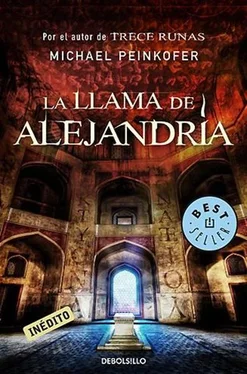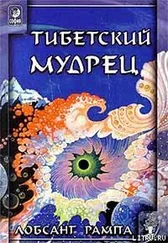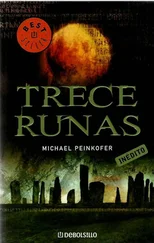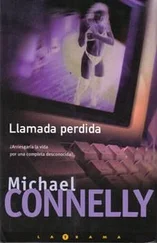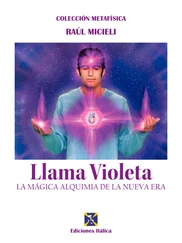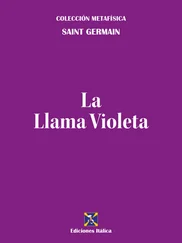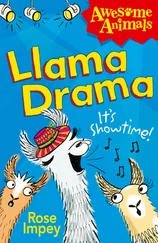– Por poco -dijo en voz baja.
– Oui -convino Du Gard.
– Pero por muy poco -gruñó Sarah, que se armó de valor, rodeó la boca del pozo y se acercó a la puerta de hierro que estaba empotrada en la pared de roca.
Du Gard la siguió con la hachuela en la mano. Puesto que la puerta remachada no tenía cerradura ni cerrojo en la parte exterior, el francés golpeó las bisagras incrustadas en la roca. No tardó mucho en conseguir que la piedra caliza y el hierro corroído por el agua salada cedieran. La puerta se soltó de los goznes con un quejido metálico y, uniendo sus fuerzas, Sarah y Du Gard lograron entreabrirla lo suficiente para poder deslizarse adentro.
– ¿Estás segura de que hay que hacerlo? -preguntó Du Gard señalando el pasadizo oscuro y amenazador.
– Absolutamente -aseguró Sarah, y levantó el revólver Enfield.
– Eh bien…
Sarah fue la primera en cruzar la puerta entornada y adentrarse en la galería, que sin duda había sido excavada en la roca por el hombre. En las paredes había soportes de hierro, pero no sostenían ninguna antorcha, de manera que la luz mortecina que penetraba en el pasadizo desde el exterior se eclipsaba a los pocos metros, donde era oscuro como boca de lobo. Sarah empuñaba el revólver en la mano derecha y con la izquierda palpaba el túnel, penetrando en una negrura insondable.
– ¿Qué ocurre? – preguntó Du Gard, quien la seguía muy de cerca con la hachuela aún en las manos-. ¿Puedes ver algo?
– No, yo… -balbuceó.
– ¿Qué ocurre?
– He chocado contra algo. Un escalón…
Con mucha cautela, Sarah puso un pie sobre lo que resultó ser el final de una escalera y siguió avanzando a tientas. Los escalones eran estrechos y de diferente altura, con lo cual Sarah y Du Gard tenían que ir con cuidado para no caerse. Por si eso fuera poco, el pasadizo medía menos de un metro y medio de altura, lo cual significaba que solo podían avanzar agachados.
– No sé quién excavó esta galería, pero debía de ser un enano -se mofó Du Gard.
– En efecto -le dio la razón Sarah-. En la Edad Media, la gente era más baja que ahora.
– ¿En serio?
– Por supuesto.
Du Gard soltó una risita.
– ¿Qué te parece tan gracioso? -preguntó Sarah.
– Alors , si hace cuatrocientos años la gente era más baja que ahora, puede que en la Antigüedad aún fueran más bajos, n'est-ce pas ?
– Es posible, ¿por qué?
– Bueno, según esas premisas, Alejandro Magno no podía ser muy magno. Sarah suspiró.
– Eres un ignorante, Maurice.
– Merci beaucoup .
– Un momento -musitó Sarah de repente.
– ¿Qué pasa?
– Creo que hay luz. Puedo verme los pies.
– Moi aussi -confirmó Du Gard.
– Silencio -le ordenó Sarah-. No sabemos qué hay ahí arriba…
Du Gard tampoco tenía ningún interés en caer en otra emboscada. Tan silenciosamente como pudo, se deslizó detrás de Sarah y la oscuridad fue disminuyendo realmente a cada escalón que subían. Por fin acabó la galería, que desembocaba en una cámara excavada en la roca de la que partían otros dos pasadizos. La pálida luz que alumbraba el recinto provenía de la galería de la izquierda, que parecía remontar hacia la superficie; el otro pasadizo conducía de nuevo a una oscuridad insondable…
– La bóveda donde desperté por primera vez no tenía ventanas, por lo que deduzco que se encuentra bajo tierra -reflexionó Sarah en un susurro-. Cogeremos la galería de la derecha.
– Sospechaba que dirías eso… -replicó Du Gard.
Intrépida y con el revólver cargado en las manos, Sarah se adentró en el túnel de piedra. Varias veces se detuvo y aguzó el oído atentamente, pero no se oía ningún ruido aparte del oleaje, que también había percibido como un rumor lejano durante su cautiverio. En un soporte fijado en la pared había una antorcha medio consumida; Sarah se aprestó a cogerla y se la pasó a Du Gard, quien la prendió con una cerilla. Prosiguieron la exploración acompañados de una luz trémula.
– Qu'est-ce que tu penses ? -preguntó Du Gard en voz baja-. ¿Crees que los Caballeros de la Orden fueron dueños de esa bóveda?
– Lo supongo. -Sarah asintió con la cabeza-. Si el encapuchado me dijo la verdad y mis conjeturas son correctas, este lugar sirvió antiguamente para descifrar el secreto del codicubus. Puede que incluso lo guardaran aquí; en la Edad Media, un lugar como este se consideraría inexpugnable.
– Hasta que llegó Napoleón.
– Cierto -confirmó Sarah-. Además, el encapuchado explicó que el codicubus también estuvo en manos de los Caballeros de la Orden… Supongo que uno de los últimos grandes maestres lo legó a sus descendientes.
– ¿A sus descendientes? Pensaba que un Caballero de la Orden, por sus votos, tenía prohibido casarse y tener descendencia…
– Eso es cierto, pero ¿quién es perfecto? -En el rostro de Sarah se dibujó un amago de sonrisa-. Evidentemente, la existencia de un heredero ilegítimo nunca se habría sabido, y ¿quién sería más adecuado para guardar un artefacto protegido celosamente que alguien que oficialmente no existe?
– Tienes razón -reconoció Du Gard perplejo.
– Francine Recassin dijo que el codicubus pertenecía a su familia desde hacía generaciones; es posible que uno de sus antepasados fuera un hijo ilegítimo. Hasta ahora es solo una teoría, claro, pero supongo que… -Sarah enmudeció un instante. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado-. Mira -susurró.
Unas puertas de reja oxidadas bordeaban el pasadizo; detrás había pequeños huecos oscuros. Ninguno era lo bastante alto para poder estar de pie dentro, ni siquiera para las medidas de la Edad Media. Las paredes de roca abruptas estaban cubiertas de moho y de las paredes colgaban cadenas oxidadas.
– Mazmorras -constató Sarah con repugnancia-. Es evidente que la isla no solo servía para esconder el codicubus.
– Oui -contestó Du Gard angustiado.
El semblante del francés se había transformado en una máscara rígida, igual que en el hospital de Saint James, cuando fueron a visitar a Francine Recassin. Sarah creyó intuir por qué Du Gard solía mostrarse tan despreocupado y no paraba de hacer bromas infantiles: se armaba contra el aura de sufrimiento y de miseria que rodeaba aquel lugar y que aún parecía impregnarlo incluso siglos después…
La galería desembocaba en una bóveda mitad natural, mitad artificial. Unas estalactitas blancas colgaban del techo alto, pero las paredes provistas de antorchas eran obra del hombre. Sin embargo, mucho más que el estilo de la cámara, lo que llamó la atención a los dos intrusos fue el equipamiento, puesto que lo que Sarah y Du Gard vieron les provocó un escalofrío que les llegó al alma.
Instrumentos de tortura.
Un potro y un estante con tenazas y hierros de marcar, también una chimenea para ponerlos al rojo vivo. De las paredes ennegrecidas por el hollín colgaban más mecanismos, cuyo único objeto era infligir dolor a criaturas indefensas: desgarradores de senos, collares de púas, quebrantarrodillas; todo un arsenal del horror. Colgadas del techo, sostenidas por gruesas cadenas, se bamboleaban unas jaulas de hierro oxidado de la altura de un hombre. Y en una de esas jaulas se acurrucaba -Sarah y Du Gard no daban crédito a sus ojos- una figura humana.
O, mejor dicho, lo que aún quedaba de ella…
Mirase donde mirase, Sarah solo veía una capa de piel fina y apergaminada, tensada sobre los huesos. Las ropas del pobre diablo estaban hechas jirones y el poco cabello que le quedaba le llegaba hasta los hombros. La cara, que observaba fijamente a Sarah y a Du Gard a través de los barrotes, parecía petrificada; unos ojos vidriosos miraban desde un rostro que quizá había sido terso y juvenil, pero que ahora estaba lívido y consumido, marcado por la muerte cercana.
Читать дальше