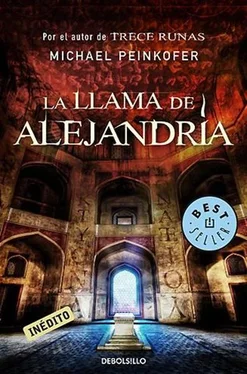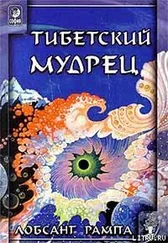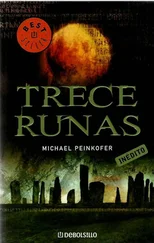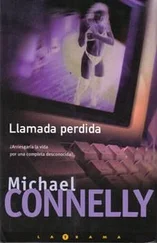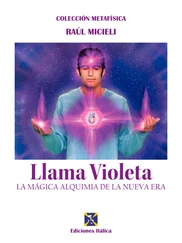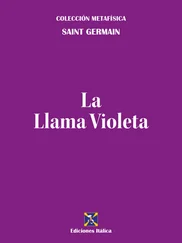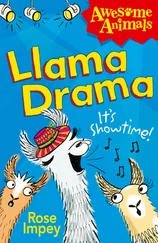Al menos, casi…
Acompañada por los tremendos ruidos con que Du Gard alimentaba a los peces con el pan que había comido para desayunar, la barca se acercó al pequeño islote, que tenía un aspecto bastante más impresionante contemplado desde cerca que desde la otra costa.
Al menos en ese sentido tenía razón el pescador: Fifia parecía no ser mucho más que un enorme bloque de piedra, lanzado al mar por un capricho de la naturaleza, una planicie de roca de unos setenta metros de altura que se alzaba en el agua como un muro y cuyas paredes escarpadas se elevaban casi en vertical. No parecía haber playa ni bahía, ni un solo punto de acceso; la piedra caliza, que brillaba reluciente a la luz deslumbrante del sol de mediodía, surgía del mar azul, cuyas olas rompían en ella levantando espuma.
– ¿Qué dicho? – gritó el pescador a Sarah-. Solo piedra, nada más.
– De todos modos, me gustaría dar la vuelta a la isla -replicó Sarah-. ¿Puede ser?
– Si lady quiere. Pero Fifia solo piedra. Piedra y mierda de gaviota. -El pescador se rió de su propio chiste, pero hizo lo que Sarah le había indicado. Maniobró el timón de popa del luzzu para modificar el rumbo y se dispuso a bordear la isla.
Sarah contemplaba hechizada las paredes escarpadas, que ofrecían una visión imponente; bandadas de pájaros que parecían haber anidado en la isla volaban en círculo sobre el arrecife a una altura de vértigo, no solo las gaviotas de las que había hablado el pescador, sino también golondrinas y pardelas. Sarah vio cómo descendían en picado y, al momento, remontaban el vuelo casi en vertical hacia las alturas, escuchó chillidos que resonaban en las paredes de piedra… y, al momento, descubrió algo que le provocó escalofríos.
– Maurice -avisó a Du Gard, quien le lanzó una mirada interrogativa desde unos ojos con profundas ojeras.
En vez de contestar, Sarah señaló a lo alto del arrecife. Du Gard siguió el dedo y, a pesar de su lamentable estado, enseguida entendió a qué se refería.
– Mon Dieu -exclamó-, ¡tenías razón!
La barca de pesca, que navegaba tan solo a unos cien metros de la isla, había alcanzado el extremo oeste y, sobre las escarpadas rocas del arrecife, apareció a la vista algo que Sarah reconoció muy bien: ¡las ruinas de una torre medieval!
La base de las ruinas no podía verse desde abajo, únicamente la torre derruida que destacaba en la isla como un monumento. Solo se mantenía en pie la mitad de la edificación, construida con muros de piedra sin labrar y antiguamente coronada por almenas; el resto había sido destruido o bien por el fuego de cañones enemigos o bien por la violencia del viento y el clima. Pero Sarah estaba segura de que aquel era el lugar donde apenas dos días antes habían escapado por poco de la muerte…
Cuando el pescador vio qué era lo que despertaba el interés de sus pasajeros, escupió, murmuró algo en su lengua y se santiguó.
– ¿Qué ha dicho? -quiso saber Sarah.
– Isla maldita -respondió solamente el pescador.
– ¿Maldita? -Sarah enarcó las cejas-. ¿Qué quiere decir?
– Ese sitio, peligro. Ruinas del castillo de la Orden de Malta. Maldito cuando los franceses vinieron.
– Comprendo -asintió Sarah.
– Moi, je ne comprends pas -objetó Du Gard-. ¿De qué habla este hombre?
– ¿Recuerdas lo que te explique de Malta? ¿Que la isla perteneció durante siglos a la Orden de los Caballeros de San Juan?
– Claro. ¿Por qué?
– Bueno, al parecer, los Caballeros de San Juan conservaron un castillo en este islote y entre la población corre el rumor de que los caballeros maldijeron los muros cuando Napoleón los obligó a irse de Malta.
– Lugar de muerte -añadió el pescador sombrío-. La gente va, no vuelve.
– ¿Qué gente?
– Pescadores de Kalafrana. Muy jóvenes, niños.
– ¿Estuvieron en la isla?
– Sí. -El pescador señaló la roca caliza abrupta-. Muchachos prueban valor, trepan rocas, nunca volver. Los espíritus de caballeros matar.
– ¿Cuándo ocurrió? -quiso saber Sarah.
– Dos meses, tres. -El pescador hizo un gesto indeterminado con la mano-. Tiempo no importa.
– Comprendo -asintió Sarah con una sonrisa irónica.
Evidentemente, ella no creía ni en maleficios ni en espíritus que atacaran a muchachos indefensos; más bien sospechaba que el gigante encapuchado, del que casi habían sido víctimas Du Gard y ella, había hecho de las suyas en la isla durante una temporada. Quizá, se dijo Sarah, aún sigue ahí…
– Acérquese -indicó Sarah con determinación al pescador.
– ¿Qué?
– Quiero que acerque la barca a la isla -repitió Sarah.
– ¿Qué propone?
– Vamos a bajar a tierra -anunció Sarah resuelta, mientras cogía su bolsa de lona y la abría.
– ¿A tierra? Pero solo paredes de piedra…
– Confíe en mí, hay un acceso -aseguró Sarah.
– ¿Y la maldición?
– No me cogerá por sorpresa -aseguró Sarah, y empuñó un revólver que había sacado de la bolsa.
– ¡Sarah! -exclamó Du Gard atónito-. ¿Qué es eso?
– Un revólver, marca Enfield -explicó Sarah someramente mientras abría el tambor y comprobaba con mirada experta que estaba cargado-. El modelo de la marina, para ser exactos.
– ¿El modelo de la marina? ¿Quieres decir que, además del mapa, también has tomado prestado algo más de la Marina Real?
– No se lo digas a nadie -pidió Sarah con una sonrisa burlona, y volvió a cerrar el tambor.
– No bueno -se quejó el pescador, preocupado-. Eso no bueno…
El arma pareció convencerlo por completo de que tenía que someterse a las órdenes de los pasajeros. Obediente, puso la barca rumbo al arrecife, a cuyos pies el agua había erosionado la roca en muchos puntos formando cavidades que Sarah examinaba con detenimiento.
– ¡Allí! – exclamó de repente-. Es allí, ¡estoy segura!
– Vraiment ! Tienes razón, Sarah…
Señalaron al pescador que pusiera rumbo al lugar indicado: una oquedad de unos cuatro metros de anchura abierta en la roca. Lo que se ocultaba en su interior estaba en sombras y aún no se distinguía. Pero, cuando el luzzu se acercó, se vio que se trataba de una bahía diminuta. El mar había arrastrado arena hacía allí y había formado una playa empinada, en la que la barca varó entre crujidos.
– Nada bueno -insistió el pescador cuando Sarah y Du Gard saltaron a tierra, este último increíblemente contento de poder pisar de nuevo tierra firme.
– Quédese aquí y aguarde -indicó Sarah al maltes.
– ¿Y… y si no volver?
– Entonces regrese y dé aviso a la guarnición británica -contestó Du Gard antes de que Sarah pudiera hacerlo-. Solicite hablar con un tal capitán Fisher. Nos conoce y sabrá cómo actuar.
– ¿Lo hará? -Sarah lanzó una mirada cargada de duda a Du Gard.
– Chérie , olvidas que formas parte de la nobleza. Puede que la Marina Real no se haya mostrado muy dispuesta a colaborar, pero no permitirá que una joven lady desaparezca sin dejar rastro. -Se inclinó en la parte más baja del luzzu y cogió la hachuela oxidada que se encontraba allí-. Esto lo tomo prestado -añadió-, y tengo mucho interés en devolvérselo personalmente.
– Mucho suerte -contestó el pescador, en cuyo semblante preocupado podía verse que temía por la vida de los pasajeros-. Sahha .
– Hasta luego -acordó Sarah, dio media vuelta y subió con Du Gard por la pequeña playa que se adentraba en la grieta abierta en la roca, cercada por peñascos.
En el extremo superior dieron con el agujero abierto en el suelo y observaron el oscuro pozo que casi fue su perdición. Cuando Sarah oyó el borboteo sordo procedente del abismo y vio los huesos blancos roídos esparcidos alrededor de la balsa de agua salada, se estremeció de terror.
Читать дальше