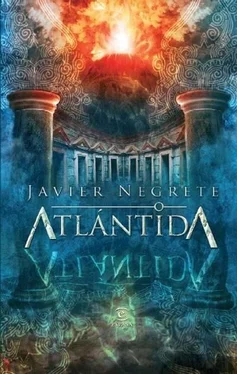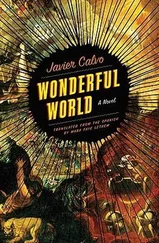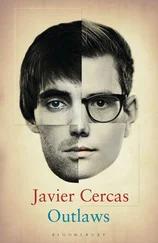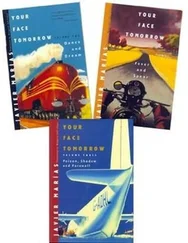– ¿Te encuentras bien? -preguntó Herman, con gesto preocupado.
– Sí. Sólo me duele la cabeza. -«Muchísimo», añadió mentalmente-. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes.
– Eso es lo que te estaba diciendo yo.
Herman se agachó sobre Sybil y le acercó la mano al cuello, como si quisiera comprobar su pulso, pero antes de tocarla retiró los dedos.
– Mierda, no quiero dejar huellas dactilares.
– No la has matado, Herman.
– Créeme, le he dado fuerte. No quería pasarme tanto, pero después de la pelea en la escalera estaba un poco nervioso y se me ha ido la mano.
La voz de su amigo temblaba con un ligero vibrato.
– Por más fuerte que le hayas dado, está viva. Ella es como Kiru.
Herman se incorporó.
– ¿También pierde la memoria y está un poco…? -Herman completó la frase trazando círculos junto a su sien.
– Está como una auténtica cabra, eso te lo puedo asegurar. Pero su memoria funciona perfectamente.
– ¿Entonces?
– Puede regenerarse, como Kiru, y también manipular las emociones. Y me atrevería a decir que lo hace mejor que ella.
Gabriel entró en la habitación y empezó a guardar ropa a toda prisa. Estaba a la mitad cuando se le ocurrió algo. Sacó otra bolsa de deporte del armario y le dijo a Herman que metiera en ella toda la comida que pudiera.
– ¿Por qué?
– Lo de los volcanes va a ir a peor. Hay que acaparar provisiones. Es cuestión de supervivencia.
Gabriel no poseía el don del Habla como Sybil, pero sabía bien cómo manipular a Herman. En cuanto éste oyó la palabra «supervivencia», recordó la época de la mili con los boinas verdes y se lanzó a la cocina.
Gabriel se acuclilló junto a Sybil. Ya no le salía sangre de la sien, y se había formado una costra junto a la herida, a una velocidad sorprendente. Se arriesgó a tocarle la frente…
… y fue como encontrarse ante la televisión de Poltergeist, viendo centellear nubes de estática atravesadas por relámpagos ocasionales. Sybil estaba viva, pero su cerebro había quedado momentáneamente desconectado.
Apartó los dedos. Sólo había sido un instante, pero un pequeño armónico de dolor se acopló a las ondas de jaqueca que le recorrían la cabeza. «Tengo que dejar de hacer esto o el cerebro me va a reventar como un tomate maduro», pensó.
Sí, Sybil estaba viva. Lo cual suponía un grave peligro para él y para mucha otra gente. Gabriel cogió el cuchillo y apoyó el filo en la garganta de la mujer.
No bastaba con dar un corte a ese cuello perfecto y esperar a que se desangrase. Si quería asegurarse de que acababa con ella, tendría que clavar el cuchillo de punta hasta topar con el hueso y después seguir cortando en círculo.
Pero incluso así no conseguiría separarle la cabeza del tronco. Necesitaba el cuchillo grande que guardaba en el segundo cajón de la cocina. Era una pieza japonesa que le había costado cien euros y tenía un filo que cortaba sólo con mirarlo. Aun así, para romperle la columna vertebral a Sybil tendría que poner los pies encima del cuchillo o pedirle ayuda a Herman.
«Es inútil. No puedes hacerlo y lo sabes».
Le sobrevino otra arcada, pero su estómago seguía tan vacío como antes y no consiguió vomitar. Se puso en pie y se apartó de Sybil. Herman ya volvía con la bolsa medio llena.
– No es que tu cocina sea un bunker atómico -dijo-. Con estas latas tenemos para día y medio como mucho. -Ya cogeremos más en tu casa. Nos vamos de aquí. liiiii. liiiii.
Al escuchar aquel agudo lamento, Gabriel bajó la mirada al suelo. Frodo se había escondido debajo del sofá cama del salón, pero sus ojos brillaban entre las sombras. Gabriel se agachó, tiró de él y lo cogió en su mano.
– Tú te vienes con nosotros, amiguito. Seguro que nos traes suerte.
– ¿Vas a dejarla así? -preguntó Herman, señalando a Sybil.
– Hablando con propiedad, eres tú quien la ha dejado en ese estado. Pero la respuesta es sí.
Gabriel sabía que perdonar la vida a Sybil Kosmos le acarrearía consecuencias graves. Tal vez incluso la muerte, que además amenazaba con ser lenta y dolorosa, pues la Atlante no olvidaría lo sucedido. Pero simplemente no era capaz de asesinarla, y estaba convencido de que a la mayoría de la gente le habría ocurrido lo mismo que a él. Era una imposibilidad física más que moral: pocos occidentales del siglo xxi estarían preparados para clavar un cuchillo en la carne de una semejante y cortarle la cabeza.
Gabriel sacudió la cabeza para ahuyentar esa imagen. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, le preguntó a Herman:
– ¿Cómo se te ha ocurrido aparecer en un momento tan oportuno?
– Al poco rato de irte tú, me llamó Luque. El tipo de los dientes de cristal se había pasado a preguntarle tu dirección. Le dijo que era amigo tuyo, y Luque se la dio. Pero luego se lo pensó mejor y decidió avisarme.
– ¿Por qué no me llamó a mí al móvil?
– Lo hizo, pero le salió una locución diciéndole que habías cambiado de número.
– Pero si le mandé un mensaje con el nuevo…
– Ya sabes que Luque no sabe leer mensajes, así que me llamó a mí. En cuanto me dijo que andaba metido en esto el tipo de los dientes de cristal, bajé al coche para coger el desmontable y me vine para acá.
– Una excelente idea -dijo Gabriel, aunque habría preferido que Herman dejase fuera de combate a Sybil unos segundos después, lo justo para saber algo más de su encuentro con Kiru-. Ahora, vámonos.
– ¿Y la puerta? -dijo Herman-. No se puede cerrar.
– Olvídate. No hay tiempo que perder.
Salieron del apartamento dejando la puerta entornada. Cuando doblaron el primer rellano y afrontaron el siguiente tramo de escaleras, vieron abajo al ch.p., que giraba por el descansillo. Traía la cara ensangrentada y resoplaba como si hiciera un gran esfuerzo.
– ¡Hijo de puta! -exclamó, apuntándoles con una pistola.
Herman, que bajaba por delante, reaccionó con una rapidez que sorprendió a Gabriel. Aprovechando que estaba más arriba que el ch.p., se apoyó con la mano izquierda en la pared y proyectó la pierna derecha hacia delante. La suela de su bota impactó en la boca del matón apuntalada por la fuerza de ciento diez kilos de músculo y grasa.
Casi al mismo tiempo se oyó un estampido que restalló como un trueno en el pequeño hueco de la escalera. Gabriel agachó la cabeza por instinto y escuchó un silbido que pasó rozando su oreja. «¿Me ha dado?», se preguntó.
Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue tocarse la cara y mirar su mano. No tenía sangre. Volvió la cabeza y vio un agujero en la pared.
Demasiadas emociones seguidas, incluso para un investigador de lo oculto.
El ch.p. estaba tendido boca arriba, con las piernas en la escalera y la espalda y la cabeza en el rellano. Al verlo así tumbado, con la barbilla clavada en el pecho, Gabriel pensó que Herman lo había matado. Pero el ch.p. empezó a gemir en voz baja, haciendo coro con los gañidos de Frodo, que temblaba asustado en manos de Gabriel.
– De ésta no te levantas, hijoputa -dijo Herman.
Al pasar junto al matón, Gabriel vio que estaba escupiendo trozos de su dentadura. Pensó en darle otra patada como propina añadida a la de Herman. «No caigas a su nivel», se dijo. Después recordó la paliza que le habían dado en la clínica y le pisó los testículos plantando todo su peso. El gruñido de dolor del ch.p. lo llenó de satisfacción.
– Pensé que con lo que se había llevado antes tendría suficiente -dijo Herman
– ¿Tu sensei te enseñó a pelear en escaleras estrechas? -preguntó Gabriel, mientras abrían la puerta de la calle.
Читать дальше