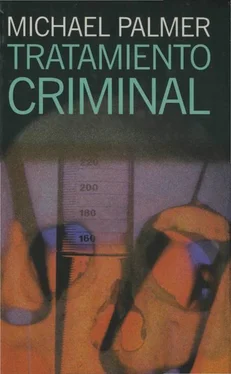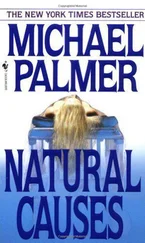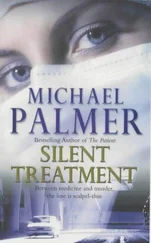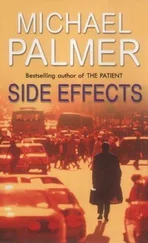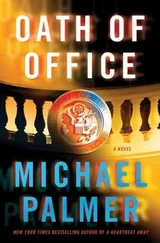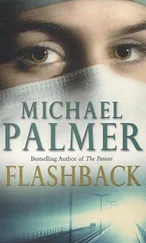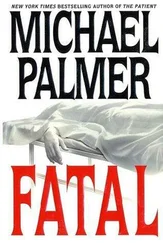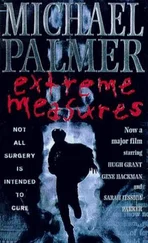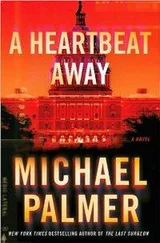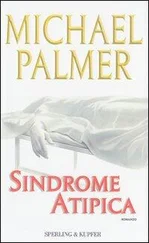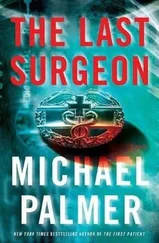Harry bajó del ascensor en la planta 2 y fue hacia donde se alineaban los carritos auxiliares, junto al control de enfermeras. Trató de hacerlo discretamente, aunque sabía que las enfermeras, las ayudantes y la secretaria de la planta estaban al corriente de su llegada. También procuró adoptar una actitud desenfadada, aunque se sintiera como si patrullase por la selva en plena noche.
Por tercer día consecutivo, entraba en la habitación 218 a ver al paciente ingresado con el nombre de Max Garabedian. Para no comprometerlo, comprometía a otro, y pudiera ser que a varios otros.
Si hasta entonces su farsa funcionaba, se debía tanto a la meticulosa preparación como a una suerte loca. No obstante, el tiempo apremiaba.
Harry había necesitado dos días de intenso trabajo para hacer ingresar a Ray Santana en el CMM. El diagnóstico elegido fue leucemia linfocítica, complicada por un bajo nivel de glóbulos blancos y una endocarditis bacteriana (una grave y potencialmente letal infección de las válvulas del corazón). Para asegurarse de que la compañía de sir Lancelot frunciese el entrecejo, Harry añadió un código y una nota para facilitar el cálculo de lo que costaría someter a Garabedian a un tratamiento de radiación y a un trasplante de médula ósea.
A modo de prueba, Kevin Loomis introdujo los datos en los ordenadores de la Crown Health and Casualty. Hizo la evaluación del coste, a lo largo de los veintiséis meses que se calculaba que le quedaban de vida: 697.000 dólares. Había que añadir los 226.000 dólares que costaría el trasplante de médula ósea, en parte porque el trasplante elevaría su esperanza de vida a 13,6 años. Si Lancelot se ceñía a los criterios de selección de la Tabla Redonda, Max Garabedian haría que los ordenadores de la Northeast Life echasen humo.
Harry cogió el expediente de Garabedian y revisó los análisis que él había incluido, además de un informe dictado, que redactó y firmó con el nombre del jefe de hematología (luego tuvo que interceptar la copia que se enviaba al resto de facultativos del departamento). Tales maniobras eran necesarias para evitar que las enfermeras y analistas de gráficas sospechasen.
Cada uno de sus movimientos entrañaba el peligro de que lo descubriesen, y Harry había acabado por acusar la tensión. Últimamente, no dormía más que cuatro o cinco horas diarias, estaba inapetente y tenía una tos seca y rebelde que estaba seguro de que no era sino tos nerviosa.
Para agravar la tensión, no había el menor indicio de que la «Tabla Redonda» ni el Doctor fuesen a morder el anzuelo.
Harry escribió una extensa nota sobre las complicaciones de la enfermedad y la unió a una de las gráficas. Como en sus dos primeros días de visita, nadie le hablaba salvo que él se dirigiese directamente a alguien. Perfecto. Cuantas menos preguntas le hicieran, menos tendría que mentir. Entre otras cosas, porque mentía fatal.
Para evitar que el personal entrase en la habitación de Garabedian más de la cuenta, Harry añadió a su «cóctel»: probable tuberculosis. Un cuadro clínico como para desanimar a la más intrépida enfermera.
Debido al demacrado aspecto de Ray Santana, a su tez amarillenta y a sus crónicas ojeras, Harry estaba seguro de que a nadie extrañaría su diagnóstico.
Flagrante delito.
Garabedian, a quien Harry registró con la profesión de agente de Bolsa, ocupaba una habitación independiente en el ala de aislamiento. Mientras estuviese hospitalizado, sólo lo atenderían enfermeras particulares. La del turno de noche era, en realidad, la detective privada Paula Underhill. Los turnos de la mañana y de la tarde los cubría Maura, que llevaba gafas y peluca castaña.
Con un paciente aquejado de una enfermedad tan contagiosa, había que extremar las precauciones. Ambas enfermeras debían llevar mascarilla y guantes. Las mismas precauciones adoptaría, sin duda, Antón Perchek. No obstante, Maura y Santana estaban seguros de reconocerlo igualmente. Y Paula Underhill, una fibrosa brooklyniana que era cinturón negro de karate, estaba dispuesta a intentarlo encantada.
Flagrante delito.
Contar con enfermeras particulares ayudaba a solucionar uno de los problemas más espinosos que se le planteaban a Harry: los análisis. Éste ordenaba hacerlos diariamente, aunque sin incluir el control de los glóbulos blancos, que habría sido lo normal. Pero al tener Garabedian enfermeras particulares, las de la planta prestarían escasa o nula atención a los análisis.
El quid había estado en inventarse un paciente que requería una atención que desbordaba al personal de la planta y, luego, sacarse de la manga la tabla de salvación de las enfermeras particulares.
Harry incluyó análisis de sangre falsos, sacados de su consulta, en las gráficas del paciente. Y podría improvisar más datos a medida que se produjesen las reacciones del personal, que de momento no se producían.
Los detalles eran sencillos de solucionar, por lo menos en teoría. La aguja del gotero de Ray estaba simplemente adosada a la piel y cubierta con gasa, y el contenido de las botellas del gotero iría a parar al lavabo. Los medicamentos por vía oral los tirarían de inmediato, o los retendría Ray bajo la lengua cuando hubiese en la habitación algún miembro del personal. Por supuesto, cada tres o cuatro horas se pediría una pastilla de Percodan o de Demerol para el dolor.
Flagrante delito.
El último obstáculo era el empeño de Ray por tener siempre a mano su revólver. Tanto la detective privada, que llevaba su propia arma, como Maura, que no iba armada, convinieron en ayudarlo a ocultar el revólver en caso necesario.
Flagrante delito.
La nota de Harry indicaba que Garabedian había experimentado una ligera mejoría, pero que tenía que permanece hospitalizado diez o quince días más. Su objetivo era simular tantas complicaciones ulteriores como pudiese. Al igual que la mayoría de las aseguradoras en aquel audaz mundo de la medicina moderna, la Northeast Life and Casualty tenía un equipo de inspectores que comprobaban los expedientes de hospitalización de los pacientes para analizar la conveniencia de poner un límite a la cobertura si los ordenadores indicaban que el paciente podía ser tratado en su domicilio.
Frente a la habitación 218 había un carrito auxiliar con guantes, uniformes y mascarillas, que eran de obligada utilización con todo enfermo aquejado de una enfermedad contagiosa. Harry se puso el equipo de rigor, entró en la habitación y cerró bien la puerta. Maura estaba sentada en una silla y dibujaba en un bloc. Ray estaba incorporado en la cama veía Regís and Kathie Lee, una serie de TV.
– ¿Ocurre algo? -preguntó Harry.
– Quiere que lo bañe -dijo Maura.
– ¿Qué tiene de particular? La última vez que estuve en un hospital las enfermeras me bañaban dos veces al día -se lamentó Ray-. Que esté enfermo no es razón para que no se me dispensen amorosos cuidados.
– Nada de baño -dijo Harry-. Lo que haré será prescribirle tres lavativas diarias.
– ¡Y pensar que no me atrevía a pedir ni siquiera una!
– Supongo que no ha aparecido nadie.
– Ni una enfermera. Me temen más que a la peste.
– No lo dude. ¿Necesitas algo, Maura?
– Sólo una idea para hacer que aparezca quien sabemos.
Harry señaló a la almohada de Ray.
– ¿No se notará que tiene el revólver ahí debajo?
– No, siempre y cuando esta enfermera particular mía haga lo necesario para que no tengan que hacerlo otras -contestó Ray-. Las enfermeras de la planta le están tan agradecidas que no me extrañaría que organizasen una colecta para ella. ¿Cómo va todo?
– Ya no recibimos tantas llamadas. Un técnico de laboratorio del Good Samaritan jura que el hombre del cartel es un polaco, calvo, que estuvo allí como médico residente. Y una enfermera del hospital Universitario, de que es un enfermero que trabaja allí, sólo que es moreno y lleva un pendiente.
Читать дальше