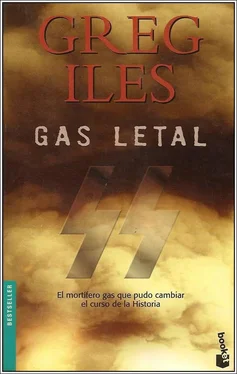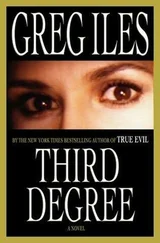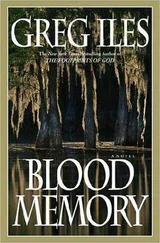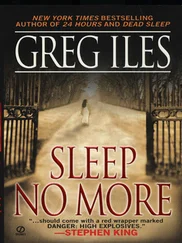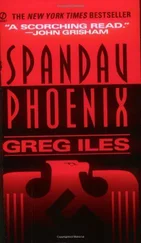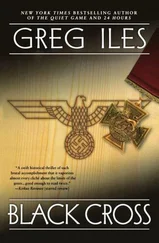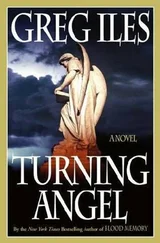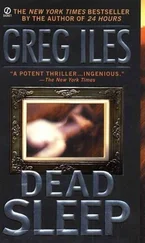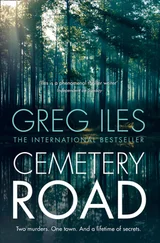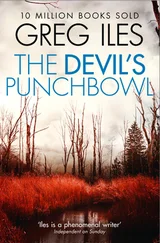– Aprendiste bien. De ahora en adelante, harás la guardia en la puerta.
Rachel cerró los ojos. ¿Era conveniente ser guardia? Si le granjeaba los favores de Frau Hagan, sin duda lo era. Pero, ¿no la malquistaría con Heinke?
– ¿Oíste, holandesita?
– Mañana haré la guardia en la puerta.
– Sí. Bueno, a dormir todo el mundo.
Rachel oyó el crujido de la madera frágil cuando la jefa de la cuadra se tendió en su camastro. Desde el segundo día en el campo, Rachel vigilaba a los hombres con distintivos rosados -en realidad, a todos los hombres- como una gallina que cuida a sus polluelos, pero no había visto la menor señal de que alguien intentara molestar a Jan. ¿Acaso el mayor peligro venía del comandante de Totenhausen? ¿Había dos clases de selección a evitar para poder sobrevivir? En ese caso, ¿cómo protegería al niño? Herr Doktor tenía poder absoluto de vida o muerte sobre todos los internos. Ya había ordenado la muerte de su esposo. Si Klaus Brandt quería abusar de su Jan, ella no podría impedirlo.
Recordó a Ariel Weitz y se estremeció de odio. Si Weitz era el alcahuete de Brandt, tal vez podría sobornarlo para que dejara en paz a Jan. Tenía los cinco diamantes. Pero, ¿de qué servía sobornar a Weitz? Lo más probable era que Brandt escogiera sus víctimas mientras se paseaba por el campo con su guardapolvo blanco, fingiendo curar enfermedades. Era inconcebible. Pero era la realidad. No podía volar a Holanda cargando a los niños bajo las alas. Tendría que pensar en algún recurso.
¿A quién acudir? El zapatero había demostrado ser un hombre compasivo, pero en los últimos cuatro días casi no lo había visto. ¿Y Anna Kaas? Evidentemente, la joven enfermera simpatizaba con los prisioneros: tal vez podría sugerirle un medio para evitar que Jan corriera peligro. Pensó en Jan y Hannah, que dormían a pocos metros de ahí en la cuadra de niños judíos. Una judía sefardí de Salónica dormía allí para mantener el orden. Durante la cena, Rachel le había dado la mitad de su ración de pan a cambio de que acostara a Jan y Hannah en camas contiguas. Había pensado en ofrecerle la ración de una semana a cambio de su trabajo, pero decidió que no era conveniente. Una semana sin pan la debilitaría demasiado, y si bien estaría cerca de sus hijos, se alejaría de las mujeres que conocían las reglas del campo, en especial de Frau Hagan. Un pastor alemán aulló junto al alambrado perimetral. En ese momento Rachel decidió que la jefa de la cuadra era la soga que la ataba a la vida, el puente a la supervivencia. Lo que Frau Hagan quisiera, Rachel Jansen lo haría.
Montaría guardia junto a la puerta, pero ese sólo sería el comienzo.
Tal como había prometido el general Smith, el auto pasó a buscar a McConnell en Oxford a las seis en punto. Una hora después lo dejó con sus dos pesadísimas valijas en la entrada de la estación ferroviaria de King's Cross en Londres, con instrucciones de abordar el tren 56, que partía a las 07:07 con destino a Edimburgo, Escocia.
En la estación retumbaban las voces de soldados de diez países distintos, vestidos con todo tipo de uniformes; todos parecían más perdidos que McConnell. Se preguntó cómo podría encontrar a Smith -o Smith a él- en medio de semejante gentío. Pero al esquivar a un canadiense que se despedía tiernamente de una muchacha inglesa bastante más alta que él, sintió un tirón en la manga. Al volverse se encontró con los chispeantes ojos celestes de Duff Smith. El jefe del SOE vestía un elegante traje espigado con la manga izquierda abrochada al hombro.
– ¿Y el uniforme, general?
Duff Smith sonrió sin responder. Llevó a McConnell a un camarote privado, un lujo extraordinario en ese tren atestado. Jonas Stern ocupaba el asiento de la ventanilla; tenía la cara hosca de siempre. Después de cerrar la puerta, Smith estrechó la mano de McConnell:
– Bienvenido a bordo, doctor.
McConnell saludó a Stern con una inclinación de cabeza, pero éste no devolvió el saludo. El ojo clínico del médico vio los hematomas bajo la piel. Evidentemente, Stern no había pasado una semana tranquila desde su último encuentro.
– ¿Qué es todo eso? -farfulló el general Smith al ver las valijas de McConnell-. No se va de vacaciones a la playa, ¿sabe?
– Sí, lo sé. Es mi equipo y nos hará falta.
– Nosotros le daremos todo lo que necesite, doctor. Esto tendrá que dejarlo aquí.
– Usted no tiene nada de esto, general.
– Bueno, veamos -dijo Smith, intrigado.
McConnell acostó las dos valijas y las abrió. Una contenía lo que parecían ser pliegues de caucho y una especie de cubrecabeza transparente. En la otra había dos tubos amarillos de unos cincuenta centímetros de largo y varias mangueras de caucho corrugado.
– ¿Esas inscripciones están en alemán ! -preguntó Smith.
– Sí. Son garrafas portátiles de oxígeno tomadas de bombarderos derribados de la Luftwaffe. Ya que nos haremos pasar por alemanes, será mejor que llevemos equipo alemán.
– Muy buena idea, doctor. Pero me parece que nunca he visto un traje antigás como éste.
– Es el último modelo norteamericano.
– ¿Cómo diablos lo consiguió?
– Todavía tengo amigos en mi país, general. Éste viene del arsenal de Edgewood, Alabama. Empecé a experimentar con este traje hace un mes. La máscara antigás de vinilo transparente fue creada para soldados que sufren heridas graves en la cabeza. Yo la modifiqué para insertarle la manguera de la garrafa, aprovechando los últimos inventos de las divisiones de hombres rana. Además inventé y le instalé un diafragma de acetato especialmente diseñado para mejorar la comunicación oral. Éste es el único traje hermético del mundo que permite a los soldados verse las caras y hablarse durante el combate.
El general Smith miró a Stern:
– ¿No le dije que era el hombre perfecto para la misión?
Por primera vez, Stern se quedó sin respuestas ingeniosas:
– ¿Tiene dos trajes de esos? -preguntó.
McConnell cerró las valijas y se sentó frente a él:
– Sí. Y suerte para usted que tenemos más o menos la misma talla.
El general Smith alzó una canasta de mimbre:
– Acá tienen provisiones, muchachos. No viajaré con ustedes, pero nos veremos mañana.
– ¿Adonde vamos? -preguntó Stern-. ¿No puede decírmelo ahora que llegó el doctor?
Smith frunció los labios.
– Los esperan en el Castillo de Achnacarry.
– ¿Y dónde diablos queda eso?
Duff Smith sonrió. Había oído esa pregunta cientos de veces. Achnacarry . El mero nombre provocaba un sudor frío a más de un combatiente.
– Algunos dicen que es el fin del mundo -dijo-. Para otros, Achnacarry es el paraíso terrenal. La mayoría son escoceses y, además, del clan Cameron.
McConnell alzó la vista al oír ese nombre.
– ¿Por qué diablos nos envían allá? -insistió Stern.
Se borró la sonrisa de Smith.
– Por tres razones: clandestinidad, entrenamiento y tiempo. Señores, por razones que no puedo divulgar el tiempo se ha convertido en el factor crítico. Dentro de once días, el blanco de esta misión perderá todo valor estratégico.
– Pero si el tiempo es tan importante, ¿por qué vamos a Escocia? -dijo Stern obstinadamente-. Por Dios, dígame qué quiere que hagamos y asegúrese de que lleguemos a Alemania. Yo me ocuparé del resto.
El general meneó la cabeza.
– Sé que acosó a los alemanes en África, muchacho, pero para desafiar al león en su propia guarida se necesita entrenamiento especial. Tenemos once días. Pasarán los primeros siete con los hombres más rudos del ejército británico. El comandante de Achnacarry, que dicho sea de paso se llama oficialmente la Central de Comandos, es amigo mío y ha aceptado con toda generosidad que sus instructores les metan en la cabeza algunos de los conocimientos adquiridos en combate. Dentro de siete días usted será un hombre distinto, señor Stern. Un hombre mejor de lo que es ahora y posiblemente preparado para cumplir la misión que le asignaré.
Читать дальше