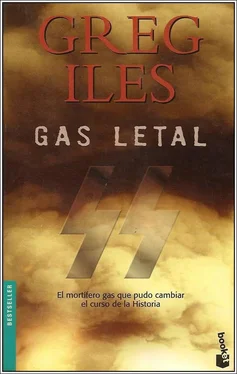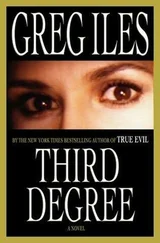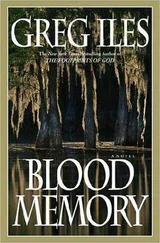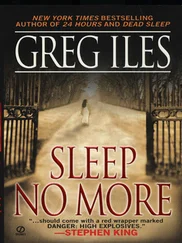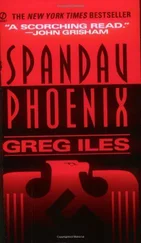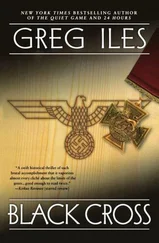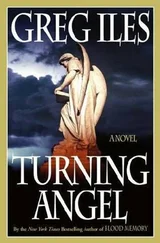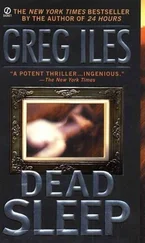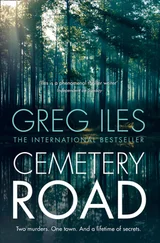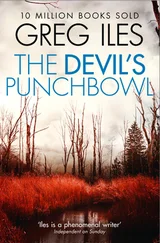– Todavía no me doy por vencido con el buen doctor.
– ¿No? ¿Está loco? Daría lo mismo pedirle a Albert Schweitzer que cargue con un lanzagranadas.
– Creo que lo hará -insistió Smith-. Creo que hoy estuvo a punto de aceptar. El telegrama lo llevó hasta el borde.
– Usted está loco -repitió Stern con una risotada sardónica.
– Recuerde lo que le digo. -Smith tenía los ojos fijos en el camino. -Aceptará. La gente cambia la forma de pensar cuando sufre una tragedia.
Stern lo miró fijamente:
– General, esto no es cosa suya, ¿no? Quiero decir… ¿es verdad que mataron a su hermano?
Smith lo miró con verdadera consternación.
– Diablos, ¿de veras me cree tan maquiavélico? Debería conseguir más judíos mientras pueda. Son conspiradores natos.
Stern lo miró fijamente en busca de algún indicio, pero el rostro del escocés era impenetrable. No tenía sentido seguir interrogándolo. Pero al hundirse en sus propios pensamientos, no pudo dejar de preguntarse: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Smith en pos de sus objetivos? La respuesta a esa pregunta tendría gran importancia en Palestina después de la guerra.
Si es que sobrevivía hasta entonces, claro.
McConnell aún pateaba el herraje de la ventana cuando lo asaltó la primera duda. ¿Por qué le había creído al general Smith? Si todo era un engaño montado por el jefe del SOE, éste difícilmente lo reconocería.
– Es lo bastante hijo de puta como para maquinar un plan como este -dijo en voz alta.
Aunque sabía que era altamente improbable, el fuego de la esperanza arrasaba cualquier objeción racional que su mente pudiera inventar. Con manos temblorosas llamó al conmutador de la universidad para pedir la comunicación con la base aérea militar en Deenethorpe. Golpeó los pies con impaciencia mientras el operador repetía con exasperante amabilidad, estoy tratando de comunicarlo… hasta que lo consiguió.
– Quisiera hablar con alguien sobre una baja, por favor.
– Un momento, señor -dijo una joven voz masculina.
Después de varios chasquidos, apareció una voz con tonada del sur de Estados Unidos:
– Coronel Harrigill.
Harrigill. Era la firma del telegrama. ¿Y qué?, pensó McConnell. Para el general Smith sería fácil averiguar los nombres.
– Coronel -dijo, sorprendido por el temblor de su voz-, soy el doctor Mark McConnell. Llamo de la Universidad de Oxford. ¿Hubo una incursión sobre Regensburg anoche?
– Perdone, doctor, pero no puedo dar esa clase de información por teléfono.
McConnell situó rápidamente el acento de Harrigill: era del delta del Mississippi. Al mismo tiempo lo embargó la emoción. La voz del coronel Harrigill no sólo era amable, sino que trasuntaba compasión.
– ¿Qué información puede darme, coronel?
– Bueno… ¿recibió un telegrama hoy, doctor?
McConnell cerró los ojos:
– Sí.
– Puedo confirmar que el avión de su hermano cayó en cumplimiento del deber volando sobre Francia. Los informes de otros aviones nos permiten establecer que esos tripulantes murieron en acción.
Mark no pudo responder.
– ¿Hay algo que pueda hacer por usted, hijo? Estaba a punto de enviar el telegrama a su familia en Estados Unidos.
– ¡No! Por favor, no lo haga. Sólo queda nuestra madre, que ha sufrido bastante… sólo… yo se lo comunicaré, coronel.
– Para la Fuerza Aérea no hay problema con eso, doctor. Trataré de demorar un poco el telegrama. Nuevamente, permítame expresarle mi pésame. El capitán McConnell fue un excelente oficial. Honró a su escuadra, a su patria y al sur.
Mark se estremeció al escuchar esa frase arcaica de respeto en boca de un sureño como él. Al mismo tiempo, lo conmovió. Parecía la forma más adecuada de despedir a David.
– Gracias, coronel.
– Buenas noches, doctor. Que Dios lo bendiga.
McConnell cortó la comunicación. El coronel Harrigill había destruido su última esperanza. David estaba muerto. Y pensar que el general Smith creía que su muerte acabaría con su odio hacia la guerra.
Esta vez, el dolor lo embargó sin aviso. Su hermano había muerto. Su padre había muerto. Él era el único hombre de la familia McConnell que quedaba con vida. Por primera vez desde que estaba en Inglaterra sintió el impulso irresistible de volver a casa. A Georgia. Con su madre. Con su esposa. Al pensar en su madre sintió una ola de calor en la cabeza. ¿Cómo se lo diría? ¿Qué podía decir?
AI dar un último puntapié al herraje, las ventanas con sus marcos de hierro se abrieron violentamente y sintió una ráfaga de viento helado en la cara. Poco a poco se le abrió la garganta y empezó a respirar mejor. Contempló un paisaje nevado que había cambiado poco en los últimos cuatro siglos. La Universidad de Oxford. Una isla serena en medio de un mundo demencial. Qué broma patética. El telegrama cayó de su mano, rozó el bastidor de la ventana y revoloteó hasta caer sobre los adoquines tres pisos más abajo.
El primer ruido que escapó de su garganta fue un grito desgarrador que nació en lo más profundo de su alma. En torno del patio se abrieron varias ventanas y asomaron pálidos rostros curiosos. En algún lugar, un tocadiscos dejaba oír la voz de Bing Crosby cantando, I'll Be Seeing You . Cuando la segunda estrofa flotaba sobre el patio, las lágrimas se congelaban en las mejillas de McConnell.
Estaba solo.
– Se detuvo su grabador -dijo el rabino Leibovitz.
– ¿Cómo?
El largo dedo del viejo señaló el grabador de microcassete Sony sobre el extremo de la mesa, junto a su silla. Parpadeé dos veces, incapaz de apartar de mi mente la imagen de mi abuelo en esa ventana en Oxford ni los pensamientos sobre mi tío abuelo, a quien no conocí.
– Necesita otro cassete -señaló Leibovitz-. Y yo necesito otra copa de coñac. Por favor, alcánceme la botella.
Lo hice. El rabino me miró mientras vertía cuidadosamente el líquido ambarino en su copa.
– ¿Y bien? ¿Qué le parece, doctor?
– No sé qué pensar.
– ¿Pero refleja fielmente la personalidad de su abuelo, o no?
Lo pensé mientras insertaba un cassete virgen en el Sony.
– Creo que sí -dije por fin-. No creo que abandonara sus principios sólo por venganza.
– ¿Está seguro, Mark?
Estudié la cara demacrada del rabino.
– Parece que no lo sabré hasta que usted me cuente, ¿no? La verdad, es una historia fascinante. Pero tantos detalles… ¿Cómo se enteró?
Leibovitz sonrió fugazmente.
– Largas veladas con Mac en mi oficina. Cartas de otras personas interesadas. Una vez que me enteré, la historia me fascinó durante un cierto tiempo.
– ¿Y la chica? -pregunté-. ¿La mujer de la fotografía? ¿Cuál es su papel en esta historia? ¿Es la que le envió el mensaje cifrado al general Smith? Y ya que lo menciono, ¿qué diablos quería decir?
El rabino Leibovitz sorbió el coñac.
– Paciencia. Ya llegaré a ella. Usted quiere que le sintetice todo en una hora, como una serie de televisión. -El viejo inclinó la cabeza para escuchar el canto incesante de los grillos en la húmeda oscuridad exterior. -Tenemos que cambiar de escenario. Como usted sabe, estas cosas no sucedían en el vacío. Otras personas perseguían sus propios fines, sin tener idea de lo que hacía el general Smith en Londres. Personas malignas. Monstruos, diría yo, si no le molesta el término.
Los ojos del viejo rabino saltaban de un lugar a otro en el estudio de mi abuelo. Tuve la impresión de que no le gustaba recordar esa parte de la historia.
– ¿Hacia dónde cambia la escena? -dije para animarlo.
– ¿Cómo? -preguntó, fijando sus ojos en los míos.
Читать дальше