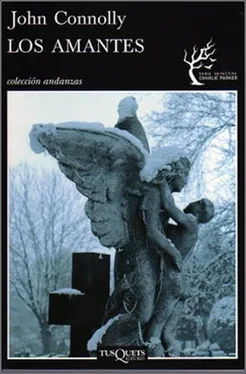– A ella.
Me volví poco a poco al sentir una corriente de aire detrás de mí. En el umbral de la puerta, ahora abierta de par en par, estaba la mujer morena del bar. Sus ojos, al igual que los de Gary, parecían íntegramente negros. También iba armada, con una pistola calibre 22. En torno a ella se formaban sombras semejantes a unas alas oscuras recortándose contra la noche.
– Ha pasado tanto tiempo -susurró, pero tenía la mirada fija en el hombre, no en mí-, tantísimo tiempo…
Entonces comprendí que habían llegado allí por separado, atraídos por mí y por la promesa de volver a verse; ése era, pues, su primer encuentro, el primero, si Epstein no se equivocaba, desde que mi padre apretó el gatillo contra ellos en un descampado de Pearl River.
Pero de pronto la mujer salió de su ensoñación y se dio media vuelta. Disparó hacia la oscuridad, dos suaves detonaciones. Maser, sorprendido, parecía indeciso, y supe entonces que deseaba matarme lentamente. Deseaba usar su machete conmigo. Pero cuando me moví, descerrajó un tiro, y sentí el brutal impacto de la bala contra el pecho. Retrocedí tambaleante y choqué contra la puerta, que golpeó a la mujer en la espalda pero no se cerró. Me alcanzó un segundo balazo, y esta vez sentí en el cuello un dolor lancinante. Me llevé la mano izquierda a la herida, y la sangre corrió entre mis dedos.
Con paso inseguro trepé escalera arriba, pero Maser ya no tenía la atención puesta en mí. En la parte de atrás de la casa se oían voces, y él se había vuelto para hacer frente a la amenaza. La puerta de la calle se cerró bruscamente, y la mujer dijo algo a voz en grito cuando llegué a lo alto de la escalera y me eché cuerpo a tierra, oyendo nuevos disparos y sintiendo pasar las balas por encima de mi cabeza a través del aire polvoriento. Empezaba a nublárseme la vista, y allí tendido descubrí que era incapaz de volver a levantarme. Me arrastré por el suelo, utilizando la mano derecha como una garra, impulsándome con los pies, manteniendo aún la mano izquierda en el cuello para restañar la efusión de sangre. Oscilaba del pasado al presente, de modo tal que a veces me desplazaba por un pasillo enmoquetado a través de habitaciones limpias y bien iluminadas, y otras, en cambio, sólo había allí tablas desnudas y polvo y podredumbre.
Unos pasos ascendían por la escalera. Oí detonaciones en la cocina, pero nadie devolvió el fuego. Era como si Maser disparara a las sombras.
Entré en nuestro dormitorio y, buscando apoyo en la pared, conseguí ponerme en pie; a trompicones atravesé el fantasma de una cama y me desplomé en un rincón.
Cama. No hay cama.
El goteo de un grifo. No hay goteo.
La mujer apareció en el umbral de la puerta. Veía claramente su cara gracias a la luz que entraba por la ventana a mis espaldas. Parecía alterada.
– ¿Qué haces? -preguntó.
Intenté contestar, pero no pude.
Cama. No hay cama. Agua. Pasos, pero la mujer no se hab í a movido.
Miró alrededor y supe que ella veía lo que yo veía: mundos sobre mundos.
– Esto no te salvará -dijo-. Nada te salvará.
Avanzó. Simultáneamente expulsó el cargador vacío y se dispuso a insertar otro. De repente se detuvo. Miró a su izquierda.
Cama. No hay cama. Agua.
Había una niña a su lado, y de pronto apareció otra figura de entre las sombras a sus espaldas: una mujer rubia, su rostro visible por primera vez desde aquel día lejano en que la encontré en la cocina, y allí donde entonces había sólo sangre y hueso, estaba ahora la esposa que amé, tal como era antes de que el filo de la navaja culminase su obra en ella.
Luz. No hay luz.
Un pasillo vac í o. Un pasillo ya no vac í o.
– No -susurró la mujer morena.
Encajó el cargador y se dispuso a disparar contra mí, pero parecía costarle fijar la mira, como si se lo impidieran figuras que yo sólo vislumbraba a medias. Una bala fue a dar en la pared a treinta centímetros a mi izquierda. Apenas podía mantener los ojos abiertos cuando me llevé la mano al bolsillo y la sentí cerrarse en torno a aquel objeto compacto. Lo extraje y apunté a la mujer mientras ella, agitando la mano izquierda para repeler lo que tenía detrás, conseguía liberar por fin su propia arma.
Cama. No hay cama. Una mujer cayendo. Susan. Una ni ñ a al lado de Semjaza, tir á ndole de la pernera del pantal ó n, hinc á ndole las u ñ as en el vientre.
Y a la propia Semjaza tal como era realmente, un ser encorvado y oscuro, alado, de cráneo rosáceo: fealdad con un horrendo vestigio de belleza.
Levanté el arma. Ella pensó que era una linterna.
– No puedes matarme -dijo-. Con eso no.
Sonrió y alzó su pistola.
– No es lo que quiero -dije, y disparé.
La pequeña Taser C2 no podía fallar a esa distancia. Los electrodos con púas la alcanzaron en el pecho y se desplomó entre sacudidas mientras cincuenta mil voltios recorrían su cuerpo, el arma caía de su mano y ella empezaba a retorcerse en el suelo.
Cama. No hay cama.
Mujer.
Esposa.
Hija.
Oscuridad.
Recuerdo voces, y que me quitaron el chaleco de Kevlar mientras alguien me apretaba la herida del cuello con una gasa. Vi a Semjaza forcejear con sus captores, y me pareció reconocer a uno de los jóvenes que acompañaban a Epstein en nuestra reunión de varios días antes. Alguien me preguntó si estaba bien. Le enseñé la sangre en la mano, pero no contesté.
– No ha afectado a ninguna arteria, de lo contrario estaría ya muerto -dijo la misma voz-. Le ha abierto un surco de órdago, pero vivirá.
Me ofrecieron una camilla y la rechacé. Quería mantenerme en pie. Si me tendía, con toda seguridad volvería a perder el conocimiento. Mientras me ayudaban a bajar, vi a Epstein arrodillado junto a Hansen, éste en el suelo, atendido por dos auxiliares médicos.
Y vi a Maser, con los brazos a la espalda, cuatro electrodos Taser colgando del cuerpo; frente a él se hallaba Ángel, y al lado de éste, Louis. Epstein se irguió mientras me bajaban y se acercó a mí. Me tocó la cara con la mano, pero guardó silencio.
– Tenemos que llevarlo al hospital -dijo uno de los hombres que me sostenían. A lo lejos se oyeron sirenas.
Epstein asintió, miró por detrás de mí hacia lo alto de la escalera y dijo:
– Un momento. Parker querrá ver esto.
Otros dos hombres traían a la mujer del piso de arriba. Tenía las manos sujetas a la espalda con correas de plástico y las piernas atadas a la altura de los tobillos. Pesaba tan poco que la llevaban en volandas, y aun así seguía resistiéndose. Al mismo tiempo movía los labios y susurraba lo que parecía un conjuro. Al aproximarse, lo oí con toda claridad. Decía:
– Dominus meus bonus et benignitas est.
Cuando llegaron al pie de la escalera, alguien la cogió por las piernas, de modo que quedó extendida horizontalmente entre sus captores. Miró a su derecha y vio a Maser, pero Epstein se interpuso entre ellos antes de que hablara.
– Maligna -dijo mientras la contemplaba.
La mujer le escupió y el esputo le manchó el abrigo. Epstein se hizo a un lado para que ella viera una vez más a Maser. Éste, sentado, intentó levantarse, pero Louis se acercó y le apoyó un pie en la garganta, obligándolo a mantener la cabeza contra la pared.
– Adelante, miraos -dijo Epstein-. Será la última vez que os veáis.
Y cuando Semjaza comprendió lo que estaba a punto de suceder, empezó a gritar «¡No!» una y otra vez, hasta que Epstein la amordazó a la par que la tendían en una camilla y la inmovilizaban. Tapada con una manta, la sacaron de la casa para llevarla a una ambulancia que esperaba, y que se alejó a toda velocidad sin sirenas ni luces. Al mirar a Maser, vi desolación en sus ojos. Movía los labios, y le oí susurrar algo repetidamente. No entendí lo que decía, pero tuve la certeza de que eran las mismas palabras pronunciadas por su amante.
Читать дальше