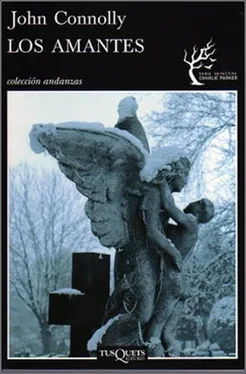Así que hablé con Epstein, y luego con Ángel y Louis, y elegí el terreno donde lucharía.
Los atraería hacia mí, y acabaríamos con aquello.
En el funeral concedieron a Jimmy honores de inspector: todo el paripé del Departamento de Policía de Nueva York, incluso más que cuando murió mi padre. Seis agentes con guantes blancos acarrearon en hombros el féretro cubierto por una bandera desde la iglesia católica de Santo Domingo, ocultas sus placas bajo crespones negros. Al pasar el ataúd, policías jóvenes y viejos, algunos en uniforme de diario, otros en traje de gala, otros con abrigos y sombreros de jubilados, saludaron todos a una. Nadie sonreía, nadie hablaba. Todos permanecían callados. Un par de años antes se vio a una fiscal de Westchester reír y charlar con un senador del estado mientras sacaban de una iglesia del Bronx el féretro de un agente asesinado, y un policía la mandó callar. Ella obedeció al instante, pero nadie olvidó su afrenta. Esas cosas tenían que hacerse de determinada manera, y quien jugaba con ellas debía atenerse a las consecuencias.
Jimmy fue enterrado en el cementerio de la Santa Cruz, en Tilden, junto a su padre y su madre. Su hermana mayor, que ahora residía en Colorado, era su pariente vivo más cercano. Se había divorciado, y estaba junto a la tumba con sus tres hijos; uno de ellos era Francis, el sobrino de Jimmy que había venido a casa la noche de los homicidios de Pearl River, y ella lloró por el hermano al que no veía desde hacía cinco años. La banda policial de gaitas y tambores tocó Steal Away, y nadie habló mal de él, pese a que para entonces se había filtrado ya la palabra que llevaba grabada en el cuerpo. Algunos quizá cuchichearían después (y allá ellos: los hombres así poco valían), pero no entonces, no ese día. De momento se le recordaría como policía, y además muy querido.
También yo me encontraba presente, a la vista de todos, porque me constaba que estarían vigilando con la esperanza de que apareciese. Me mezclé con la gente, hablé con aquellos a quienes reconocí. Después del entierro fui a un bar llamado Donaghy's con hombres que habían servido al lado de Jimmy y mi padre, e intercambiamos anécdotas sobre los dos, y me contaron cosas sobre Will Parker que me llevaron a quererlo más aún, porque también ellos lo habían querido. Durante todo el tiempo permanecí cerca de un corrillo u otro. Ni siquiera fui al lavabo solo, y controlé lo que bebía, pese a dar la impresión de que tomaba con los otros una cerveza detrás de otra, un trago detrás de otro. Era fácil disimularlo, porque ellos, si bien no rechazaban mi compañía, estaban más pendientes unos de otros que de mí. Uno, un antiguo sargento llamado Griesdorf, llegó a preguntarme por la supuesta conexión entre la muerte de Mickey Wallace y lo ocurrido a Jimmy. Por un momento se produjo un incómodo silencio, hasta que un policía rubicundo de pelo negro teñido exclamó:
– ¡Por Dios, Stevie, éste no es momento ni lugar! Bebamos para recordar, y bebamos luego para olvidar.
Y el malestar pasó.
Descubrí a la chica poco después de las cinco de la tarde, Era esbelta y bonita, de melena negra. A la tenue luz del Donaghy's parecía más joven de lo que era, y posiblemente el camarero habría tenido que exigirle que enseñara un documento para demostrar su edad si hubiese pedido una cerveza. La había visto en el cementerio, poniendo flores en una tumba no muy lejos de donde enterraban a Jimmy. Había vuelto a verla caminar por la Avenida Tilden después del funeral, pero igual que a mucha otra gente, y me había fijado en ella más por su físico que por cualquier sospecha que pudiera despertarme. Ahora estaba allí, en el Donaghy's, comiendo una ensalada sin mucho apetito, con un libro en la barra ante ella, delante de un espejo que le permitía ver todo lo que ocurría a sus espaldas. Un par de veces me pareció advertir que me observaba. Tal vez no fuera nada, pero de pronto me sonrió cuando la sorprendí mirándome. Era una invitación, o esa impresión dio. Tenía los ojos muy oscuros.
Griesdorf también había reparado en ella.
– A esa chica le gustas, Charlie -dijo-. Adelante. Nosotros somos viejos. Necesitamos vivir a través de los jóvenes. Vigilaremos tu abrigo. Dios mío, debes de estar muñéndote de calor con eso puesto. Quítatelo, hijo.
Me levanté y me tambaleé.
– No, yo ya voy servido -dije-. Además, ahora no estaría para muchos trotes. -Les estreché la mano y dejé cincuenta dólares en la mesa-. Una ronda de lo mejor, por mi viejo y por Jimmy.
Prorrumpieron en un hurra y me alejé con paso vacilante. Griesdorf tendió una mano para ayudarme.
– ¿Estás bien?
– Hoy he comido poco, tonto de mí -respondí-. ¿Podrías pedirle al camarero que llame un taxi?
– Claro. ¿Adónde quieres ir?
– A Bay Ridge -contesté-. A Hobart Street.
Griesdorf me miró con extrañeza.
– ¿Estás seguro?
– Sí, segurísimo. -Le entregué a él los cincuenta dólares-. Y ya puestos, pide tú esos whiskies.
– ¿Quieres tomarte un último trago antes de salir?
– No, gracias. Si me tomo uno más, ni siquiera saldré.
Tomó el dinero. Me apoyé en una columna y lo observé alejarse. Lo vi llamar al camarero de la barra, oí parte de su conversación desde donde me hallaba. En el Donaghy's no ponían música, y aún no había empezado a llegar la clientela que se pasaba por allí al acabar la jornada de trabajo. Si yo oía lo que se decía en la barra, podía oírlo cualquiera.
El taxi llegó al cabo de diez minutos. Para entonces la chica había desaparecido.
El taxi me dejó frente a mi antigua casa. El taxista vio flamear la cinta del precinto policial y preguntó si debía esperarme. Pareció sentir alivio cuando contesté que no.
No había vigilancia. En circunstancias normales habrían apostado al menos a un agente de guardia, pero ésas no eran circunstancias normales.
Rodeé la casa hasta la entrada lateral. En la verja del jardín trasero habían puesto sin mucho esmero una cadena y algo de cinta, la cadena sin candado: estaba allí a efectos puramente visuales. Pero en la puerta de la cocina habían colocado una cerradura y un picaporte nuevos, que abrí sin el menor problema mediante la pequeña ganzúa eléctrica proporcionada por Ángel. Se me antojó que emitía un ruido estruendoso en la quietud de la noche, y al entrar en la casa vi encenderse una luz cerca de allí. Cerré la puerta y esperé a que la luz se apagara y reinara otra vez la oscuridad.
Encendí mi pequeña linterna, cuyo foco había tapado con cinta adhesiva para no llamar la atención si alguien echaba por casualidad un vistazo a la parte trasera de la casa. Habían borrado la marca de Anmael de la pared, probablemente por si a algún periodista o a algún curioso irredento se le ocurría sacar fotos de la cocina de manera subrepticia. Allí seguía la silueta de Mickey Wallace, marcando su posición en el suelo, y el linóleo barato estaba manchado de sangre seca. Enfoqué con la luz los armarios de la cocina, más modernos que los que había cuando yo vivía allí, y sin embargo también más baratos y frágiles, y la cocina de gas, ahora desconectada. No había más muebles, aparte de una única silla de madera, pintada de un verde horrendo, contra la pared del fondo. Allí habían muerto tres personas. Ya nadie viviría nunca en esa casa. Lo mejor para todos era derribarla y construir otra, pero en la actual coyuntura eso era poco probable. Así que se deterioraría cada vez más, y los niños se retarían a entrar en el jardín y provocar a sus fantasmas la noche de Halloween.
Pero a veces no es en las casas donde rondan los fantasmas, sino que rondan a las personas. A esas alturas sabía ya por qué habían regresado esos vestigios de mi mujer y mi hija. Creo que lo entendí a partir del momento en que se descubrió el cadáver de Wallace, y tuve la sensación de que quizá no había muerto solo ni carecido de consuelo en sus momentos finales, de que lo que él había visto, o creído ver, mientras husmeaba en mi propiedad en Scarborough se había presentado allí ante él de una manera distinta. En la casa se percibía expectación cuando crucé la cocina, y al tocar el tirador de la puerta sentí un cosquilleo en las yemas de los dedos, como una pequeña descarga eléctrica.
Читать дальше