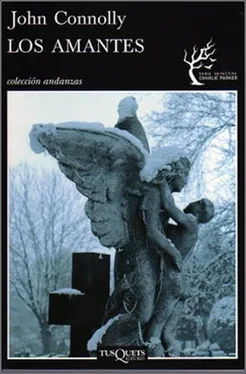Los amantes hab í an vuelto.
Mickey Wallace tenía la sensación de que la bruma lo había seguido desde Maine. Volutas blancas flotaban ante su cara y reaccionaban a cada movimiento de su cuerpo como seres vivos, adoptando lentamente nuevas formas antes de alejarse, como si la oscuridad se entretejiese en torno a él, envolviéndolo en su abrazo ante la pequeña casa de Hobart Street en Bay Ridge.
Bay Ridge era casi un barrio residencial de las afueras de Brooklyn, un vecindario en sí mismo. Inicialmente estaba habitado sobre todo por noruegos, que vivían allí cuando la zona se conocía como Yellow Hook, en el siglo XIX, y por griegos, como siempre con algún que otro irlandés, pero la inauguración del puente del estrecho de Verrazano en la década de 1970 cambió la demografía cuando la gente empezó a trasladarse a Staten Island y, a principios de los años noventa, Bay Ridge se vio invadida gradualmente por una población originaria de Oriente Medio. El puente dominaba el extremo sur de la zona, aunque Mickey siempre había pensado que parecía más real de noche que de día. Daba la impresión de que las luces le conferían sustancia; de día, en cambio, semejaba un telón de fondo pintado, una masa gris demasiado grande para los edificios y las calles que se extendían por debajo.
Hobart Street se encontraba entre Marine Ayerme y Shore Road, y si uno se sentaba en uno de sus bancos veía el Shore Road Park, una empinada pendiente arbolada que descendía hasta el cinturón de circunvalación y las aguas del estrecho. A primera vista, Hobart parecía formada sólo por bloques de apartamentos, pero a un lado había una pequeña hilera de viviendas unifamiliares de piedra rojiza, cada una separada de la contigua por un camino de acceso. Sólo la 1219 presentaba indicios de abandono.
La presencia de la bruma recordó a Mickey lo que había experimentado en Scarborough. Ahora, una vez más, se hallaba frente a una casa que creía vacía. Ése no era su barrio, ni siquiera era su ciudad, y sin embargo allí no se sentía fuera de lugar. Al fin y al cabo, era un elemento vital de la historia que había investigado durante tanto tiempo, la historia que ahora iba a plasmar en letra impresa. Había estado allí en otras ocasiones a lo largo de los años, la primera justo después de hallarse los cuerpos de la mujer y la hija de Charlie Parker, su sangre aún reciente en las paredes y el suelo. La segunda tras localizar Parker al Viajante, cuando los periodistas tuvieron el final de la historia y quisieron recordar el principio a los espectadores y los lectores. Los focos iluminaron las paredes y las ventanas, y los vecinos salieron a la calle a curiosear, la proximidad a los actos allí ocurridos los predisponía a hablar de lo ocurrido allí. Incluso quienes no residían en la zona cuando se produjeron los hechos tenían sus propias opiniones, pues la ignorancia nunca ha sido un obstáculo para una buena cita textual.
Pero de eso hacía ya mucho tiempo. Mickey se preguntó cuánta gente recordaba siquiera lo que había ocurrido detrás de esas paredes; luego supuso que cuantos vivían allí al cometerse los asesinatos, y seguían viviendo allí, difícilmente los borrarían de su memoria. En cierto modo, la casa los desafiaba a olvidar el pasado. Era la única vivienda deshabitada de la calle, y su aspecto exterior hablaba de forma elocuente de que estaba vacía. A quienes conocían su historia les bastaba con verla, tan distinta de las demás, para evocar recuerdos. Para ellos siempre habría sangre en las paredes.
Consultando el registro de la propiedad, Mickey descubrió que la casa había tenido tres dueños distintos desde los asesinatos, y que en la actualidad pertenecía al banco que se había quedado con ella al dejar de efectuar los pagos de la hipoteca los últimos propietarios. Le costaba imaginar cómo podía vivir alguien en un lugar donde se había producido un hecho tan violento. Aunque seguramente la casa se había vendido muy por debajo de su valor de mercado, y el servicio de limpieza contratado para eliminar toda huella visible del crimen en su interior había llevado a cabo a la perfección su cometido, Mickey tenía la certeza de que algo debía de perdurar, un rastro del sufrimiento padecido allí. ¿Físico? Sí. Quedaría sangre seca entre los intersticios del suelo. Le habían dicho que no se había encontrado una de las uñas de Susan Parker en el lugar del crimen. En un principio se creyó que el asesino se la había llevado a modo de recuerdo. Ahora se pensaba que se le rompió a Susan al arañar las tablas del suelo y cayó entre ellas. Pese a las repetidas búsquedas, no apareció. Probablemente aún seguía allí abajo, perdida entre el polvo y las astillas y las monedas extraviadas.
Pero no eran los detalles físicos lo que interesaba a Mickey. Había estado en el escenario de muchos asesinatos y no se sentía ajeno a ese ambiente. Algunos de esos lugares, si uno no sabía de antemano que se había producido allí un asesinato, podían parecer normales e inalterados. Las flores crecían en jardines donde en otro tiempo hubo niños enterrados. El cuarto de juegos de una niña, pintado de vivos tonos naranjas y amarillos, borraba todo recuerdo de la anciana que había muerto allí, asfixiada durante un torpe allanamiento de morada cuando aquello era su habitación. Parejas hacían el amor en dormitorios donde maridos habían matado a palos a sus esposas y mujeres habían apuñalado a amantes descarriados mientras dormían. Tales lugares no quedaban manchados por la violencia que habían albergado.
Pero otros jardines y otras casas nunca serían los mismos después de haberse derramado en ellos sangre. La gente percibía algo extraño en cuanto ponía los pies allí. Daba igual que la casa estuviera limpia, el jardín bien cuidado, la puerta recién pintada. Allí perduraba un eco, como un último grito que se apaga poco a poco, y desencadenaba una respuesta atávica. A veces el eco era tan sonoro que ni siquiera bastaba con la demolición de la casa y la construcción de otra nueva claramente distinta para contrarrestar las influencias malévolas que allí permanecían. Mickey había visitado un edificio de apartamentos en Long Island construido en el solar de una casa reducida a cenizas con cinco niños y su madre dentro, un incendio provocado por el padre de dos de los hijos. La anciana que vivía en la misma calle le contó que esa noche los bomberos oyeron los gritos de socorro de los niños, pero el calor de las llamas era demasiado intenso y no pudieron rescatarlos. El edificio recién construido olía a humo, recordaba Mickey, a humo y carne chamuscada. Después ya nadie vivió allí más de seis meses. El día que Mickey fue a inspeccionarlo, todos los apartamentos estaban disponibles para alquilar.
Tal vez por eso la casa de Parker seguía en pie. Ni siquiera derribándola habría cambiado nada. La sangre se había filtrado a través del suelo hasta la tierra en la que se asentaba, y en el aire reverberaba el sonido de los gritos ahogados por una mordaza.
Mickey nunca había estado dentro del 1219 de Hobart, aunque sí había visto fotografías del interior. En ese momento, de pie ante la verja, llevaba copias de las fotos encima. Procedían de Tyrrell, que se las había dejado a Mickey en el hotel ese mismo día, junto con una lacónica nota disculpándose por algunos de sus comentarios durante su anterior encuentro. Mickey no sabía cómo las había conseguido. Imaginaba que Tyrrell había conservado su propio expediente particular sobre Charlie Parker cuando éste abandonó el departamento. Mickey estaba casi seguro de que eso era ilegal, pero no iba a quejarse. Había examinado las fotos en la habitación de su hotel y, a pesar de todo lo que había visto como periodista, y conociendo como conocía los detalles de los asesinatos de la familia Parker, le habían causado un gran impacto.
Читать дальше