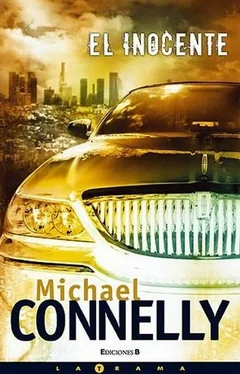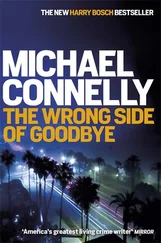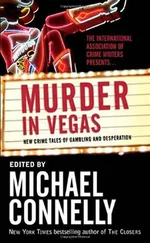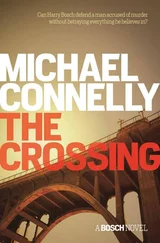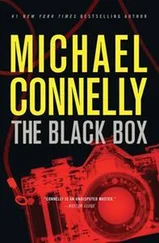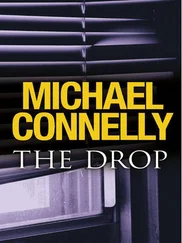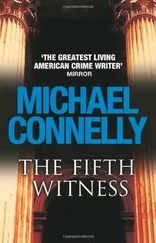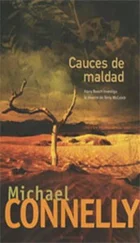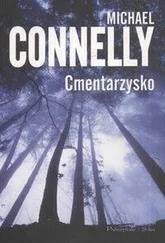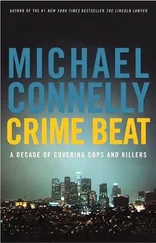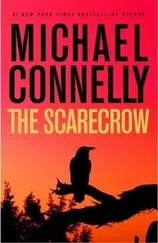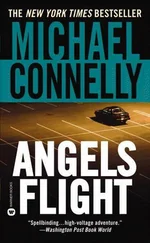– ¿Qué le parece esto? Yo me largo ahora y usted lo soluciona cuando le dé la puta gana.
– No puedo hacerlo, detective. Es una citación legal válida y debe aparecer en esa sala hasta que sea eximido. Ya le digo que lo haré lo antes posible. La fiscalía tiene un testigo y luego es mi turno y me ocuparé de eso.
– Esto es una estupidez.
Se volvió y se alejó por la cafetería hacia la puerta. Afortunadamente se había dejado la citación, porque era falsa. Nunca la había registrado con el alguacil y la firma garabateada al pie era mía.
Estupidez o no, no creía que Kurlen abandonara el tribunal. Era un hombre que entendía el significado del deber y la ley. Vivía con ella. Con eso contaba yo. Estaría en la sala hasta que lo eximieran de ello. O hasta que entendiera para qué lo había llamado.
A las nueve y media, la jueza hizo pasar al jurado e inmediatamente procedió con los asuntos del día. Miré de reojo a la galería y vi a Kurlen en la fila de atrás. Tenía una expresión meditabunda, si no enfadada, en el rostro. Estaba cerca de la puerta y yo no sabía cuánto aguantaría allí. Suponía que necesitaría la hora entera que le había pedido.
Seguí mirando por la sala y vi que Lankford y Sobel estaban sentados en un banco junto al escritorio del alguacil, el lugar reservado al personal de las fuerzas del orden. Sus rostros no revelaban nada, pero aun así me inquietaron. Me pregunté si dispondría de la hora que necesitaba.
– Señor Minton -entonó la jueza-, ¿el estado tiene alguna refutación?
Me volví hacia la magistrada. Minton se levantó, se arregló la americana y pareció vacilar y prepararse antes de responder.
– Sí, señoría, la fiscalía llama a Dwayne Jeffery Corliss como testigo de refutación.
Me levanté y me fijé en que a mi derecha Meehan, el alguacil, también se había levantado. Iba a ir al calabozo del tribunal para recoger a Corliss.
– Señoría-dije-, ¿quién es Dwayne Jeffery Corliss y por qué no tenía noticia de él?
– Agente Meehan, espere un momento -dijo Fullbright.
Meehan se quedó parado con la llave del calabozo en la mano. La jueza pidió entonces disculpas al jurado, pero les dijo que tenían que regresar a la sala de deliberaciones hasta que fueran llamados de nuevo. Después de que salieran por la puerta que había detrás de la tribuna, la jueza se concentró en Minton.
– Señor Minton, ¿quiere hablarnos de su testigo?
– Dwayne Corliss es un testigo de cooperación que habló con el señor Roulet cuando éste estuvo bajo custodia tras su detención.
– ¡Mentira! -bramó Roulet-. Yo no hablé con…
– Silencio, señor Roulet -atronó la jueza-. Señor Haller, aleccione a su cliente sobre el peligro de perder los estribos en mi sala.
– Gracias, señoría.
Yo todavía permanecía de pie. Me incliné para susurrar en el oído de Roulet.
– Eso ha sido perfecto -dije-. Ahora tranquilo y yo me ocuparé desde aquí.
Roulet asintió y se reclinó. Cruzó los brazos ante el pecho con pose enfadada. Yo me enderecé.
– Lo lamento, señoría, pero comparto la rabia de mi cliente respecto a este intento desesperado de la fiscalía. Es la primera vez que oigo hablar del señor Corliss. Me gustaría saber cuándo denunció esta supuesta conversación.
Minton se había quedado de pie. Pensé que era la primera vez en el juicio que ambos permanecíamos de pie y discutíamos con la magistrada.
– El señor Corliss contactó con la oficina por medio de una fiscal que manejó la primera comparecencia del acusado -dijo Minton-. Sin embargo, esa información no se me pasó hasta ayer, cuando en una reunión de equipo se me preguntó por qué no había utilizado la información.
Eso era mentira, pero no una que yo quisiera poner en evidencia. Hacerlo habría revelado el desliz de Maggie McPherson el día de San Patricio y podría hacer descarrilar mi plan. Tenía que ser cuidadoso. Necesitaba argumentar vigorosamente contra el hecho de que Corliss subiera al estrado, pero también necesitaba perder la disputa.
Puse mi mejor expresión de rabia.
– Esto es increíble, señoría. ¿Sólo porque la fiscalía haya tenido un problema de comunicación, mi cliente ha de sufrir las consecuencias de no haber sido informado de que el Estado tenía un testigo contra él? Claramente no debería permitirse que este hombre testificara. Es demasiado tarde para sacarlo ahora.
– Señoría -dijo Minton, saltando con rapidez-, ni yo mismo he tenido tiempo de interrogar a Corliss. Puesto que estaba preparando mi alegato final, simplemente hice las gestiones para que lo trajeran hoy. Su testimonio es clave para la fiscalía porque sirve como refutación de las declaraciones interesadas del señor Roulet. No permitirle testificar supondría un grave perjuicio al Estado.
Negué con la cabeza y sonreí con frustración. Con esa última frase Minton estaba amenazando a la jueza con la pérdida del apoyo de la fiscalía si en alguna ocasión se enfrentaba a unas elecciones con un candidato opositor.
– ¿Señor Haller? -preguntó la jueza-. ¿Algo más antes de que dictamine?
– Sólo quiero que conste en acta mi protesta.
– Así será. Si tuviera que darle tiempo para investigar e interrogar al señor Corliss, ¿cuánto necesitaría?
– Una semana.
Ahora Minton puso la sonrisa falsa en el rostro y negó con la cabeza.
– Eso es ridículo, señoría.
– ¿Quiere ir al calabozo y hablar con él? -me preguntó la jueza-. Lo autorizaré.
– No, señoría. Por lo que a mí respecta todos los chivatos carcelarios son mentirosos. No ganaría nada interrogándolo, porque todo lo que salga de su boca será mentira. Todo. Además, no se trata de lo que él tenga que decir. Se trata de lo que otros tengan que decir de él. Para eso necesito el tiempo.
– Entonces dictaminaré que puede testificar.
– Señoría -dije-, si va a permitir que entre en esta sala, ¿puedo pedir una indulgencia para la defensa?
– ¿Cuál es, señor Haller?
– Me gustaría salir un momento al pasillo y hacer una llamada a un investigador. Tardaré menos de un minuto.
La jueza lo pensó un momento y asintió con la cabeza.
– Adelante. Haré pasar al jurado mientras telefonea.
– Gracias.
Me apresuré a cruzar la portezuela y recorrí el pasillo central. Mis ojos establecieron contacto con los de Howard Kurlen, que me dedicó una de sus mejores sonrisas sarcásticas.
En el pasillo pulsé la tecla de marcado rápido correspondiente al móvil de Lorna Taylor y ella respondió enseguida.
– Bueno, ¿a qué distancia estás?
– Unos quince minutos.
– ¿Te has acordado del listado y la cinta?
– Lo tengo todo aquí.
Miré mi reloj. Eran las diez menos cuarto.
– Muy bien, estamos en juego. No te retrases, pero cuando llegues quiero que esperes en el pasillo que hay fuera de la sala. A las diez y cuarto, entra y me lo das. Si estoy interrogando al testigo, siéntate en la primera fila y espera hasta que te vea.
– Entendido.
Cerré el teléfono y volví a entrar en la sala. Los miembros del jurado ya se habían sentado y Meehan estaba conduciendo a un hombre con un mono gris a través de la puerta del calabozo. Dwayne Corliss era un hombre delgado con el pelo roñoso; no se lo lavaba lo suficiente en el programa de desintoxicación del County-USC. Llevaba una pulsera de plástico de identificación en la muñeca, de las que te ponen en el hospital. Lo reconocí. Era el hombre que me había pedido una tarjeta de visita cuando entrevisté a Roulet en el calabozo en mi primer día en el caso.
Corliss fue conducido por Meehan al estrado de los testigos y la secretaria del tribunal le tomó juramento. Minton se hizo cargo a partir de ahí.
Читать дальше