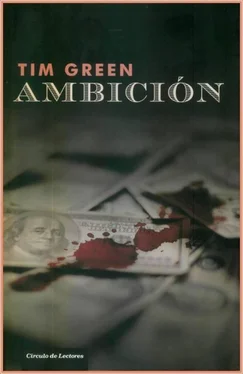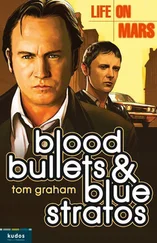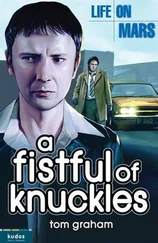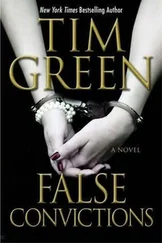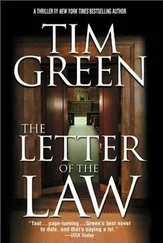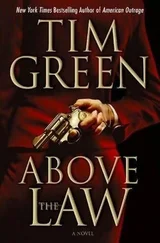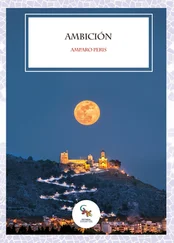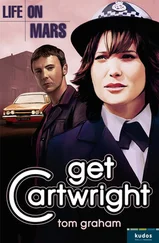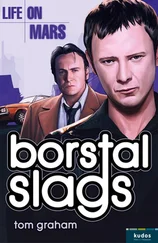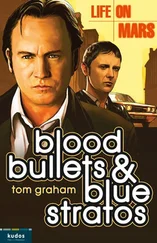– ¿Dónde está? -pregunté.
Trató de fingir ignorancia.
– Bajita -describí, señalando la altura con la mano-. Guapa. Morena. Mi mujer.
Abrió mucho los ojos y señaló hacia mi derecha. Bajé de un salto los escalones y tomé el camino donde aparcaban los taxis. Había tres en cola, vacíos. Una valla recorría el paseo y, cuando llegué al final, distinguí a un pequeño grupo de personas. Tres taxistas y mi mujer. Ella tenía una pipa en la boca; uno de los taxistas se la encendía con su mechero de gas. Jessica me miró con ojos vidriosos, riéndose, con el humo saliéndole de la nariz. Los taxistas coreaban sus risas. Sus dientes brillaban en la oscuridad.
Uno de ellos, como quien no quiere la cosa, apoyó la mano en su culo.
– ¿ Y?
Suspiro y digo:
– Derrib é a uno de un pu ñ etazo, pero no quiso pelear. Me puse a gritar. Estaban acojonados. Ella me dijo que me calmara.
– ¿ Lo hizo?
– La zarande é un poco -respondo, mir á ndolo a los ojos-. No es que est é orgulloso de ello. Luego hicimos las paces. Ira y sexo -prosigo, sin poder evitar una sonrisa est ú pida-. Una mezcla potente.
– ¿ Ella ten í a alg ú n problema? -pregunta é l.
– Si echo la vista atr á s, supongo que yo tambi é n lo ten í a.
– ¿ Tomabas drogas?
– Beb í a como una esponja. Es una droga, ¿ no?
– ¿ Y los tranquilizantes? ¿ Coca í na? ¿ Era eso lo que fumaba?
– Yo no. Ella dec í a que necesitaba algo. Est á bamos de vacaciones. Al d í a siguiente consigui ó dos frascos de Vicodin. A m í tampoco me hubiera ido mal, la verdad. Estaba al borde de la histeria. Me temblaban los ojos, como si fuera una vieja. El sol me quemaba en los p á rpados. Resaca. La boca estropajosa. Cansancio. Falta de sue ñ o. S í , esas vacaciones fueron un infierno. Se lo juro.
– ¿ Y luego volvieron?
– S í . Supongo que es lo que nos merec í amos. Salimos de la sart é n para ir a caer en las brasas.
Llegamos a casa y disfrutamos de una agradable cena en familia. Por primera vez desde que nos fuimos Jessica se mantuvo lo bastante tranquila como para preparar un salteado de verduras con pollo. Buena comida. Buena para todos. Interrogó a Tommy sobre el colegio y sobre la hora a la que Amy le había dejado acostarse. La mamá preocupada.
La escuché mientras apuraba una botella de Heron Hill Riesling; intervine en la conversación para recordar a Tommy que en la vida nada era fácil y que sacar un dos en los ejercicios de matemáticas sólo le llevaría a trabajar en una gasolinera. Los ojos se le llenaron de lágrimas, le tembló el labio y pidió que le excusáramos. Jessica me miró con el ceño fruncido, y le dije que ojalá mi viejo se hubiera preocupado un poco de animarme a hacer los deberes.
Nos acostamos como si todo fuera normal. Pero ella iba hasta las trancas de Vicodin y yo había bebido tanto que apenas podía decir buenas noches.
A la mañana siguiente me tomé cuatro Advils y salí sin despertar a nadie. Me paré en Johnny's Angel para tomarme un sándwich de beicon, huevo y queso, y un café. Olvidé quitarme las migas del traje hasta que llegué a la oficina. Me resultaba raro volver allí, sabiendo que la última vez que había estado en ella había sido en plena noche para robar unos documentos.
Darlene me recibió con un semblante tan serio que me cortó el aliento. Me dijo que lo sentía, y, al mirar hacia mi despacho, vi a Scott sentado a la mesa, esperando. La despedí con un gesto, diciendo que no pasaba nada, entré y cerré la puerta.
– Bienvenido a casa -dije y le tendí la mano.
Él se limitó a mirarla. Me encogí de hombros y me senté ante mi mesa. Puse en marcha el ordenador.
– ¿Qué puedo hacer por ti? -pregunté, con los ojos fijos en la pantalla, como si no tuviera ninguna preocupación.
– Se acabó -dijo él-. Sólo quería que lo supieras.
Me reí y lo miré.
– ¿Eso es todo?
Se inclinó hacia mí. Tenía las orejas rojas de furia.
– La junta se reúne mañana en Nueva York -dijo él-. Estás acabado. Creí que debías saberlo. Por los viejos tiempos.
– ¿Por aquella vez en que te protegí las espaldas en Sutter's Mill cuando aquellos tres tíos querían zurrarte? -pregunté.
– Mi familia te ha hecho ganar mucho dinero desde entonces -dijo él-. Muchos habrían dado un brazo por la oportunidad que has tenido con nosotros. Tenías un buen porcentaje.
– Tampoco me lo habéis regalado a cambio de nada.
Su semblante se ensombreció.
– El FBI va a por ti.
– ¡Qué curioso! Llevo trabajando para ellos desde hace un mes y nadie me ha acusado de estar en el bando de los malos.
– ¿Acaso no se dice que el marido siempre es el último en enterarse? -preguntó.
La indirecta me escoció, y las ideas se me agolparon en el cerebro. Johnny G. ¿Scott sabía algo o simplemente intentaba ponerme nervioso?
– Tengo cosas que hacer -dije.
Tecleé la contraseña y abrí el correo.
– ¿Más sobornos que pagar?
– Lo que haga falta para que nazca este bebé -dije, mirando la pantalla-. Construir en el centro es algo que tu padre no hizo nunca. Hacen falta acuerdos especiales.
– Que te jodan -dijo. Se levantó de la silla y se encaminó hacia la puerta-. Disfruta de tu último día.
Media hora después recibí una llamada de Mike Allen. Estaba leyendo un correo electrónico enviado por Con Trac, por décima vez, intentaba concentrarme en él, pero fingí que la llamada de Mike sólo era una más en un día ocupado y algo que ya esperaba. Fue amable, pero su tono de voz marcaba las distancias: estaba claro que había perdido su apoyo frente a la junta. Llamé a Jessica y le pregunté si necesitaba algo de la avenida Madison.
– Han convocado una reunión de urgencia -expliqué-. Me gustaría tenerte a mi lado. A ver si me traes suerte.
Mi tono de voz era el que creía que ella habría querido oír. El que se granjeara su respeto. Que transmitiera confianza. Valor. En ese momento la verdad es que me sentía así. Esto no tenía nada que ver con el asesinato, lo sabía. No me habían detenido. Era una cuestión de negocios.
En mi mente se acumularon las historias de triunfadores que ella me había recordado esos días. Enron. Martha Stewart. No había ningún motivo para que me fallara la confianza en mí mismo. Por cada ejecutivo que era castigado por robar en su empresa, otros veinte volaban libres como pájaros. He visto cómo uno gana la partida con sólo mantener la sangre fría. No había razón alguna para creer que la mía flaquearía ahora.
Reservamos una suite en el Waldorf porque las mejores habitaciones del Palace estaban ocupadas. Cenamos en el Fresco de Scotto, y nos bebimos tres botellas de Opus One. Después degusté un oporto añejo mientras Jessica hacía lo propio con un Sauterne. Cuando llegamos al hotel, ambos estábamos demasiado borrachos para hacer nada y ella ni siquiera intentó esconder las tres pastillas que se tragó. Me eché sobre la cama y me dormí, pero el sueño no me reportó el menor descanso.
Читать дальше