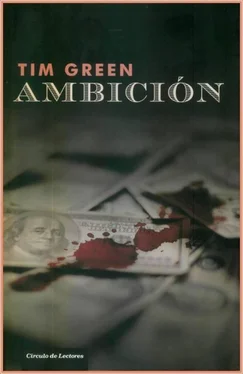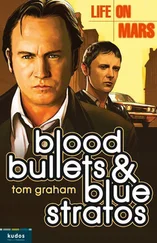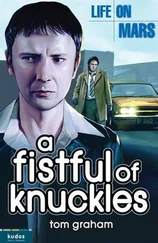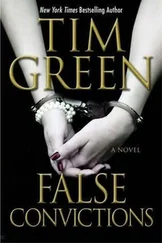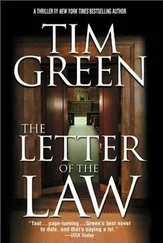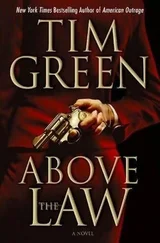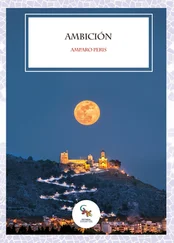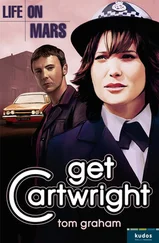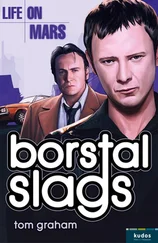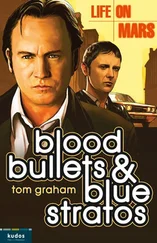El maître nos preguntó si nos apetecía cenar y le seguimos hacia el comedor, donde las altas columnas y los densos cortinajes hacían que los techos parecieran hallarse a kilómetros de distancia. El centro de la sala era de mármol. Nos condujo hasta una mesa situada en un rincón desde la que se apreciaba el resto del salón. Fui a sentarme, pero Jessica se quedó quieta, mirando de reojo a ambos lados.
– ¿Podríamos ir a cualquier otra mesa, por favor? -preguntó ella, con la mirada perdida.
– Es nuestra mejor mesa -dijo el maître en tono de desaprobación-. Especial para el señor Coder.
Posé los ojos en Jessica, en el maître y luego en el espejo con un marco de oro que colgaba enfrente.
– ¿Y allí? -propuso ella.
Señalaba al rincón opuesto, una mesa rodeada casi por completo por unos tapices turcos que parecían formar una tienda de campaña.
– Ésa está reservada para fiestas -dijo el maître. Vaciló al ver el billete de cien dólares que le tendía-. Tengo una a las nueve y media.
Saqué nueve billetes más.
– Por aquí, por favor -dijo él con una reverencia.
Entramos en la tienda de color carmesí, sobre el que destacaban las rayas doradas verticales. Los camareros se apresuraban a retirar todos los servicios a excepción de los dos que había en el extremo de la mesa donde nos sentamos.
– ¡Qué romántico! -dijo Jessica-. Gracias.
Pedimos una botella de Dom, aunque me hice servir otro vodka con tónica mientras esperábamos. Entonces nos quedamos solos.
– ¿Qué pasa? -pregunté mientras apuraba la bebida.
– ¿Algún problema con Mike Allen? -quiso saber ella.
– No. Política. Quieren que haga las paces con Ben.
Jessica frunció el ceño y bajó la cabeza. El camarero me trajo la copa.
– Ben -murmuró ella cuando nos quedamos solos, apretando sus dientecillos.
– Son sólo negocios.
– ¿También fueron negocios lo que intentó hacer conmigo? -preguntó ella.
Los ojos le echaban chispas.
– Ya no es mi amigo.
– No, no lo es -repitió ella, negando con la cabeza-. Es mucho peor de lo que te imaginas. Peor de lo que me hizo a mí.
Apoyé la mano sobre su muñeca.
– He visto a Johnny.
– El puente GW -dije, con un gesto de impaciencia-. ¿Por qué no me lo dijiste?
– ¡Intento ayudar! -exclamó ella.
Había levantado la voz y se desasió de mi mano.
– Ese tío es un mafioso.
– Ese tío es nuestro socio -apostilló ella, con la mirada encendida-. Son sólo negocios.
Me bebí la copa de un trago, dejé el vaso sobre la mesa con fuerza y la miré a los ojos.
– Vale -dijo ella-. Medícate. Bebe hasta que puedas olvidar.
– Eres tú la que ni siquiera puede mirarse a sí misma. ¿Por qué no te tomas otra pastilla?
– Ben Evans intenta conseguir los registros del escáner de retina para dárselos al FBI -dijo ella, inclinándose hacia delante.
– Fuiste tú quien me dijiste que lo hiciera: que pasara el escáner y me fuera.
– No habría estado de más que me dijeras que existía un registro.
– Eres tú quien mete la marcha -dije-. Luego te equivocas y me echas la culpa a mí.
– No grites -murmuró ella. Miró hacia atrás y se inclinó hacia mí-. Lo único que haces es quejarte, mientras yo me esfuerzo para que esto no se desmorone. Para mantenernos juntos.
– ¿A nosotros?
Apareció el camarero, cargado con un cubo plateado y se dispuso a abrir el champán. Le dije que me diera la botella y dejara las copas. Frunció el ceño, pero al ver mi expresión se limitó a obedecer. Descorché el champán y el corcho salió disparado contra uno de los laterales de la tienda; serví la bebida que salía de aquella boca humeante.
– Por nosotros -dije.
Hice una mueca y levanté la copa.
– Tienes que librarte de él -insistió ella.
– Claro. Qué fácil, ¿no?
Con un gesto rápido la cogí del brazo y le murmuré:
– No pienso matar a nadie.
– No pienso matar a nadie -repitió ella en tono de burla.
Me bebí el champán.
– Tómate otra copa -sugirió ella.
– Eso voy a hacer, gracias. -Rellené de nuevo la copa-. Ya se me ocurrirá algo. Compartir los beneficios con él. Pasarlo a nuestro bando.
– Compartir los beneficios con él -dijo ella, con un mohín de disgusto. Movía la cabeza de un lado a otro, como si fuera una marioneta-. Qué amiguitos… Por Dios, ¿estás loco?
Golpeé la mesa con el puño y los platos saltaron. La gente del salón volvió la cabeza hacia nosotros. Un camarero atisbó desde una esquina, pero optó por desaparecer.
Me levanté y ella me imitó. Ambos nos dirigimos hacia la puerta, a codazos, para llegar antes. Jessica se paró a recoger el abrigo. Yo la adelanté y me sumergí en la noche.
– Recuerdo unas vacaciones que pas é en Barbados -le digo-. Estaba en la terraza, por la ma ñ ana, contemplando el oc é ano mientras tomaba caf é .
» Un lagarto verde recorre la barandilla, se topa con un bicho y se lo traga. Ten í a los ojos grandes, inexpresivos. Luego baja por la pared y un p á jaro sale de una palmera cercana y se lo lleva consigo. Puf. Adi ó s, lagarto.
Lo miro durante un momento hasta que carraspea y dice:
– ¿ Y?
– Es la ley de la naturaleza. Los grandes se comen a los peque ñ os. Los m á s grandes se comen a los grandes. La rueda se mantiene.
– Pero nosotros no somos animales.
– Procedemos de ellos, ¿ no? Est á en nuestra naturaleza, en nuestros genes. Flota en la bilis.
– ¿ Qu é pas ó aquella noche?
Me encojo de hombros.
– Volvimos al hotel y lo planeamos. Ella lo ten í a todo previsto. Pod í a haber sucedido de mil formas distintas, pero Ben era como un insecto que se acerca a una hoguera sin temer a las llamas.
Niego con la cabeza y fijo la mirada en la superficie de la mesa azul celeste. Las luces fluorescentes del techo han dejado sus marcas en é l.
– Nunca le he contado a nadie lo que pas ó -digo al final.
– Lo s é . Por eso creo que deber í as hacerlo.
Llamé a la oficina de Eye Pass a primera hora de la mañana. Pedí por el cargo más alto, pero el director general estaba de vacaciones. Su asistente me dio el nombre y el número de quien, según ella, podría ayudarme. Pasé por un cúmulo de secretarias y ayudantes de dirección. Intenté mantener la calma, pero subí al avión en Teterboro con la sensación de que volvíamos a estar al principio.
Cuando aterrizamos, había conseguido algo. La persona con quien quería hablar era la directora del departamento de tecnología. Estaba reunida, pero su secretaria me prometió que me llamaría en cuanto saliera de la reunión. Yo tenía a una docena de banqueros japoneses esperándome en Cascade. Tommy ya estaba en el colegio, así que Jessica se vino conmigo. Cruzábamos el puente desde el que se ve el refugio cuando llamó la mujer de Eye Pass.
Le dije lo que quería. Me informó de que tenían un registro del sistema instalado en Cascade. Era propiedad de King Corp y el director ejecutivo acababa de irse con todos los datos grabados en un USB. Ben Evans. Era la única copia. Colgué el teléfono y dije a Jessica que era demasiado tarde. Las oficinas de Eye Pass estaban en Rochester; Ben podía estar en los despachos del FBI en menos de dos horas.
Читать дальше