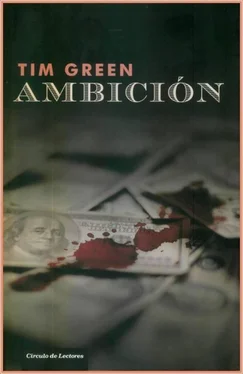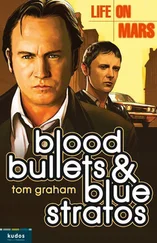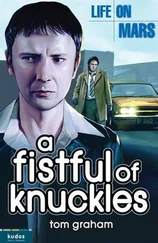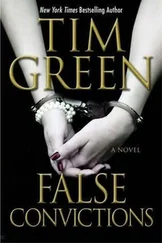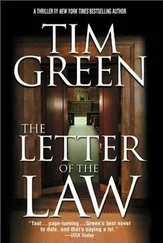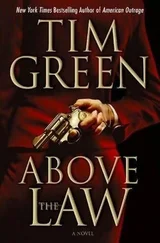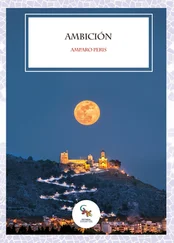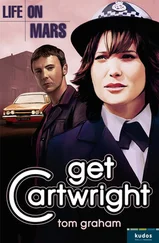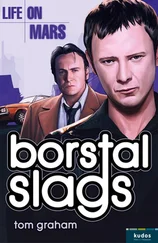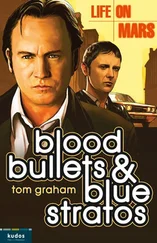Jessica me agarró del brazo y me hizo subir las escaleras que partían desde detrás de una de las columnas griegas que sostenían la cripta. Me quitó el paraguas y lo cerró; luego se me abrazó con fuerza y me empujó contra la columna.
– ¿Qué coño haces? -pregunté, conteniendo el aliento.
– Calla -dijo ella.
Un minuto después apareció Ben: salía de un pinar que cercaba algunos mausoleos. Su cabello rubio estaba pegado al cogote por culpa de la lluvia, y, en esos diez últimos pasos que le separaban del coche de las brujas, se giró varias veces. Entró en el coche. Las luces traseras centellearon durante un momento antes de que el coche partiera del cementerio.
– Mierda -suspiré.
– Vaya con Ben -dijo Jessica. Asintió con la cabeza, como si ya se lo esperara-. Menuda serpiente.
Me limité a mirarla.
– Nunca te he contado lo que hizo después de que le abandonara su mujer -dijo ella, con el ceño fruncido.
– ¿De qué estás hablando?-pregunté.
De repente sentí una fuerte opresión en el pecho.
– No es un buen amigo. Intenté olvidarlo. Me dije que estaba deprimido, por lo de su mujer y los niños.
– ¿Y eso qué tiene que ver contigo?
– Vamos -dijo ella, abriendo el paraguas y disponiéndose a bajar.
– ¿Qué pasó? -pregunté.
Le quité el paraguas pero seguí protegiéndola de la lluvia mientras caminábamos.
– Tú estabas en Nueva York -me explicó, con los hombros hundidos y las manos metidas en los bolsillos del abrigo-. Se presentó en casa con la excusa de que necesitaba hablar con alguien. Lloraba. Me dio pena. Me propuso que fuéramos a tomar algo al Sherwood. Cuando nos dirigíamos hacia allí, se paró en Sandy Beach y apagó el motor.
– No me lo contaste.
La presión me subía ahora por la garganta.
– Intentó tocarme -prosiguió; me miró a la cara-. Dijo que pensaba en mí a todas horas. Bajé del coche y me agarró… metió la mano por debajo de mi vestido.
– ¿Dónde coño estaba yo?
– Tenías una cena con Latham & Watkins. Scott Gordon. Yo sabía que estabas trabajando en la obra de Toronto y no quise molestarte.
– Mataré a ese hijo de puta.
– ¿Ves? Por eso no te lo expliqué -dijo.
Me abrazó y apoyó la cabeza en mi pecho.
– Que le den -mascullé. Aspiré el olor de su pelo-. ¿Intentó violarte?
– Lo de ahora es peor -dijo ella-. Ahora nos lo está haciendo a los dos.
– La marioneta de James. Podría hacerle lo mismo que a su amo, ¿lo sabes?
– Lo sé -dijo ella, frotando la cabeza contra mi camisa-. Y quizá tengas que hacerlo. Pero ya te avisaré cuando llegue el momento. Debemos tener cuidado.
– Fue entonces cuando supe que lo dec í a en serio.
– ¿ No hab í as ca í do en la cuenta antes?
– Mire, é ramos como hermanos que van juntos al colegio. S í , nos hab í amos apartado un poco. Nuestras mujeres nunca terminaron de llevarse bien. Llegan los ni ñ os y absorben todo tu tiempo…
– Pero é l se hab í a convertido en una amenaza -dice el psiquiatra.
Me encojo de hombros.
– Uno no se mete con la mujer de otro. Pero supongo que despu é s de haber hecho lo de James, me di cuenta de que no ten í a nada que perder. ¿ Qu é importa? Pueden condenarte a una cadena perpetua, o a mil.
– Cada vez que comet í as un nuevo crimen, corr í as otro riesgo -dice é l-. Aumentaban las posibilidades de que te atraparan. Eso ten í as que saberlo.
– ¿ S í ?
– ¿ No?
– Fue como la noche en que nos marchamos con Johnny G: pod í amos hacer lo que nos diera la gana. Y, si no lo hac í as, ¿ por qu é estar all í ? Eso dec í a Jessica y le di la raz ó n. Hay que vivir.
» Dispon í amos de aviones privados -digo, mirando por la ventana, elev á ndome mentalmente hacia el cielo gris, aferr á ndome a aquella sensaci ó n de libertad-. Incluso en mitad de todo, pod í amos largarnos donde quisi é ramos, hacer lo que nos apeteciera. No s é , era… como ser dioses. El Olimpo. Por encima de las nubes. Lo hac í amos porque pod í amos.
Miro su viejo su é ter amarillo; la camisa con el cuello rozado, el pedrusco barato de su anillo y digo:
– As í viven ciertas personas, ¿ lo sab í a? Las estrellas de cine, los millonarios. Como si el resto del mundo estuviera sumergido en la basura, arrastr á ndose y luchando por conseguir las migajas.
Cuando era pequeño siempre dibujaba el agua con un lápiz de color azul brillante, un color que no había visto hasta que estuve en las Bermudas. Las rocas, grandes placas volcánicas, también parecían dibujadas por un niño. De un negro absoluto. La previsión del tiempo en Siracusa anunciaba una semana de nubes, lluvia y frío, y Jessica sugirió que nos fuéramos. Le pidió a Amy que se ocupara de Tommy durante tres días, para que no perdiera clases, y reservó una suite en el Coral Beach Club. Nos fuimos, los dos solos, como quien va a tomarse un café a un bar del centro. Dijo que necesitábamos airearnos y tenía razón.
Cuando aterrizas en una isla a bordo de un jet privado, la gente te trata bien. Te abren las puertas y te dan la bienvenida. Todos parecen tener prisa, trabajan para ti sin descanso, aunque te miren de reojo, a ti y a tu hermosa mujer.
Una limusina nos llevó hasta el club. Paramos en la terraza durante un minuto para disfrutar del aroma a vegetación y a la sal del mar que se abría paso hasta la orilla. La playa brillaba bajo el sol y se oían los trinos de los pájaros en los árboles. Un raptor salía del agua: su cola chapoteaba como una cometa.
Al entrar en la habitación las maletas ya estaban allí, abiertas y esperándonos. Una brisa agitaba las cortinas transparentes y flotaba hasta llegar a la enorme cama. Pensé que podíamos usarla inmediatamente, pero Jessica quería tomar el sol y me empujó a un lado con la promesa de que esa noche haríamos algo especial.
Nunca llegué a descubrir qué era, pero me pasé la tarde mirándola, en la playa: ella llevaba un biquini blanco y mis ojos estaban tan fijos en ella como los de los adolescentes que paseaban por la playa.
– Éste es mi segundo lugar favorito -dijo ella, soñolienta.
– ¿Cuál es el primero?
– Sabes que me encanta Como. Algún día quiero vivir allí. Los italianos saben vivir. Comida, vino. Dios, me encanta esa tierra.
– Cuando terminemos el proyecto, iremos.
– Bien.
Ella se durmió, sonriente.
Me empapé de sol, sin dejar de mirarla, hasta que vi acercarse al director del hotel: vestía un traje cruzado azul y levantaba puñados de tierra con sus zapatos negros Gucci. Cuando me percaté de que venía hacia nosotros me incorporé en la tumbona y me quité las gafas de sol.
– ¿Señor Coder? -dijo, con fuerte acento británico-. Lamento mucho molestarle, señor, pero le requieren urgentemente al teléfono.
Читать дальше