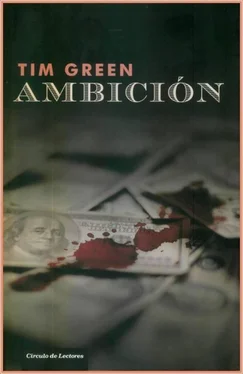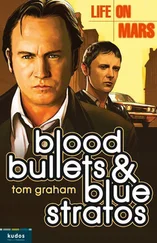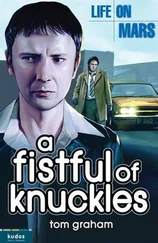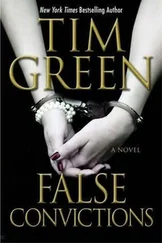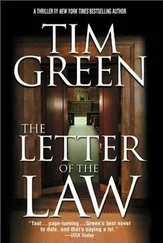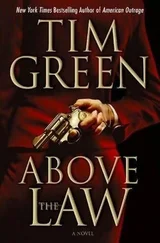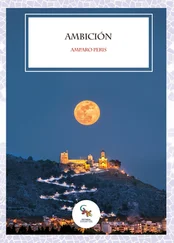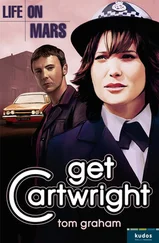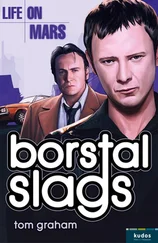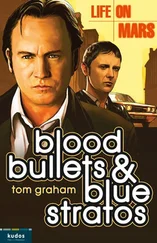Ben me sostuvo la mirada durante un momento y luego la posó en el puente. El ascensor se detuvo con un crujido sordo. La respiración de Ben era agitada. Finalmente, volvió a dirigirse a mí.
– Ya lo entiendo -dijo mientras se encaminaba hacia el montacargas.
Me planté delante de él, con la mirada clavada en sus ojos azules, ocultos tras las gafas. Me imaginé empujándolo por encima de la baranda, dando por concluido el problema allí mismo. Un accidente. Resbaló.
– ¿Qué es lo que entiendes? -pregunté entre dientes.
– Todo.
Respiro hondo y expelo el aire por la nariz. Luego digo:
– Los apaches dec í an que la fuerza de un hombre se mide por sus enemigos.
– ¿ Crees que Ben era tu enemigo? -pregunta é l.
– Mi enemigo era Johnny G. ¿ Quiere decir que ahora hab í a cambiado de bando? Ya se lo digo yo. Mis enemigos eran mis amigos.
– Son los m á s peligrosos -dice é l.
– ¿ Peligroso? El peligroso era Bucky.
– ¿ El gu í a de caza?
– Incluso James sab í a que hab í a algo oscuro en é l -explico, asintiendo con la cabeza-. Era implacable. En una ocasi ó n est á bamos de caza en las monta ñ as de Nuevo M é xico y de repente se desat ó una enorme tormenta. Oscurec í a y los gu í as ordenaban que todo el mundo volviera al campamento.
» El viento gem í a a trav é s de la madera de la cabaña. No era una cabaña como Cascade, sino una choza de verdad, y cuando entr ó el ú ltimo grupo ya hab í a en el suelo siete cent í metros de nieve que imped í an cerrar la puerta. Entonces nos percatamos de que faltaban dos polic í as de Boston. Se hab í an quedado fuera para descuartizar un alce mientras su gu í a segu í a el rastro a un toro herido con el hombre que le hab í a disparado.
» James pregunt ó a los gu í as de Nuevo M é xico qui é n saldr í a a buscarlos, y é stos le miraron con los ojos muy abiertos y le dijeron que estaban a m á s de doce kil ó metros de all í , una distancia imposible de recorrer bajo una tormenta como é sa, y menos a ú n dos veces. Bucky ni siquiera abri ó la boca. Hubo una discusi ó n, y entre los gritos nadie se percat ó de lo que hac í a hasta que tuvo la mochila colgada al hombro y desapareci ó por la puerta. Diez minutos m á s tarde, el exterior estaba negro como alquitr á n y los gu í as se sirvieron unos vasos de vodka y empezaron a hablar de suicidio, como si Bucky se hubiera colgado de una viga.
Me mira y espera.
– Nadie sabe c ó mo lo hizo -digo, tamborileando con los dedos sobre la mesa-. Los polis ni siquiera estaban conscientes. Eran las cinco de la madrugada cuando entraba por la puerta, con uno colgado sobre cada hombro.
» No soy ning ú n idiota -le digo-. No intentaba que me pillaran.
– Nadie ha dicho eso.
– Ese t í o era incre í ble. Y cuando supe que ir í a a por m í , me encontr é sin escapatoria.
– ¿ C ó mo averiguaste que ir í a a por ti? -pregunta el psiquiatra.
– Estaba seguro de ello.
Bucky se despertó a las dos y media de la madrugada. Todavía era noche cerrada, pero había llegado la hora de actuar. Judy, su esposa, dormía con una novela en las manos. De algún modo sus gafas habían conseguido llegar hasta la mesita de noche. A Bucky le gustaba el aire fresco y dormía con las ventanas abiertas a menos que estuvieran bajo cero. La temperatura de octubre era su preferida, pero eso no evitó que se apresurara a recorrer el suelo de madera a toda prisa para llegar a la cálida superficie de pizarra que rodeaba a la estufa.
Después de avivar el fuego, se lavó rápidamente, se puso un mono y empezó a prepararse unos huevos. Hizo un revuelto al que añadió seis salchichas, bien asadas. También preparó una taza con unos copos de avena y unas tostadas mientras se acababa de freír el revuelto y subía el aroma a café. Lo suficiente para soportar el olor a pino que invadía la casa.
Ya en la carretera, cruzó la valla convencido de que nadie le seguía. Iba hacia el norte, hacia el gran lago. Había necesitado varios días para resolver el misterio. No se sabía nada de Scott. Su coche había desaparecido, pero él nunca llevaba efectivo encima y, según un policía de la oficina de McCarthy que Bucky conocía, no había usado ninguna tarjeta de crédito.
Bucky conocía a todos los amigos de Scott y por el tono de voz se convenció de que ninguno de ellos le había visto. De repente supo la respuesta: estaba seguro del paradero de Scott, como solía estarlo del de los animales heridos. Bucky no siempre tenía que seguir un rastro. Podía deducir el escondite de un animal con sólo mirar el estado de la tierra, la corriente de agua, un barranco, la pendiente de una montaña o un matojo de ramas.
El brillo de los faros atravesó la niebla del puerto, barriendo un ejército de botes blancos cubiertos con telas de plástico azul que le hicieron pensar en los gorros de ducha. La mayoría de botes descansaban sobre remolques, pero algunos estaban simplemente apoyados en bloques. Botes de placer, propiedad de abogados, médicos y arquitectos de la ciudad. Pero no todos los barcos estaban vacíos. Había algunos individuos que, como Bucky, sacaban los botes incluso a finales de otoño para aprovechar las corrientes rápidas. Era un trabajo frío y agotador, no apto para pijos.
Bucky pasó frente al edificio de acero y enfocó los faros hacia el agua. Su barco de treinta y dos pies, Reel to Reel, no estaba en su amarre. Las gastadas cuerdas colgaban del poste. No sonrió, pero entrecerró los ojos y se tiró de los extremos del bigote, mientras decidía qué barco usar. Optó por coger el de Frankie Denoto: sabía que Frankie dejaba las llaves bajo el cojín del asiento del capitán y que era de esa clase de hombres que siempre tienen gasolina de reserva.
Bucky dejó un mensaje en el contestador de Frankie, después soltó la barca de pesca y saltó a bordo. El motor de explosión llenó la húmeda madrugada de olor a petróleo. La niebla era lo bastante densa como para envolverlo hasta que alcanzó la parte más ancha del puerto. Sentía el espacio a ambos lados y distinguía las luces del puerto, señales de colores entre la niebla. Se empapó del aroma a peces y agua y redujo la velocidad para pasar junto a los espigones, guiándose por las luces verdes y rojas de las torres.
A la salida del puerto había marejada. Manejó los motores lo mejor que pudo, pero no había forma de escapar de una corriente en dirección a Canadá. El sol empezaba a acariciar el horizonte con su luz anaranjada. La niebla se disipaba y en poco tiempo lo único que tenía a la vista era agua, cielo y el débil sol que arrojaba su mirada cálida sobre el barco de pesca.
Читать дальше