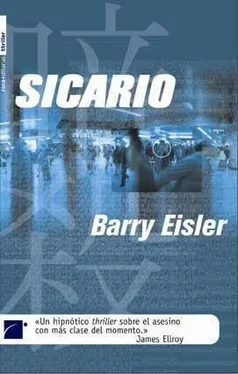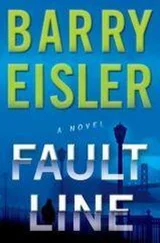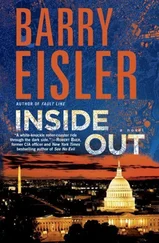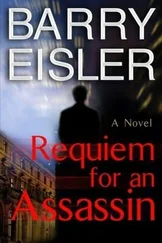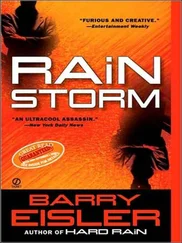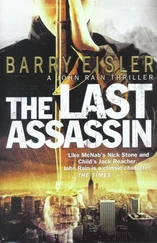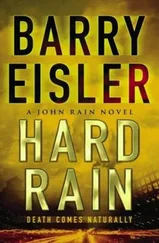– No ha sido nada.
– ¿Sabes? Normalmente no invito a gente que acabo de conocer a asistir a un concierto ni a salir luego.
– Bueno, ya nos habíamos encontrado en otra ocasión, o sea que no has incumplido tu norma.
Ella se rió.
– ¿Te apetece otro whisky de malta?
La miré para interpretar su propuesta.
– Siempre -respondí-. Y conozco un lugar que creo que te gustará.
La llevé al bar Satoh, un local diminuto en una segunda planta enclavado en una serie de callejones que se extienden como una telaraña en el ángulo recto que forman Omotesando-dori y Meiji-dori. El camino que tomamos me permitió mirar hacia atrás en varias ocasiones y vi que no había nadie. Don Soso estaba solo.
Tomamos el ascensor a la segunda planta del edificio y salimos por una puerta rodeada de una profusión de gardenias y otras flores que la esposa de Satoh-san cultiva con veneración. Un giro a la derecha, un escalón hacia arriba, y ahí estaba Satoh-san, presidiendo la barra de cerezo macizo bajo la luz tenue, vestido de forma impecable como siempre, con pajarita y chaleco.
– Ah, Fujiwara-san -dijo con su suave voz de barítono, dedicándonos una amplia sonrisa y haciendo una reverencia al vernos-. Irrashaimase . -Bienvenidos.
– Satoh-san, me alegro de verte -dije en japonés. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el pequeño local estaba casi lleno-. ¿Tenemos alguna posibilidad de encontrar sitio para sentarnos?
– Ei, mochiron -repuso. Sí, por supuesto. Disculpándose con formalidad en japonés, hizo que los seis clientes de la barra se corrieran hacia la derecha, con lo cual quedó libre un espacio suficiente en el extremo para Midori y para mí.
Nos dirigimos hacia nuestros asientos dando las gracias a Satoh-san y disculpándonos ante los otros clientes. Midori iba moviendo la cabeza a medida que asimilaba la decoración: botella tras botella de whiskies distintos, muchos poco conocidos y antiguos, no sólo detrás de la barra sino adornando las estanterías y el mobiliario del local. Objetos americanos eclécticos como una bicicleta Schwinn antigua colgada de la pared del fondo, un teléfono rotatorio antiguo negro que debía de pesar casi cinco kilos, una fotografía enmarcada del presidente Kennedy Como complemento de la norma de sólo servir whisky, Satoh-san sólo programa música jazz, y los sonidos del cantante/poeta Kurt Elling surgían cálidos e irónicos del equipo estéreo Marantz con tubo de vacío del fondo del bar, acompañado por el murmullo bajo de la conversación y las risas sordas.
– ¡Este sitio… me encanta! -me susurró Midori en inglés cuando nos sentamos.
– Es fantástico, ¿verdad? -dije, contento de que le gustara-. Satoh-san es un ex sarariman que decidió huir del ritmo febril de la vida moderna. Le encanta el whisky y el jazz y ahorró todos los yenes posibles para abrir este local hace diez años. Creo que es el mejor bar de Japón.
Satoh-san se acercó a nosotros y le presenté a Midori.
– ¡Ah, claro! -exclamó en japonés. Introdujo la mano bajo la barra y rebuscó hasta encontrar lo que quería: una copia del CD de Midori. Midori tuvo que suplicarle que no lo pusiera.
– ¿Qué recomiendas esta noche? -le pregunté. Satoh-san realiza cuatro peregrinajes al año a Escocia y me ha introducido en el mundo de los whiskies de malta, que son prácticamente imposibles de encontrar en otros puntos de Japón.
– ¿Cuántas copas? -preguntó. Si la respuesta era que varias, realizaría una cata, empezando por algo ligero de las Tierras Bajas y avanzando hacia el sabor fuerte y yodado de las maltas de Islay.
– Sólo una, creo -respondí. Miré a Midori, que asintió con la cabeza.
– ¿Sutil? ¿Fuerte?
Volví a mirar a Midori.
– Fuerte -respondió ella.
Satoh-san sonrió. Estaba claro que la palabra que deseaba oír era «fuerte» y sabía que tenía algo especial en mente. Se volvió y tomó una botella de cristal transparente de delante del espejo situado tras la barra y nos la enseñó.
– De la costa sur de Islay. Muy selecto. Lo guardo en una botella normal y corriente porque si alguien lo reconociera a lo mejor intentaría robarla.
Extrajo dos vasos inmaculados y nos los colocó delante.
– ¿Solo? -preguntó, pues desconocía el gusto de Midori.
– Hai -respondió ella para recibir el asentimiento aliviado de aprobación que le dedicó Satoh-san. Sirvió con cuidado dos medidas del líquido color bronce y volvió a tapar la botella con el tapón de corcho.
– Lo que hace que este whisky de malta sea tan especial es el equilibrio de sabores, sabores que normalmente competirían entre sí o se anularían mutuamente -nos contó con voz baja y ligeramente grave-. Hay turba, humo, aroma, jerez, y el olor salado del mar. Esta malta tardó cuarenta años en conseguir el potencial de su personalidad, igual que una persona. Por favor, disfrutadlo. -Hizo una reverencia y se trasladó al otro extremo de la barra.
– Casi me da miedo beberlo -dijo Midori, sonriendo y alzando el vaso delante de ella, observando cómo la luz confería un color ámbar al líquido.
– Satoh-san siempre da una pequeña lección sobre lo que uno está a punto de experimentar. Es una de las mejores cosas de este local. Es un estudioso de los whiskies de malta.
– Jaa, kanpai -dijo ella y entrechocamos los vasos antes de beber. Hizo una pausa al cabo de un momento antes de añadir-: Uau, está buenísmo. Es como una caricia.
– Igual que tu música.
Sonrió y me dio uno de sus toquecitos con el hombro.
– Disfruté con la conversación del otro día en el Tsuta -declaró-. Me gustaría que me contaras más cosas de tu experiencia de vivir en dos mundos.
– No sé si es una historia tan interesante.
– Cuéntamela y ya te diré yo si es interesante.
Era mucho mejor oyente que conversadora, lo cual dificultaba mi labor de recogida de información operativa. «Vamos a ver adónde lleva esto», pensé.
– Mi hogar fue una pequeña ciudad situada en el norte del estado de Nueva York. Mi madre me llevó allí después de la muerte de mi padre para poder estar cerca de sus padres -expliqué.
– ¿Pasaste algún tiempo en Japón a partir de entonces?
– Algo. Durante mi tercer año en el instituto, los padres de mi padre me escribieron para hablarme de un programa de intercambio estudiantil entre EEUU y Japón que me permitiría pasar un semestre en un instituto japonés. En aquel momento sentía mucha nostalgia por el país y me inscribí inmediatamente. Así pues, pasé un semestre en Saitama Gakuen.
– ¿Sólo un semestre? Seguro que tu madre quería que volvieras.
– En parte sí. Creo que otra parte de ella se sintió aliviada al tener más tiempo para dedicarse a su carrera. En aquella época yo estaba un poco desmadrado. -Aquello parecía un eufemismo adecuado para las peleas constantes y otros problemas de disciplina que tenía en el colegio.
– ¿Qué tal fue el semestre?
Me encogí de hombros. Algunos de esos recuerdos no me resultaban especialmente agradables.
– Ya sabes lo que les sucede a los retornados. Ya resulta suficientemente problemático siendo un joven japonés que se ha americanizado por vivir en el extranjero. Si encima uno es medio americano, pues lo consideran un bicho raro.
Observé una profunda compasión en su mirada, que me hizo sentir como si empeorara una traición.
– Sé lo que siente una retornada -declaró-. Y seguro que te habías imaginado el semestre como el regreso al hogar. Debiste de sentirte muy alienado.
Moví la mano para indicar que tampoco fue tan grave.
– Todo eso ya pasó.
– ¿Y después del instituto?
– Después del instituto llegó Vietnam.
Читать дальше