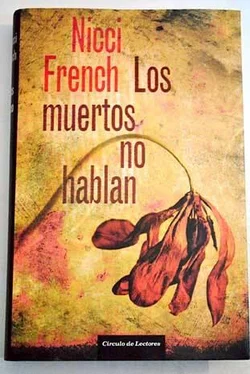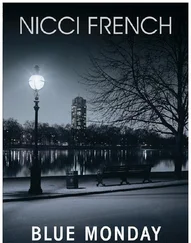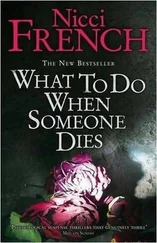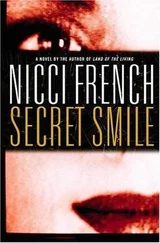– Sólo quería que supieras que, si hay algo que pueda hacer, no dudes en decírmelo.
Me obligué a responder como se esperaba: se lo agradecí y afirmé que lo que necesitaba no era ayuda, sólo sobrellevarlo y la compañía de los amigos; cuando llegué al final de la frase, no recordaba cómo había empezado. Entretanto, no estaba prestando la atención debida a los platos de Mary. El primero consistía en una serie de entremeses griegos: humus , hojas de parra rellenas de arroz, taramasalata , porciones fritas de queso halloumi , aceitunas con taquitos de queso feta, ensartados con palillos. Todo aquello me habría parecido delicioso si no me hubiera acabado de comer una enorme patata asada con mantequilla. Eric me llenó el plato, como si las raciones dobles supusieran una cura para el dolor. Mordisqueé la comida, la troceé y la removí en el plato, esperando que de esa manera pareciera que estaba comiendo mucho.
La temática griega continuó con el segundo plato. Mary había preparado una sustanciosa musaka , y Eric me sirvió un trozo enorme. Le pedí que me quitara la mitad y dediqué una gran cantidad de esfuerzo, ingenio y ruido de cubiertos a cortar la comida y, de vez en cuando, llevármela a la boca. Puse el mismo empeño en no beberme el vino, porque ya le llevaba tres copas de ventaja a todo el mundo.
También jugueteé con el queso y los panecillos, y Mary acabó por preguntarme si me encontraba bien. Le aseguré que sí y no insistió, seguramente atribuyendo mi falta de apetito a la pena. Pero con el café no me mostré tan reservada. Tomé tres tazas cargadas, después de las cuales las manos me empezaron a temblar y yo a sentirme tremenda e inhumanamente despierta, aunque también cansada.
Al término de la velada rechacé el ofrecimiento de Geoff de llevarme a casa. Quería caminar para despejar la cabeza, y para eliminar el café de mi organismo. Además, me gustaba pasear por la ciudad de noche y necesitaba pensar, darle vueltas a algunas cosas.
Estaba casi decidida a no volver a la oficina de Frances, porque aquello estaba mal en todos los sentidos, pero al recordar la velada en casa de Mary, también advertí que no podía continuar así. Desde fuera, lo más probable era que todo pareciera ir bien, como si yo fuera un robot programado con bastante eficacia para actuar como un ser humano: no había montado una escena, no había llorado, no había avergonzado a nadie. Desde mi punto de vista, desde dentro, era otra historia.
Quizás el hecho de aguantar todo el día y llegar a la noche sin venirme abajo, sin gritar ni montar una escena tremenda, constituía una señal de éxito. Pero no quería una vida así, con esa horrible sensación de disociación, de estar interpretando un papel que no tenía nada que ver conmigo, de haberme convertido en una persona a la que no reconocía. Eso, y no saber la verdad sobre Greg. En principio parecían ser dos cosas distintas, pero en mi cabeza estaban vinculadas. Si descubría que Greg y esa mujer habían sido amantes, o que no, podría comenzar mi nueva vida como una persona de verdad. Si encontraba la carta o el correo electrónico o la postal que demostrara que se había acostado con ella, porque yo había sido demasiado para él, o demasiado poco, me podría enfadar con él y quizá, sólo quizá, perdonarlo.
* * *
Así pues, al día siguiente me puse ropa de oficina, aunque tampoco mucho porque no tenía prendas de ese tipo: uno no se pone de punta en blanco para restaurar muebles en un cobertizo del jardín. Elegí unos pantalones de lona de algodón negro, un jersey fino de color gris claro, me recogí el cabello en un moño desaliñado, me puse pendientes, una cadena de plata al cuello, incluso me di rímel y lápiz de ojos. Ya no era Ellie, sino Gwen: solícita, tranquila, práctica, discreta, de lo más matemática. Saqué la cartera del bolso; si por algún motivo que aún no imaginaba la llegaba a necesitar, fingiría que la había olvidado. Sólo cogí unos cuantos billetes. Revisé minuciosamente todo lo que quedaba en el bolso y saqué lo que pudiera identificarme con mi nombre. Me miré la mano izquierda. No llevaba el anillo de casada.
A las diez y cinco Frances me abrió la puerta con tal sonrisa de bienvenida y alivio que no me quedó otro remedio que sonreír también.
– Pensé que a lo mejor no venías -dijo- Que a lo mejor ayer había alucinado de pura desesperación. Esto parece una zona catastrófica. Yo tengo que trabajar aquí, pero tú no.
– Te echaré una mano un par de días -respondí-. Yo también tengo cosas que hacer y tendré que retomarlas, pero tú estás pasando una mala racha, así que si puedo hacer algo…
– Sí, estoy pasando una mala racha -confirmó Francés-, una racha terrible, y en parte es así de terrible porque no sé qué puedes hacer para ayudar, ni qué se podría hacer en general aparte de prenderle fuego a todo.
– Yo no sé organizar un evento -repuse-, ni trabajar de camarera ni preparar una comida de cinco platos para cuarenta personas, pero si alguien me trae un café, revisaré todos y cada uno de los papeles de esta oficina y los responderé, o me encargaré de ellos, o los meteré en un archivador, o los tiraré. Y después volveré a mi vida normal.
La sonrisa de Frances se convirtió en algo parecido a un gesto de contrariedad.
– ¿Qué he hecho para merecerte? -inquirió.
Sentí un leve atisbo de aprensión. ¿Me estaba exponiendo demasiado?
– Sólo intento tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí -respondí-. ¿Tan raro es?
Ella volvió a sonreír.
– Soy un náufrago al que están acercando a la orilla. Así que… ¿qué más da?

Beth llegó justo después de las once. Se disculpó y dijo que la noche anterior había salido hasta tarde, aunque tenía un aspecto completamente fresco y descansado. Vestía de forma impecable, muy distinta a la del día anterior: una falda ajustada gris oscuro con una pequeña abertura por detrás, zapatos con algo de tacón y un chaleco encima de una camisa de un blanco reluciente. Su piel resplandecía, el cabello le caía sobre los hombros. Me hizo sentirme desaliñada, vieja y aburrida. Pareció sorprendida y no del todo contenta de verme.
– ¿Dónde va a trabajar? -preguntó a Frances.
– En ningún sitio fijo -respondí, antes de que Frances pudiera decir nada-. Sólo voy a resolver unas cuantas cosas, sin estorbar a nadie.
– Era por pura curiosidad -añadió Beth.
La interrumpió la alegre melodía de su teléfono móvil. Lo abrió y me dio la espalda; vi que sus medias negras tenían costuras.
Enseguida me resultó evidente que iba a tardar más de un par de días en restablecer el orden en esa oficina. Me sorprendió que Frances hubiera dejado que todo se convirtiera en semejante caos, pues me parecía de esas personas organizadas de un modo tranquilo e intuitivo: las bragas dobladas en el cajón de la ropa interior, las infusiones y las especias colocadas por orden alfabético en la estantería de la cocina, los papeles del seguro y de la inspección técnica del coche archivados en su sitio.
– ¿Se ocupaba Milena de los archivos? -pregunté mientras tomábamos el primer café del día, procedente de una cafetera nueva.
– Ésa sí que es buena -respondió Frances-. No. Milena era la atractiva relaciones públicas de Profesionales de la Fiesta. Su trabajo consistía en camelarse a los clientes, flirtear con los proveedores y tener ideas brillantes.
– ¿Y vosotras?
– Nosotras le sacábamos las castañas del fuego -apuntó Beth desde el otro extremo de la estancia.
– Parece que tenía mucha personalidad -observé.
Читать дальше