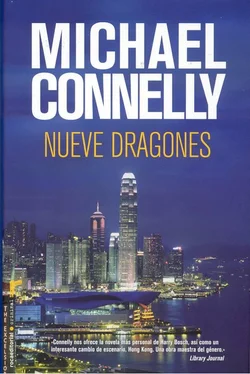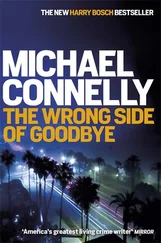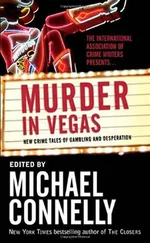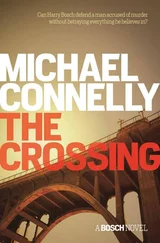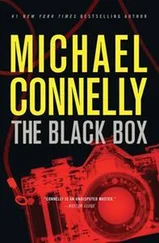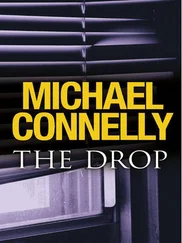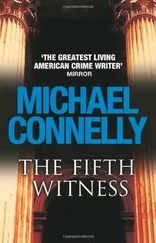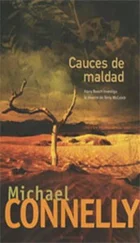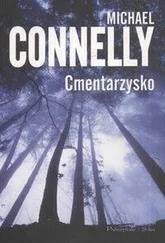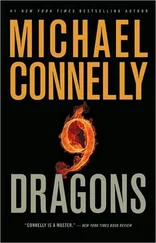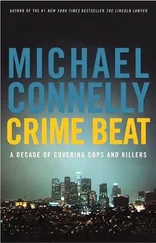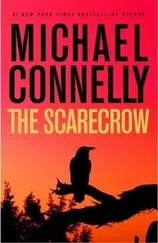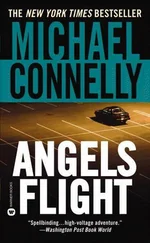– Aquí -dijo Sun.
Levantó un formulario de registro para que Bosch lo leyera.
– ¿Qué dice?
– Tuen Mun. Vamos allá.
A Bosch le sonó que había dicho «Tin Moon».
– ¿Qué es Tin Moon?
– Tuen Mun. Está en los Nuevos Territorios. Ese hombre vive allí.
– ¿Cómo se llama?
– Peng Qingcai.
«Qingcai», pensó Bosch. Un salto fácil para usar un nombre americanizado sería Quick. Quizá Peng Qingcai era el hermano mayor de He, el chico con el que Madeline había salido del centro comercial el viernes.
– ¿El registro dice su edad o fecha de nacimiento?
– No, no hay edad.
Era poco probable. Bosch no había puesto su fecha de nacimiento para alquilar las habitaciones y el hombre del mostrador sólo había anotado su número de pasaporte, ningún detalle más de la identidad.
– ¿La dirección está aquí?
– Sí.
– ¿Podemos ir?
– Sí, conozco el sitio.
– Bueno, pues vamos. ¿Cuánto tardaremos?
– En coche mucho rato. Hemos de ir al norte y luego al oeste. Tardaremos una hora o más. En tren sería más rápido.
El factor tiempo era fundamental, pero Bosch sabía que el coche les daba autonomía.
– No -dijo-. Cuando la encontremos necesitaremos el vehículo.
Sun asintió en señal de acuerdo y arrancó el Mercedes. Una vez en camino, Bosch se quitó la chaqueta y se levantó la manga de la camisa para ver mejor la herida del brazo. Era un corte de cinco centímetros en la parte superior de la cara interna de su antebrazo. Por fin la sangre empezaba a coagularse y a formar una costra.
Sun echó un rápido vistazo a la herida y luego a la calle.
– ¿Quién te ha hecho eso?
– El hombre de detrás del mostrador.
Sun asintió.
– Nos tendió una trampa, Sun Yee. Vio mi dinero y nos tendió una trampa. He sido un estúpido.
– Fue un error.
Sin lugar a dudas, se había echado atrás de su acusación en la escalera. Sin embargo Bosch no iba cambiar su propia valoración. Había causado que mataran a Eleanor.
– Sí, pero no he sido yo el que ha pagado por ese error -dijo.
Bosch sacó la navaja del bolsillo de la chaqueta y se estiró para coger la manta del asiento de atrás. Cortó una tira larga y se la envolvió en torno al brazo, metiendo el extremo por debajo. Se aseguró de que no apretara demasiado pero impidiera que la sangre siguiera manando.
Volvió a bajarse la manga, empapada de sangre entre el codo y el puño, y se puso la chaqueta. Por suerte era negra y las manchas casi no se veían.
A medida que avanzaban hacia el norte por Kowloon, los problemas de las zonas urbanas deprimidas y la aglomeración crecían exponencialmente. Era como cualquier gran ciudad, pensó Bosch. Cuanto más te alejabas del dinero, más descarnado y desesperado parecía todo.
– Háblame de Tuen Mun -dijo.
– Muy poblado -dijo Sun-. Sólo chinos. Peligroso.
– ¿Tríada peligrosa?
– Sí, no es un buen lugar para que esté tu hija.
Bosch no pensaba que lo fuera. Pero vio una cosa positiva en ello: mover y esconder a una niña blanca podría ser difícil de hacer sin ser visto. Si Madeline estaba retenida en Tuen Mun, la encontraría. La encontrarían.
En los últimos cinco años, la única contribución económica de Harry Bosch a la manutención de su hija había sido pagarle los viajes a Los Ángeles, darle dinero para sus gastos de vez en cuando y extender un cheque anual de doce mil dólares para costear la mitad de su educación en la exclusiva Happy Valley Academy. Esta última contribución no era resultado de ninguna exigencia de su ex mujer. Eleanor Wish se ganaba muy bien la vida y nunca le había pedido a Bosch ni un dólar en concepto de manutención infantil, ni directamente ni de manera indirecta a través de canales legales. Era Bosch el que necesitaba y exigía contribuir de algún modo. Ayudar a pagarle la educación le permitía sentir, acertada o equivocadamente, que desempeñaba un papel importante en la formación de su hija.
En consecuencia, fue teniendo una implicación cada vez mayor en sus estudios. Ya fuera en persona durante sus visitas a Hong Kong o cada domingo por la mañana temprano -para él- en sus llamadas semanales internacionales, Bosch había adoptado la costumbre de hablar con Madeline de sus deberes escolares y hacerle preguntas sobre lo que estaba estudiando.
De todo ello se derivaba un conocimiento tangencial, de libro de texto, de la historia de Hong Kong. Gracias a eso sabía que el lugar al que se dirigían, los Nuevos Territorios, no era en realidad una posesión nueva de Hong Kong. La vasta zona geográfica que rodeaba la península de Kowloon había sido añadida por arrendamiento a Hong Kong hacía más de un siglo como colchón contra una posible invasión exterior de la colonia británica. Cuando venció el periodo de arrendamiento y los británicos transfirieron la soberanía de todo Hong Kong a la República Popular China en 1997, los Nuevos Territorios siguieron formando parte de la Región Administrativa Especial, que permitía a Hong Kong continuar funcionando como uno de los centros del capitalismo y la cultura mundiales, como un lugar único en todo el planeta donde Oriente se encontraba con Occidente.
Los Nuevos Territorios estaban formados básicamente por una gran extensión rural, pero existían también centros de población construidos por el Gobierno que estaban densamente habitados por los ciudadanos más pobres y menos educados de la Región Administrativa Especial. La tasa de delincuencia era más elevada; el dinero, más escaso, y el poder de atracción de las tríadas, innegable. Tuen Mun era uno de esos lugares.
– Había muchos piratas aquí cuando yo crecí -dijo Sun.
Fue la primera vez que él o Bosch hablaban tras más de veinte minutos de circular sumidos en pensamientos privados. Estaban entrando en la ciudad por la autovía. Bosch veía fila tras fila de edificios altos, tan monolíticos y uniformemente anodinos que los identificó como pisos construidos por el Estado. Estaban rodeados de colinas pobladas de casas más pequeñas en barrios más antiguos. No era una zona flamante, sino fea y deprimente: un pueblo de pescadores convertido en un enorme y masificado complejo de viviendas verticales.
– ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eres de Tuen Mun?
– Crecí aquí, sí. Hasta que cumplí veintidós años.
– ¿Estuviste en una tríada, Sun Yee?
Sun no respondió. Hizo como si estuviera demasiado ocupado poniendo el intermitente y haciendo importantes comprobaciones en los espejos al salir de la autovía.
– No me importa, ¿sabes? -dijo Bosch-. Sólo me importa una cosa.
Sun asintió.
– La encontraremos.
– Ya lo sé.
Habían cruzado un río y entrado en un desfiladero creado por las fachadas de edificios de cuarenta pisos que se alineaban a ambos lados de la calle.
– ¿Y los piratas? -preguntó Bosch-. ¿Quiénes eran?
– Contrabandistas. Subían por el río desde el mar del Sur de China. Lo controlaban.
Bosch se preguntó si Sun estaba tratando de decirle algo al mencionar eso.
– ¿Con qué traficaban?
– Con todo. Entraban pistolas, drogas, personas.
– ¿Y qué sacaban?
Sun asintió como si Bosch hubiera contestado una pregunta en lugar de formularla.
– ¿De qué hacen contrabando ahora?
Pasaron varios segundos antes de que Sun respondiera.
– Electrónica, DVD americanos, niños a veces. Niñas y niños.
– ¿Adónde van?
– Eso depende.
– ¿De qué?
– De para qué los quieran. A veces es por sexo. Otras, por órganos. Muchos continentales compran niños porque no tienen hijos.
Bosch pensó en el trozo de papel higiénico con la mancha de sangre. Eleanor había saltado a la conclusión de que le habían inyectado algo a Madeline, de que la habían drogado para controlarla mejor. En ese momento se dio cuenta de que tal vez no se había tratado de una inyección sino de una extracción. Comprendió que comprobar la compatibilidad del tipo sanguíneo requeriría extraer sangre de una vena con una jeringuilla. El trozo de papel podría haber sido una compresa aplicada después de desclavar la aguja.
Читать дальше