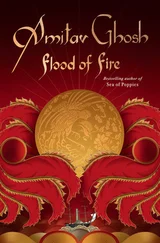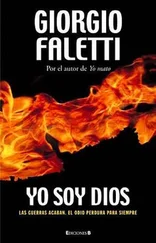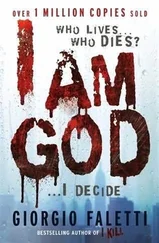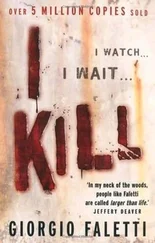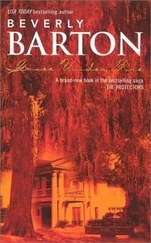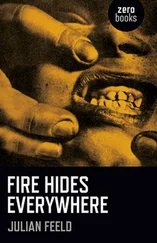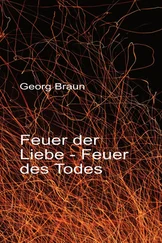Cuando llegó a Horseshoe Bend condujo la dócil canoa con el remo hasta tocar tierra con una ligera sacudida en la orilla arenosa bajo el muro de piedra. Todo le resultaba familiar, como si desde el comienzo de los tiempos esa masa imponente se reflejara en el agua verde del río a la espera de verlo arribar al fin.
Bajó y respiró la sombra y la humedad de la ribera.
Luego hizo lo que había visto muchas veces hacer a su abuelo.
Se quitó la camisa y se quedó con el torso desnudo. Rasgó la prenda, cogió una tira fina y se la envolvió alrededor de la cabeza, a la manera de los Antiguos. El sol calentaba mucho a pesar de la estación. El viento que desde siempre hacía rodar las matas y borraba las huellas de los humanos ahora corría silbando suavemente por el desfiladero. Era una voz que había querido olvidar pero que ahora escuchaba mientras le pedía coraje y una señal para seguir su camino.
Ya no era un indígena, pero tampoco era un blanco.
Solo un hombre en busca de lo que había perdido.
Desde lo alto de las rocas lo miraban los ojos de miles y miles de hombres. Eran los padres, y los padres de estos, y los padres de los padres, hasta que la mente ya perdía la cuenta. Los mismos que en su primera juventud habían iniciado la escalada de aquel muro y llegado a la cima con la conciencia de haber cogido el camino correcto para ser hombres.
Algunos no lo habían logrado y habían muerto. Pero tener coraje consiste en eso: la conciencia de que el fracaso significa de algún modo el fruto de un intento. Que a veces es mejor perderse en el camino de un viaje imposible que no partir nunca. Y que cada individuo, incluso cuando está solo, cuenta con su alma como compañera de viaje.
Levantó la cabeza y buscó con la mirada el mejor sendero.
El muro de roca era liso en su mayor parte, pero a la derecha había un trecho del que subía en diagonal el leve relieve de un saliente. Vio que aquí y allá se abrían fisuras que ofrecían asidero suficiente para intentar escalar. Se acercó, apoyó un pie y tendió un brazo. Su mano aferró una protuberancia de roca.
A partir de ese momento todo resultó fácil.
Descubrió en su interior una fuerza diferente, que parecía crecer con el aumento del cansancio y que a cada trecho ganado al muro rocoso lo incitaba a seguir ascendiendo. Sentía con el vigor del cuerpo y de la certeza que en cada apoyo para los' pies, en cada asidero para las manos, estaban las huellas de hombres suspendidos, con la misma intención, de las mismas rocas. Eran fragmentos inmóviles de una historia en continuo movimiento, testigos de una audacia antigua y en apariencia inútil. Pero indispensable para todo hombre que deseaba llegar a mirar el mundo desde lo alto con ojos nuevos.
A mitad de camino perdió un instante el apoyo de un pie, pero no la firmeza. Sus manos se aferraban con solidez, la montaña no era su enemiga. Sintió a sus espaldas y bajó él un ruido de piedras que caían rebotando contra la roca. Entendió que era solo un sonido para el silencio y no una amenaza.
Encontró un nuevo apoyo, como un hecho natural, y continuó trepando.
Frente a sus ojos estaban, para su dicha, los rostros de las personas a las que desde siempre había querido sin nunca haber llegado a comprender cuánto.
El viejo Charlie, capaz de ser lo que era. Alan, que no necesitaba escalar ninguna montaña para saber ser un hombre. Swan, que al fin lo había entendido. April, que había amado aun sin entender.
Y Seymour, su pacto con el tiempo, su pequeña inmortalidad. Cada nombre era una sonrisa, casa rostro el recuerdo de su pasada vergüenza. Pero ahora todo era distinto. Ahora sabía quién era, qué podía hacer para cerrar un círculo abierto mucho tiempo atrás y detener para siempre las huellas que se dibujaban rápidas en la tierra.
Siguió subiendo hasta que su mano alcanzó el borde y supo que lo había logrado. Con calma y sin esfuerzo retiró el cuerpo del vacío y permaneció unos segundos escuchando el latido de su corazón y el soplo jadeante de su aliento.
Cuando el cansancio fue un recuerdo y el corazón de nuevo un amigo en el pecho, se puso en pie.
Más abajo, el río corría verde como solo es posible en los sueños, entre esculturas de roca hechas de agua y de viento, ese mismo viento que apoyaba unas manos frescas en su cuerpo brillante de sudor. Allí había devuelto a la tierra las cenizas de su abuelo, había restituido a su espíritu las alas de un gran pájaro blanco que para todos era desde siempre la única certeza.
Ese era el lugar.
– Aquí estoy, bichei.
Murmuró estas pocas palabras y permaneció un instante inmóvil sobre el abismo, abierto como una invitación.
Por fin, Jim Tres Hombres Mackenzie, navajo del Clan de la Sal, se dejó pender hacia el vacío, hasta sentir que el vacío lo acogía en su no existir como a un hijo al que se ha esperado demasiado tiempo. Entonces abrió los brazos, alzó la cara buscando el cielo y se dio un leve impulso hacia delante. Cuando sus pies abandonaron la roca, su sonrisa era la de un hombre que miraba lo que tenía delante.
Y mientras volaba como nunca antes había logrado hacerlo, a la luz amiga del sol sus ojos eran del mismo color.

***
El coche salió del camino principal y tras un breve tramo en pendiente se detuvo con un leve rebote frente al campo de fútbol americano. Swan Gillespie iba al volante, y Alan, sentado a su lado, protegido con el cinturón de seguridad. En los últimos tiempos había logrado enormes progresos con las prótesis. Ahora, apoyado en el asiento de atrás solo había un bastón.
Se quedaron unos segundos contemplando la zona de juego, donde un grupo de pequeños disputaban un partido; aunque por el momento no mostraban una habilidad de profesionales, hacían gala de una combatividad entusiasta difícil de observar en los partidos de los adultos. Swan trataba de distinguir cuál de ellos era Seymour, ya que las protecciones y los cascos los igualaban a todos.
Un poco más allá, de pie cerca de la valla, estaba April. Junto a ella, inmóvil, Silent Joe seguía con atención las fases del juego, moviendo la cabeza para seguir los desplazamientos de Seymour durante el partido. Quizá no estaba del todo convencido de que esos personajes extraños que se arrojaban sobre su nuevo dueño no alimentaran malas intenciones, por lo que parecía listo para intervenir.
Swan se volvió hacia Alan.
– ¿Me esperas aquí?
Alan sonrió.
– Sí. Es mejor no impresionar a esos chavales con la llegada de Robocop. Salúdalos de mi parte.
Alan había comprendido que Swan prefería hablar a solas con April. La mujer le dio un leve beso en la mejilla y se apeó del vehículo. Mientras se acercaba, April percibió su presencia y se volvió. Llegó a su lado con una sonrisa en los labios.
– Hola, Swan.
– Hola, April.
Los demás padres y madres estaban tan absortos en el partido y los movimientos de sus hijos que no reconocieron bajo el gorro y las gafas oscuras a una de las estrellas de cine más famosas del mundo.
Swan señaló el campo de fútbol con un ligero movimiento de la cabeza.
– ¿Cómo va?
– Ah, bien. Seymour no tiene ningún talento para este juego. Espero que algún día lo entienda.
– Y tú, ¿cómo estás?
April se encogió de hombros. Swan vio todavía en sus ojos la constante presencia de las lágrimas. Las mismas que de vez en cuando también la sorprendían a ella. Ninguna de las dos podía saber cuándo terminarían.
– Estoy.
April reparó en que Alan, desde la ventanilla abierta del coche aparcado no muy lejos, le enviaba un saludo agitando un brazo. Respondió del mismo modo, con una oleada de ternura por su viejo amigo. El tiempo daba el justo valor a las cosas. A la luz de lo que acababa de suceder, las viejas historias entre ellos cuatro eran lejanas desavenencias de adolescentes.
Читать дальше