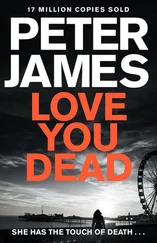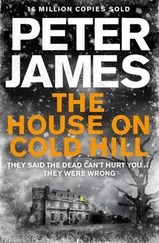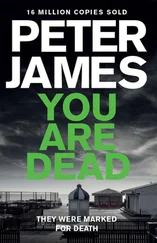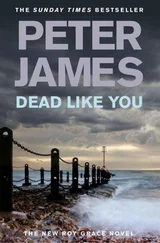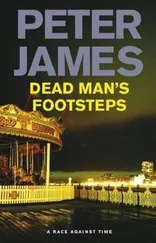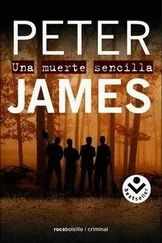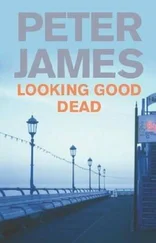– ¿Señora Lynn Beckett, señorita Caitlin Beckett? -El tono formal y la pronunciación forzada de la enfermera hicieron que el saludo pareciera una interrogación.
Lynn asintió dócilmente, agarrando a su hija por la cintura, y leyó el nombre de la mujer en su placa: «Draguta».
Pensó que parecía un dragón.
– Sigan a mí, por favor.
– Yo llevo sus bolsas -dijo Grigore.
Lynn tenía agarrada la mano de Caitlin, y no la soltó mientras seguían a la mujer por un amplio pasillo con azulejos blancos en las paredes en el que olía mucho a desinfectante. Pasaron junto a varias puertas cerradas, hasta que la tal Draguta se paró frente a la del final del pasillo e introdujo un código de seguridad en un teclado.
Pasaron a una zona enmoquetada y con las paredes pintadas de un gris pálido que tenía pinta de despacho. La enfermera se detuvo ante una puerta y llamó con los nudillos.
Al otro lado se oyó una voz de mujer:
– Reinkommen!
Lynn y Caitlin pasaron a un despacho grande y elegante, y la enfermera cerró la puerta tras ellas. Marlene Hartmann, sentada tras una mesa vacía, se puso en pie para darles la bienvenida. A sus espaldas había una ventana con unas vistas panorámicas de los Downs.
– Gut! ¡Ya están aquí! Espero que hayan tenido un buen viaje. Por favor, siéntense -dijo, señalando los dos sillones frente a la mesa.
– Hemos tenido un viaje interesante -dijo Lynn, con el estómago cerrado y un nudo en la garganta que apenas dejaba pasar las palabras. Le temblaban las piernas.
– Ja. Tenemos problemas -dijo, asintiendo gravemente-. Pero nunca le fallo a un cliente. -Sonrió a Caitlin-. ¿Todo bien, mein Liebling?
– Me gustaría bastante que el cirujano pusiera música de Feist durante la operación. ¿Cree que podría hacer algo así? -preguntó Caitlin con un hilo de voz, mientras se rascaba el tobillo izquierdo, agazapada en la silla.
– ¿Feist? -La mujer frunció el ceño-. ¿Qué es Feist?
– Es guay. Una cantante.
Ahora empezaba a rascarse el dilatado vientre.
La alemana se encogió de hombros.
– Sí, claro, podemos preguntar. No lo sé.
– Hay otra cosilla que me gustaría saber -dijo Caitlin.
Lynn se la quedó mirando, alarmada. Parecía que tenía dificultades para respirar al hablar.
– ¿Dime?
– El hígado que van a darme… ¿De quién procede?
Sin la mínima vacilación, la mujer respondió:
– De una pobre niña más o menos de tu edad que murió en un accidente de tráfico ayer.
Lynn miró a su hija con ansiedad, indicándole con los ojos que no siguiera hurgando.
– ¿Dónde murió? -preguntó Caitlin, sin hacer caso a su madre. De pronto parecía tener más voz.
– En Rumania, junto a una ciudad llamada Brashov.
– Cuénteme más de ella, por favor -dijo Caitlin.
Esta vez, Marlene Hartmann se encogió de hombros en actitud defensiva.
– Me temo que tengo que proteger la confidencialidad de la donante. No puedo darte más información. Después podrás escribir, a través de mí, a la familia, si quieres darles las gracias. Estaría muy bien.
– Así pues, no es cierto lo que la Policía…
– ¡Cariño! -la interrumpió Lynn, temiéndose lo que iba a decir-. Frau Hartmann tiene razón.
Caitlin se quedó callada unos momentos, mirando alrededor, moviendo los ojos como si tuviera dificultades para enfocar. Luego, con la voz más débil, añadió:
– Si… Si voy a aceptar ese hígado, necesito saber la verdad.
Lynn la miró, desconcertada.
De pronto, la puerta se abrió y la enfermera Draguta volvió a entrar.
– Estamos listos.
– Por favor, Caitlin, ahora ve -dijo la alemana-. Tu madre y yo tenemos negocios que cerrar. Estará contigo dentro de unos minutos.
– Así que la fotografía que trajo la Policía… ¿Es mentira? -insistió Caitlin.
– ¡Cariño! ¡Tesoro! -le imploró Lynn.
Marlene Hartmann se las quedó mirando a las dos, impávida.
– ¿Fotografía?
– ¡Era mentira! -explotó Lynn, a punto de echarse a llorar-. ¡Era mentira!
– ¿Qué fotografía es ésa, Caitlin?
– Dijeron que no estaba muerta. Que iban a matarla por mí.
Marlene Hartmann sacudió la cabeza. Sus labios trazaron una línea rígida e inexpresiva, pero en sus ojos se reflejaba el asombro.
– Caitlin, no es así como trabajo -dijo, con voz muy suave-. Por favor, créeme. -Sonrió-. No creo que a la Policía inglesa le haga gracia que nadie haga algo por…, ¿cómo lo decís?, «saltarse» las normas. Preferirían que la gente se muriera antes que dejar que pudieran obtener un órgano previo pago. Tienes que confiar en mí.
A sus espaldas, la enfermera dijo:
– Ahora tú ven, por favor.
Lynn le dio un beso a su hija.
– Ve con ella, cariño. Yo iré contigo dentro de unos minutos. Sólo tengo que hacer el pago final. Enviaré un fax al banco mientras te preparas -le dijo, y le ayudó a ponerse en pie.
Tambaleándose ligeramente y con la mirada extraviada, Caitlin se giró hacia Marlene Hartmann.
– Feist -insistió-. ¿Le preguntará al cirujano?
– Feist -dijo la alemana, con una gran sonrisa.
Entonces dio un paso hacia su madre, con expresión asustada.
– No tardarás mucho, mamá, ¿verdad?
– Iré todo lo rápido que pueda, cariño.
– Tengo miedo -susurró.
– ¡Dentro de unos días no te reconocerás! -respondió la vendedora de órganos.
La enfermera acompañó a Caitlin y cerró la puerta tras ellas. Al instante, los ojos de Marlene Hartmann se entrecerraron en un gesto de desconfianza.
– ¿Qué es eso de la fotografía de la que habla su hija?
Antes de que Lynn pudiera responder, el ruido repentino de las aspas de un helicóptero que volaba bajo distrajo la atención de la alemana. Se puso en pie de un brinco, corrió hacia la ventana y miró afuera.
– Scheisse! -exclamó.
La enfermera condujo a Caitlin por el pasillo de azulejos blancos hasta un pequeño vestidor que tenía una fila de taquillas metálicas y un solitario camisón de hospital colgado de un gancho.
– Tú cambia -dijo-. Tú pon ropa en taquilla 14. Yo espero.
Cerró la puerta.
Caitlin se quedó mirando las taquillas y tragó saliva, temblando. La número 14 tenía una llave con una muñequera de goma puesta en la cerradura. Le recordó las piscinas públicas.
Nadar le daba miedo. No le gustaba perder el contacto con el suelo. Y ahora lo había perdido.
Se sentó, mareada, dejándose caer con más fuerza de la que habría querido sobre un banco de madera, y se rascó la barriga. Se sentía cansada, perdida y enferma. Lo único que quería es encontrarse bien, que desaparecieran aquellos picores y aquellos miedos.
Nunca había tenido tanto miedo en su vida.
Daba la impresión de que la habitación se le venía encima, aplastándola, chafándola, dando vueltas con ella dentro. Le venían pensamientos a la cabeza y luego desaparecían. Tenía que darse prisa, intentar aferrados antes de que se desvanecieran. Le estaban ocultando cosas. Todo el mundo. Incluso su madre. ¿Qué cosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que todo el mundo sabía y ella no? ¿Qué derecho tenía nadie a ocultarle cosas? Se puso en pie y se quitó el abrigo de lana; luego volvió a sentarse, dejándose caer. La habitación daba vueltas a su alrededor aún más rápido. La barriga le picaba otra vez. Era como si mil mosquitos le estuvieran picando a la vez.
– ¡Vete a la mierda! -dijo de pronto en voz alta-. ¡Vete a la mierda, picor!
Intentando superar el mareo, se puso en pie otra vez, abrió la taquilla y estaba a punto de meter el abrigo, pero dudó. Finalmente lo dejó sobre el banco y abrió la puerta.
Читать дальше