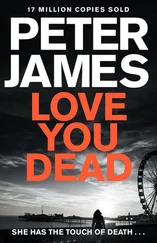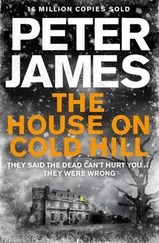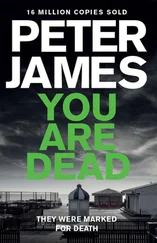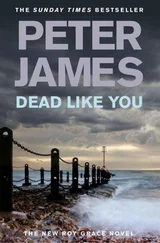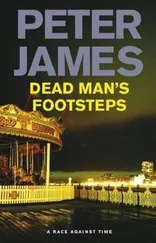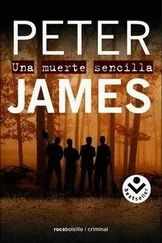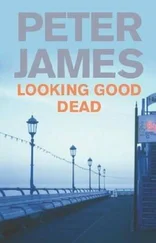– ¡Vigila la casa, Max! ¿Vale? ¡Recuerda tu ascendencia!
En condiciones normales Caitlin habría hecho una mueca. Pero no hubo reacción. Lynn le tocó el brazo con suavidad.
– Venga, tesoro, bébete eso, tómate las pastillas y pongámonos en marcha.
– No tengo sed.
– Hará que te encuentres mejor. No puedes comer nada esta mañana, antes de la operación. ¿Recuerdas?
A regañadientes, Caitlin bebió. Cogió el vaso e hizo ademán de ponerse en pie, pero volvió a caer pesadamente en la silla, derramando parte del líquido.
Lynn se la quedó mirando un momento, sintiendo de nuevo el pánico en aumento. Le sostuvo el vaso y la ayudó a tragar el resto del líquido y las pildoras; luego salió corriendo y le pidió al taxista que la ayudara.
Dos minutos más tarde, el equipaje estaba en el maletero y Lynn le cogía la mano a Caitlin en el asiento trasero del taxi, que se puso en marcha.
Cien metros más atrás, el Volkswagen Passat verde comunicó por radio que el Objetivo Dos se ponía en marcha y transmitió el número del taxi. Desde su mesa, en la SR-1, Grace ordenó que lo siguieran y que no lo perdieran de vista.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Lynn al taxista.
– ¡Es una sorpresa!
Ella vio su sonrisa misteriosa por el retrovisor.
– ¿Qué quiere decir?
– No me está permitido decírselo.
– ¿Qué?
– Es un poco como una historia de espías, a lo James Bond.
– Sí, Muere otro d í a -murmuró Caitlin, con los ojos entrecerrados. Ahora se estaba rascando los muslos, cada vez con más fuerza.
Giraron por Carden Avenue, y luego otra vez a la izquierda por la carretera de Londres, dirigiéndose al sur, hacia el centro de Brighton.
Lynn miró la tarjeta identificativa del taxista, colocada sobre el salpicadero. Leyó su nombre: «Mark Tuckwell».
– Muy bien, señor Bond -dijo Lynn-. ¿Nos espera un viaje largo?
– Esta parte no. Yo… -Le interrumpió el sonido del teléfono. Respondió, cortante-. Estoy conduciendo. Te llamo enseguida.
– ¿No me va a dar ninguna pista? -preguntó Lynn.
– ¡Relájate, tía! -murmuró Caitlin.
Lynn permaneció en silencio mientras proseguían hacia Preston Circus; luego giraron a la derecha en el semáforo y subieron por New England Hill, bajo el viaducto. Luego giraron a la izquierda. Momentos más tarde coronaban la colina e iniciaban el descenso, hacia la estación de Brighton. El conductor se detuvo en un cruce y luego siguió bajando. Giraron a la izquierda por Trafalgar Street y frenaron junto a los escalones de acceso a la estación.
Un hombre bajo de unos cincuenta años, con un traje beige barato, el pelo engominado y la nariz aguileña, se acercó y abrió la puerta de Lynn.
– Ustedes vienen conmigo -dijo en un torpe inglés-. ¡Rápido, rápido, por favor! ¡Yo soy Grigore! -les apremió con una mirada servil y una sonrisa que dejaba al descubierto su prominente dentadura.
Lynn se lo quedó mirando, atónita:
– ¿Adónde… vamos?
El, con gesto de disculpa pero nervioso, tiró de ella y la hizo salir del taxi. Lynn sintió el frío penetrante de la brisa.
El taxista sacó las bolsas del maletero.
Ninguno se fijó en el Passat verde que pasó lentamente a su lado.
En la sala de reuniones, la radio de Grace sonó.
– Roy Grace -respondió.
– Han bajado en la estación de Brighton -le informó el agente de seguimiento.
La confusión de Roy era total. ¿La estación de Brighton?
– ¿Qué cojones…? -dijo, pensando en voz alta.
Desde allí había cuatro trenes a Londres cada hora. El Romeo Sierra Cero Ocho Alfa Mike Lima seguía encaminándose a la M25. De pronto todas sus teorías sobre una clínica en Sussex de pronto estaban yéndose al garete. ¿Irían a una clínica en Londres?
– Seguidlas a pie -dijo, de pronto atenazado por el pánico-. No las perdáis. Haced lo que haga falta, pero por Dios, no las perdáis.
Grigore llevaba una bolsa en una mano y Lynn la otra, y entre los dos arrastraban a Caitlin. Mientras atravesaban a toda prisa el vestíbulo de la estación, el hombre no dejaba de mirar nerviosamente por encima del hombro.
– ¡Rápido! -imploró-. ¡Rápido!
– ¡No puedo ir más rápido, joder! -jadeó Lynn, completamente apabullada.
Pasaron bajo el reloj colgado del techo de cristal, junto al quiosco de prensa y la cafetería, y luego dejaron atrás el largo andén.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Lynn.
– ¡Rápido! -respondió él.
– Necesito sentarme -dijo Caitlin.
– En minuto tú sienta. ¿OK?
Salieron trastabillando al aparcamiento, pasaron junto a unas filas de coches y llegaron a un polvoriento Mercedes marrón. Él abrió el maletero, echó las bolsas dentro, luego abrió la puerta de atrás y ayudó a entrar a Caitlin. Lynn se subió por el otro lado. Grigore saltó al asiento del conductor, puso el coche en marcha y condujo como un poseso hacia la salida. Metió el ticket. La barrera se levantó. Bajó la rampa a toda velocidad.
El agente de vigilancia, Peter Woolf, se quedó allí de pie, observando horrorizado, sintiendo que sus esperanzas de ascenso desaparecían por aquella rampa, y llamó desesperadamente a su colega del Passat por radio, para que diera la vuelta y se dirigiera a la salida del aparcamiento.
Sin embargo, el Passat estaba atascado en una cola de conductores agobiados, esperando que el imbécil al volante de un camión articulado que bloqueaba la calle acabara su maniobra de cambio de sentido.
Marlene Hartmann caminaba nerviosa, arriba y abajo por su oficina en la planta baja del ala oeste de la Wiston Grange, una de las seis clínicas propiedad de Transplantation-Zentrale en todo el mundo. La mayoría de la clientela que acudía allí al balneario, así como para algún tratamiento quirúrgico o no quirúrgico de rejuvenecimiento, era absolutamente ajena a las actividades que tenían lugar tras las puertas cerradas, tras el cartel que daba paso a aquella ala:
Privado. Prohibido el paso
Desde su ventana había buenas vistas de los Downs, pero cada vez que venía a la clínica solía estar demasiado preocupada como para darse cuenta. Como ese día.
Miró el reloj por décima vez. ¿Dónde estaba Sirius? ¿Por qué tardaban tanto la madre y la hija?
Necesitaba que Lynn Becket acudiera para dar la orden a su banco por fax de que transfirieran la segunda mitad del dinero. Normalmente esperaría a la confirmación de que el dinero estaba en su cuenta en Suiza antes de proceder, pero esta vez iba a correr el riesgo, porque quería salir pitando de allí lo antes posible.
El sol se pondría a las 15.55. El aeropuerto de Shoreham cerraría como mucho a esa hora. Tenía que llegar allí como muy tarde a las tres y media. Cosmescu iría con ella, con los restos de la niña rumana. El equipo que quedaba atrás estaría bien, y cuidaría a la pequeña Caitlin. Aunque la Policía encontrara aquel lugar, para cuando aparecieran la operación ya habría concluido y lo tendrían muy difícil para encontrar pruebas. Puede que no les hiciera gracia, pero no iban a abrir a Caitlin para ver si tenía algún órgano nuevo.
Salió de su despacho y entró en el vestuario, donde se puso ropa de quirófano, botas y guantes de goma. Luego abrió la puerta del quirófano y entró, haciendo un gesto de saludo a Razvan Ionescu, el especialista en trasplantes, de origen rumano, igual que los dos anestesistas y las tres enfermeras.
Simona yacía desnuda e inconsciente sobre la mesa, bajo los brillantes focos de la lámpara quirúrgica de dos brazos. Le habían insertado un tubo de respiración en la garganta, conectado con el ventilador y la máquina de la anestesia. Llevaba una cánula intravenosa en la muñeca, conectada mediante una bomba a un gotero colgado en un soporte junto a la mesa, y que le proporcionaba un suministro constante de Propofol. Otras dos le bombeaban fluidos para mantener los órganos bien perfusionados, para que fueran de máxima calidad.
Читать дальше