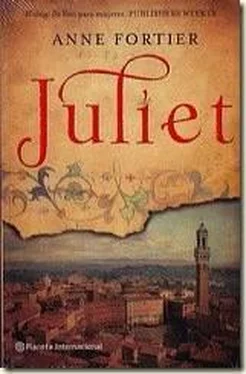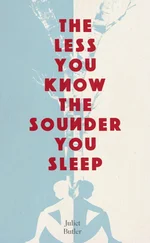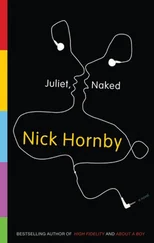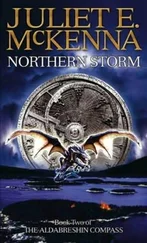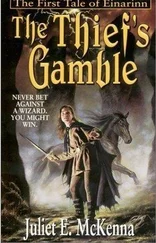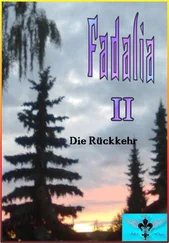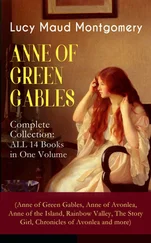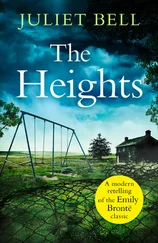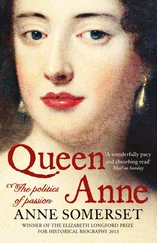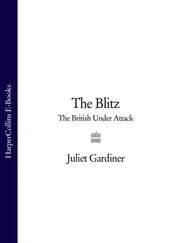Cuando estaba a punto de colarme en el baño, oí voces más allá de la puerta entreabierta de la galería interior. Sin embargo, al asomarme, no vi a nadie en ella ni en el salón; la fiesta había terminado hacía horas y la casa entera estaba a oscuras, salvo por alguna antorcha mural que tintineaba en alguna que otra esquina.
Salí a la galería, intenté averiguar de dónde procedían las voces y llegué a la conclusión de que las personas a las que oía estaban en otro cuarto de invitados del mismo pasillo, más allá. A pesar de la dispersión de las voces -por no mencionar mi estado de ánimo-, me pareció oír hablar a Alessandro. Y a otra persona. El sonido de su voz me inquietó y me agradó a la vez, y supe que no podría volver a dormirme si no averiguaba quién había logrado arrancarlo de mi lado esa noche.
La puerta estaba entornada y, mientras me acercaba con sigilo, procuré que no me alcanzara el haz de luz que bañaba el suelo de mármol. Al asomarme, pude ver a dos hombres y captar algunos fragmentos de su conversación, aunque no entendí lo que decían. Uno era sin duda Alessandro, sentado en un escritorio, vestido sólo con unos vaqueros; se lo veía muy tenso, comparado con la última vez que lo había tenido cerca. En cuanto el otro se volvió para mirarlo, entendí por qué.
Era Umberto.
Oh, corazón de serpiente bajo un rostro afable. ¿Cuándo tuvo el dragón una cueva así?
Janice solía decir que hasta que te parten el corazón una vez no maduras ni te conoces. Para mí, esa estricta doctrina no había sido sino una magnífica razón para no enamorarme. Hasta entonces. Esa noche en la galería, viendo a Alessandro y a Umberto conspirar contra mí, supe al fin quién era yo de verdad: la tonta de Shakespeare.
A pesar de todo lo que había averiguado en la última semana, lo primero que sentí al ver a Umberto fue alegría; una alegría efervescente, absurda y descabellada que tardé en mitigar. Hacía dos semanas, tras el funeral de tía Rose, había creído que Umberto era el único ser querido que me quedaba en el mundo y, al iniciar mi aventura italiana, me había dolido abandonarlo allí. Ahora, claro está, todo era distinto, pero no por eso -lo sabía de pronto- había dejado de quererlo.
Me sorprendió verlo, pero en seguida supe que no tenía por qué. En cuanto Janice me había comunicado que Umberto era, en realidad, Luciano Salimbeni, había caído en la cuenta de que, a pesar de las tonterías que me había preguntado por teléfono y de haber fingido no enterarse de lo que le contaba del cofre de mamá, me había llevado varios pasos de ventaja todo el tiempo. Y precisamente porque lo quería y siempre lo defendía delante de Janice -insistiendo en que ella no había entendido a la policía o que se trataba de un simple error de identificación-, su traición se me hacía aún más dolorosa.
Por más que intentaba justificar su presencia allí, esa noche, ya no cabía duda alguna de que Umberto era Luciano Salimbeni. Había sido él quien había encargado a Bruno que me robara el cencío y, a juzgar por su historial -cuando él andaba cerca, siempre moría alguien-, seguramente también había mandado a Bruno al otro barrio.
Lo raro era que aún tuviese el mismo aspecto de siempre. Hasta la expresión de su rostro era como la recordaba; algo arrogante, algo divertida y siempre circunspecta.
La que había cambiado era yo.
Al fin podía admitir que Janice lo había calado hacía tiempo: era un psicópata al acecho. En cuanto a Alessandro, por desgracia, también estaba en lo cierto. Decía que yo le daba igual, que todo era un teatro para hacerse con el tesoro. Debería haberle hecho caso. Ahora era ya muy tarde. Allí estaba yo, la muy boba, sintiéndome como si alguien le hubiese dado un mazazo a mi futuro.
«Ésta -pensé mientras los espiaba por la rendija de la puerta-sería una de esas veces en que me echo a llorar.» Pero no pude. Habían pasado muchas cosas esa noche. No me quedaban emociones, salvo un nudo en la garganta, en parte de incredulidad, en parte de miedo.
Entretanto, en la habitación, Alessandro se levantó del escritorio y le dijo algo a Umberto sobre lo de siempre: fray Lorenzo, Giulietta y el cencío. En respuesta, Umberto se llevó la mano al bolsillo y sacó un frasquito verde, le dijo algo que no entendí, agitó el frasquito con energía y se lo tendió.
Conteniendo la respiración para no hacer ruido, lo único que pude ver fue un cristal verde y un corcho. ¿Qué sería? ¿Veneno? ¿Un somnífero? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Quería Umberto que Alessandro me matara? Jamás había necesitado tanto el italiano como entonces.
Ignoro qué debía de contener aquel frasquito, pero fue una sorpresa absoluta para su receptor. Mientras le daba vueltas en la mano, su mirada se tornó casi diabólica; al poco, se lo devolvió a Umberto con un comentario despectivo y, por un momento, creí que Alessandro se negaba a tomar parte en los planes perversos de Umberto, cualesquiera que éstos fuesen.
Umberto se encogió de hombros y dejó el frasquito en la mesa. Luego tendió la mano, obviamente esperando algo a cambio, y Alessandro, ceñudo, le entregó un libro.
Lo reconocí en seguida. Era el ejemplar de Romeo y Julieta de mi madre, desaparecido del cofre de documentos el día anterior mientras Janice y yo hacíamos espeleología en los pasadizos, o quizá después, cuando intercambiábamos relatos de fantasmas con Lippi en su taller. Por eso Alessandro no había parado de llamar al hotel: quería asegurarse de que había salido para poder entrar en mi habitación a robarlo.
Sin darle las gracias siquiera, Umberto empezó a hojear el libro con orgullosa avidez, mientras Alessandro se metía las manos en los bolsillos y se acercaba a mirar por la ventana.
Tragué saliva para evitar que se me saliera el corazón por la boca y miré al hombre que acababa de decirme -hacía sólo unas horas- que se sentía renacido y purificado de sus pecados. Allí estaba, traicionándome, y no con cualquiera, sino con el único otro hombre en el que había confiado en mi vida.
Justo cuando decidí que había visto bastante, Umberto cerró el libro de golpe y lo arrojó con desdén sobre la mesa, junto al frasquito, farfullando algo que pude entender sin saber italiano. Igual que Janice y yo, Umberto había llegado a la frustrante conclusión de que el libro -en sí- no contenía pista alguna del paradero de la tumba de Romeo y Julieta, y que, sin duda, faltaba alguna otra prueba esencial.
Sin previo aviso, se acercó a la puerta y apenas tuve tiempo de ocultarme como una bala entre las sombras antes de que saliera a la galería, haciéndole una seña a Alessandro para que lo siguiera en seguida. Pegada a un recodo del muro, los vi salir al pasillo y bajar sigilosos la escalera hasta el gran salón.
Al fin noté que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero las contuve, convenciéndome de que estaba más enfadada que triste. Genial. Alessandro estaba en todo aquello por la pasta, como Janice había supuesto. Si eso era así, al menos podría haber tenido la decencia de dejar las manos quietas y no empeorar las cosas. Respecto a Umberto, en el diccionario gigante de tía Rose no había palabras suficientes para describir la rabia que me daba que estuviera allí y me hiciera aquello. Era evidente que había manipulado a Alessandro y le había ordenado que no me quitase el ojo -ni las manos, ni la boca, ni nada-de encima en ningún momento.
Mi cuerpo ejecutó el único plan de juego lógico antes de que mi cerebro lo aprobase: entré veloz en el cuarto del que acababan de salir ellos y cogí el libro y el frasquito (este último, por despecho). Luego volví a la habitación de Alessandro y envolví mi botín en una camisa que encontré tirada sobre su cama.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу