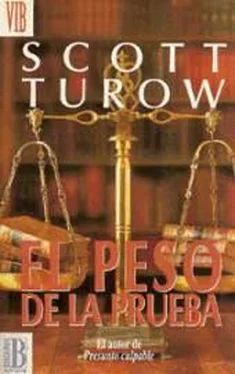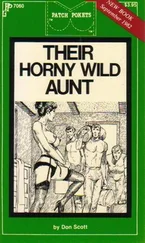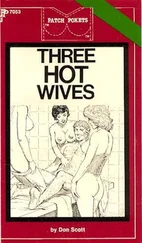– De un modo u otro, la fiscalía se extralimitó. -Sonny acarició la cinta del sombrero-. Escuche, Sandy, no le hice un favor especial. Al menos no tuve esa intención. Simplemente me molestó la idea de enviar una citación basada en ese tipo de información, sin revelar la fuente. Me lo imaginé todo: la juez lo encierra a usted y luego averigua que había una cuestión delicada que el gobierno no había mencionado. Nos tendría a mal traer. Pensé que si usted presentaba una moción, tal vez usted la mencionaría, o nosotros. Me daría la oportunidad de hablar de nuevo con Stan.
Stern asintió. Sonny había razonado con prudencia y buen criterio. Su conducta había sido más juiciosa y profesional que la de su jefe.
– No piense que se me ha pasado el enfado -dijo Sonny-. Sigo irritada. Me jugó usted una mala pasada en el campo, haciéndome preguntas acerca de esos documentos como si jamás los hubiera visto.
– No los había visto. No los he visto en mi vida.
Ella lo observó, tratando de dilucidar si él decía la verdad y, en tal caso, cuál era esa verdad.
– No comprendo -dijo, alzando la mano-. Ya sé. Confidencias, ¿no?
– Así es.
– Debe de ser una historia complicada. -Sonny se encogió de hombros-. Supongo que por eso no se la quiere contar al gran jurado.
Él guardó silencio un instante.
– Sonny, cuando estábamos en el campo usted me contó todo lo que podía con la intención de ser ecuánime. Me gustaría pagar con la misma moneda. Hablando esta mañana con Stan, estoy seguro de que le dejé la impresión de que deseaba verlo para quejarme porque el gobierno había usado a mi hijo como informante. Sin duda haré eso. Pero, siempre que Sennett esté dispuesto a hacer las concesiones que le corresponden en estas circunstancias, espero que nuestra conversación conduzca a un acuerdo para que Dixon se declare culpable.
Ella evaluó estas palabras y ladeó la cabeza con admiración.
– Muy oportuno -comentó.
– Eso creo. -Ambos reflexionaron un instante sobre las medidas que tomaría Sennett para impedir que Stern provocara un revuelo por las tácticas del gobierno con Peter-. De este modo, ya no habrá investigación por gran jurado ni procedimientos por desacato.
Ella sonrió al hacer la asociación.
– Quiere que yo haga las paces con Stan antes de que él lo sepa, ¿verdad? -Sonny rió en voz alta-. Oh, es toda una conspiración. Aunque, desde luego, se lo merece.
Stern también sonrió, pero no dijo nada. Sonny se volvió a abanicar con el sombrero.
– Mire, Sandy, estoy bien con él. No me ha despedido. Sabía que tenía que haberme comentado tiempo atrás algo tan delicado. Además, tiene suficiente astucia política como para evaluar la situación. No quiere que una ayudante lo critique ante los demás, así que prefiere tenerme con él. Se limitó a retirarme del caso. Alega que no soy suficientemente objetiva con usted. -Quizá por el calor, o por lo que había dicho, o por uno de los caprichos físicos del embarazo, de nuevo se le subió el color. Las mejillas le brillaron como una flor-. Lo cual es cierto -añadió deprisa con una sonrisa compungida y lo miró a la cara.
Ambos compartieron una dulce mirada, pensó Stern.
– Está convencido que esa noche yo podría haber escapado con usted -murmulló ella-, si me lo hubiera pedido.
– Estuve a punto de hacerlo -admitió él. Al oír sus propias palabras, comprendió que ambos hablaban en pasado, pero por primera vez eso le resultaba apropiado. Al hablar había hallado un toque de gracia, una nota perfecta, de tal modo que ni ella ni él ni nadie sabrían con exactitud dónde se dividían las aguas, en qué medida obedecía cada sílaba a una intención burlona o a la más sincera pasión perdida-. Por desgracia, usted está casada.
Ella se apoyó ambas manos en el estómago.
– Por suerte.
– En efecto.
– Le dije a Charlie que nos habíamos casado para ser locos juntos, así que tendríamos que seguir igual. -Se rió de sí misma, agitó el sombrero, se tocó los pies-. Dígame que lo aprueba.
– Lo apruebo -dijo Stern.
– Pues yo no -replicó Sonny y ambos se echaron a reír.
– Sonny, usted me ha inspirado -dijo Stern.
Avanzó un paso más, y ella movió la cara, ofreciéndole la mejilla. Pero él no la besó. En cambio, conmovido o, según sus propias palabras, inspirado, le apoyó las manos en los hombros desnudos y luego le acarició suavemente los brazos en una extraña ceremonia. Le aferró los brazos y luego las manos. Ella había erguido la cara para mirarlo a los ojos.
– Cuando crezca -dijo Sonny-, quiero ser como Sandy Stern.
Así era la vida, pensó Stern. Bajó en el ascensor de Morgan Towers, parpadeando como si la presencia de esa mujer fuera una luz intensa. Por un instante estuvo lleno de dudas. ¿El desenlace habría sido distinto otro día, si él hubiese estado menos debilitado por la falta de sueño? Las puertas se abrieron al sol del mediodía, que resplandecía por las enormes ventanas del vestíbulo; cuando echó a andar, con los ojos irritados y un ligero mareo, se asombró de sentirse más animado que desde hacía muchos meses. Las cosas esenciales, no simplemente las cotidianas, sino las cuestiones de fe e influencia, permanecían en su lugar, no alteradas por el fracaso. Se tocó el botón central de la chaqueta e irguió la barbilla con dignidad. Alejandro Stern.
No regresó a la oficina. Fue a su casa y se acostó. Se levantaría y vestiría a tiempo para su cita con Sennett. Un filósofo, Descartes creía Stern, había escogido la cama como lugar de reflexión y Stern había seguido su ejemplo durante mucho tiempo. Allí componía la mayoría de sus argumentaciones finales, junto a una bandeja con comida y una libreta amarilla. Hacía muy pocas anotaciones. Hilvanaba mentalmente las frases y argumentos, una y otra vez las mismas oraciones, los mismos conceptos, hasta que sólo el apasionado discurso que iba a pronunciar le ocupaba la conciencia. Hoy se trataba de Clara. Las últimas horas de su mujer ahora le pertenecían.
Stern había conocido a varios suicidas. Era otro de los aspectos tristes de su profesión: muchos clientes se obstinaban en causarse daño. Hacía años que él había dejado de preguntarse por qué. En muchos casos las respuestas eran evidentes: la autonegación, el sufrimiento, las carencias, las vergüenzas, las cicatrices. A finales de los cincuenta, cuando se iniciaba en la profesión, Stern había defendido a una estrella local del rock and roll que se llamaba Harky Malarky y estaba acusado de tenencia de drogas. Harky tenía la feroz melancolía de un bardo irlandés y siempre bailaba junto al precipicio. Adicción a la morfina. Mujeres destructivas. Amigos violentos. Murió, borracho como una cuba, en una moto con la cual saltó hacia un majestuoso cañón de Utah.
Había otros, no tan exagerados como Harky, pero todos tenían la certeza de que estaban condenados. Con Clara ocurría lo mismo. Él siempre lo había sabido. Un pesimismo abrumador, aplastante. Nunca preveía un futuro en el cual estuviera incluida. Un psiquiatra que él había conocido, Guy Pleace, le confesó a Stern una noche, durante una fiesta en casa de los Cawley, que todos los días luchaba contra el impulso de suicidarse. Se levantaba cada mañana y era una tarea más, como afeitarse o ir a la oficina: tratar de no matarse. Esa noche, dijo Pleace, había visto una especie de duende que lo llamaba desde el poste de la luz. Había dado tres veces la vuelta a la manzana para asegurarse de que no estaba allí. Su esposa, que estaba acostumbrada, lo tomó con calma, sabiendo que él tenía que hacerlo. Finalmente, tres años atrás, Guy había perdido una partida de ruleta rusa, con una bala en el tambor: por lo visto, había dejado que los duendes tuvieran su oportunidad.
Читать дальше