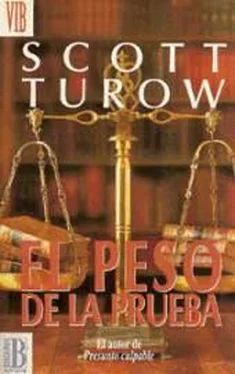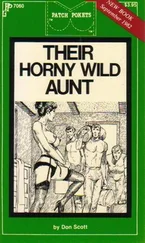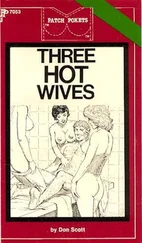Todo este drama se había representado en total ausencia de Stern. Él estaba tras las bambalinas, en Kansas City. En brazos de su celosa amante: absorto en el papel que más le gustaba, había pasado por alto los acontecimientos esenciales de su vida.
Se fumó el puro. La noche de insomnio se cobraba su precio. Tenía los ojos inflamados y el cuerpo febril y agotado después del arrebato de ira. En cuanto al puro, le sorprendió descubrir que el sabor ya no le gustaba. Lo terminaría, desde luego. Había empezado a fumar puros en la oficina de Henry Mittler, cuando no podía pagárselos, y por lo general se limitaba a los que Henry le daba de mala gana, y con un cigarro en la mano todavía experimentaba ambiguas sensaciones de triunfo absoluto y seca frugalidad, pero no le costaría dejar de fumarlos. A fin de cuentas, su vida había cambiado.
– Ella acudió a mi oficina -prosiguió Dixon-. Apareció allí.
– ¿Clara?
– No, el hombre de la luna. -Dixon se acostó en el sofá de Stern-. Yo sabía a qué venía. Durante años no me había dicho otra cosa que «Pásame los guisantes».
– ¿Qué pasó?
– Entró, se sentó y lloró. Señor, cómo lloró. -Dixon la evocó un instante-. A moco tendido. De un modo u otro, oí toda la historia. Peter. John. Médicos. Tratamiento. Lo que me afectó fue el dinero. Me dio el cheque como si pensara que el dinero…
Dixon alzó una mano, con los ojos turbios, dolorido una vez más porque Clara había pensado que el dinero podía persuadirlo. Ante sus propios ojos, Dixon no tenía precio.
– ¿Y cuál era la idea de Clara, Dixon? ¿Qué quería?
– ¿Quería? Lo que querría cualquier madre. Quería que sus hijos estuvieran a salvo. Quería que yo encontrara una solución. Por eso traía el cheque. Pensaba que tal vez yo pudiera pagar a todos, MD, los clientes, y enterrar el asunto.
– ¿Qué le dijiste?
– Era demasiado tarde para eso. Peter ya había empezado a jugar al agente secreto.
– ¿Entendiste que la teoría de Peter era que nadie resultara acusado?
– Sí, lo entendí. Eso fue una locura. Pensé que si yo abría la boca, John y él terminarían descuartizados. Pensé que aun esos gilipollas de la fiscalía lo entenderían. No tengo motivos, por Cristo. ¿Voy a destrozar mi vida por unas perras?
– ¿Le dijiste todo esto a Clara?
– Era una mujer inteligente. Sabía cuáles eran los riesgos. Estaba muerta de miedo por todos ellos.
– ¿Y?
– ¿Y qué?
– ¿Cómo terminó la conversación, Dixon?
– Oh, no lo sé. La otra razón por la cual había venido era su estado de salud. Quería decirme que tal vez tuviera que contártelo. Es decir, no estaba preocupada por mí… le inquietaba que Silvia se enterara. De todos modos, cuando me hubo dicho esto, puso una expresión muy serena y añadió: «Dixon, no sé si podré continuar». Fue el momento más terrible de mi vida. No tuve que preguntarle de qué hablaba.
– ¿Qué respondiste?
– ¿Cómo demonios crees que respondí? Le supliqué que no lo hiciera. Durante media hora. Le di todas las razones que se me ocurrieron. Ella seguía hablando de sus hijos. Peter y Kate. Y John. Y de ti. Estaba totalmente deshecha. Traté de tranquilizarla, le aseguré que Peter y Kate estarían bien. ¿Pero qué podía decir para convencerla del todo? -Dixon se encogió de hombros-. Así que le prometí…
Era como todo lo demás. Todo lo demás. Como formas en las nubes. Él lo había visto, pero nunca había discernido el contorno.
– Le prometiste a Clara que callarías cuando te acusaran y aceptarías los cargos.
Dixon dejó el brazo colgando sobre el sofá. Sacudió las cenizas pero cayeron fuera del cenicero. Se levantó, se restregó las palmas contra los ojos.
– ¿Puedo preguntar por qué, Dixon?
– Acabo de decirte por qué. Porque se lo debía. Mira, Stern, yo no soy como tú. No soy sabio ni bueno. No puedo evitar mis acciones. Sólo puedo lamentarlo después. Es la historia de mi vida. Pero limpio mi propia mierda.
Permanecieron un rato en silencio.
– Te libero, Dixon.
– ¿Qué?
– Te libero de este peso. Fuiste muy valiente. Hiciste un trato para salvar la vida de Clara, pero a pesar de tus denodados esfuerzos fracasaste. Quedas en libertad.
Dixon meneó la cabeza.
– Se lo prometí.
– Dixon.
– Se lo prometí.
– No puedo permitirlo, Dixon.
– Yo no te pedí permiso.
– He reflexionado mucho, Dixon. Creo que John y Peter deben jugar su propia partida. Tienen que hablar, contratar a otro abogado y decir la verdad a través de él. Ver si confunden a los fiscales, tal como había calculado Peter.
– ¿Qué pasará si Sennett de pronto me cree? Si se ensaña con esos dos, los planes que tiene para mí en comparación parecerán juegos de niños.
Stern movió los hombros: su aire fatigado, místico y ajeno. No había palabras.
– Escucha -dijo Dixon-, he cerrado el pico todo el tiempo. Durante meses he esperado a que esos canallas desistieran. Que confundieran las cosas o perdieran el interés o titubearan. Pero no actuaré de este modo. John no lo logrará. He visto cómo actúa ante las situaciones peliagudas. En un tribunal, o con alguien que lo acose en serio, cederá. Hazme caso. Hundirá a Peter consigo y tal vez a Kate.
Sin duda Dixon estaba en lo cierto. Había reflexionado atentamente acerca de ello. John estaría espiando a toda la familia cuando Sennett terminara con él.
– Ése fue el riesgo que escogió Peter, Dixon.
– Oh, al demonio con eso. Son jóvenes.
Stern se sentó en el sofá junto a él. Tocó la mano de Dixon.
– Dixon, comprendo tu propósito. Reconozco que intentas saldar cuentas conmigo… que deseas ver intacto al resto de mi familia. Pero te perdono.
Dixon lo miró irritado… no, más que eso, ultrajado.
– ¿Puedes mostrar un poco de gratitud y cerrar el pico? -Se levantó-. Me declararé culpable, Stern. Y quiero que tú te encargues.
– No lo haré.
– No digas chorradas. Esto es lo correcto.
– Es un fraude, Dixon.
– Oh, basta ya, Stern. No empieces a alardear de tu honor. Te conozco hace tiempo. Has hecho cosas peores por razones peores. Estoy hablando de tus hijos.
– No.
– Sí. ¿Crees que eres el único en esta familia con derecho a ser noble?
– Silvia…
– Silvia estará bien, tú la cuidarás. Me verá los fines de semana. Será como un club campestre. Cumpliré esta sentencia sin una queja.
El mayor talento de Dixon consistía en saber vender, y mientras caminaba por la oficina había adoptado aspecto de vendedor. Era pura fanfarronería y Stern lo sabía. Las ojeras y las noches en vela de Dixon no se debían a la perspectiva de una vida de club campestre. Pero Dixon había sido soldado. Sabía que el valor no era la ausencia de miedo, sino la capacidad para seguir adelante con dignidad a pesar del miedo. Entonces Stern recordó al joven que había conocido, con fuerte barbilla y cabello broncíneo, que lucía el uniforme como un trofeo y estaba dispuesto a conseguir la gloria: una perfecta muestra de lo que Stern consideraba la especie más envidiable del planeta: un verdadero americano.
– Dixon, esto está mal.
– Oh, a la mierda con los principios, Stern. ¡A la mierda con tu honor! ¿No comprendes, idiota orgulloso, que ella tenía miedo de recurrir a ti precisamente por esto? -El acalorado Dixon asestó un puñetazo sobre el escritorio. El cristal se quebró con una vibración aguda. Ambos se movieron al instante, cada uno hacia un lado, para sostener los dos fragmentos. A lo largo de la fisura, un borde quedaba por debajo del otro. Las pilas de documentos se habían derrumbado y el puro de Stern había saltado del cenicero y estaba allí, aún encendido- ¿Se caerá? -preguntó Dixon.
Читать дальше