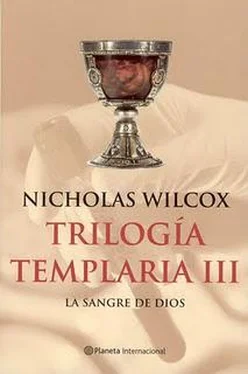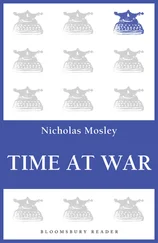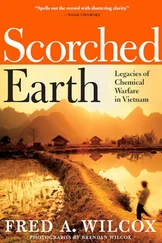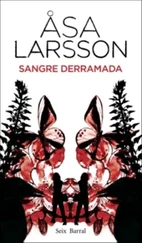– He venido a informarme sobre una reliquia llamada el Sanguino.
Fray Amaro asintió y echó a andar de nuevo, las manos en la espalda, en silencio, como si paseara con un viejo conocido. Draco aguardaba su respuesta.
Unos metros más adelante, el fraile le indicó uno de los cadáveres altos, más parecido a un espantapájaros, incluso con paja rancia y cañas brotándole de los harapos, una calavera apenas cubierta de piel apergaminada.
– Éste es fray Silvestro. La soga que llevan algunos frailes difuntos al cuello es un signo de humildad. La corbata humilde -añadió con una sonrisa cínica.
– ¿Qué es el Sanguino? -preguntó Draco.
– ¿Por qué lo busca usted?
– No lo busco. Busco solamente a los que lo buscan. Soy investigador privado. Un cliente quiere que me ponga en contacto con ellos en su nombre.
– ¿Y por eso llamó a don Antonio Sebastiani?
– Alguien me dijo que él tenía el Sanguino.
Habían llegado al pie de la escalinata que conducía al vestíbulo de las postales y a la calle.
– Me parece que va siendo hora de almorzar -dijo el padre Amaro mirando el reloj-. Venga usted a las cinco y seguiremos hablando del Sanguino.
Deambulando por las calles de la antigua capital normanda, Simón Draco llegó a la Porta Nova, decorada con atlantes de turbante y bigote a la turca, con los brazos cortados. La ciudad olía a rosas marchitas. Dejó pasar a un grupo de alegres colegialas con brillantes mochilas y zapatos de la Guerra de las galaxias. Entró, por distraerse, en un establecimiento de artículos para turistas, cercano al aparcamiento de la catedral, y anduvo curioseando entre el batiburrillo de Pietàs de Miguel Ángel de yeso, de imitaciones de vasos griegos, de Cristos y padres Píos de plástico reflectante, de sables japoneses, de escorpiones embutidos en pisapapeles de metacrilato, de estrellas de mar secas, de vírgenes de Lourdes, penes, vulvas y ceniceros fabricados con lava del Etna molida. Dudó si compraba una botella de aguardiente siciliano Fuoco dell'Etna, pura dinamita, pero al final no se decidió: tenía que cuidarse el estómago. Al salir del establecimiento sintió hambre. En los alrededores encontró una mesa libre en la trattoria Trinacria, en los Quattro Canti. Almorzó pasta a la palermitana, pastel de berenjena y media botella de chianti Ruffino, muy satisfactorio. La clientela, de lo más popular, hablaba a voces entre grandes risotadas, a pesar de las palabras admonitorias que había en la pared, junto al dibujo de dos burros rebuznando:
Per la quiete di tutti siete pregati
di utilizare toni di voce adequati.
Draco volvió al hotel, se tendió en la cama, con los postigos de la ventana cerrados, en penumbra, y estuvo largo rato contemplando las imágenes de la cámara oscura que el tráfico de la calle dibujaba en el techo. Los sicilianos tenían su propia manera de hacer las cosas, más lenta y personal. Probablemente Sebastiani le había encomendado al padre Amaro que lo sondeara antes de recibirlo. Por la tarde sabría si don Antonio aceptaba entrevistarse con él o no. Prefería no pensar que había hecho el viaje en balde.
Lola.
Por primera vez desde que se separó de ella se sentía solo. Una soledad parecida a la provocada por la ausencia de Joyce, hecha a partes iguales de deseo de compañía y de simple apetencia de mujer. «Habrá vuelto con Ari, a su rutina. Habrá ganado una medalla en Narcóticos y se habrá olvidado de su aventura brasileña.»
Para alejar estos pensamientos encendió la televisión. Estaban entrevistando a un grupo de mujeres cooperantes de una ONG que acababa de regresar de Kenia. Una de ellas, una soltera angulosa de aspecto monjil, narraba el peligro que habían pasado en la selva, donde, al caer la noche, el cocinero se marchaba a su casa por miedo a los leones y las dejaba durmiendo en tiendas de campaña. La cooperante había observado de lejos a seis leonas que acorralaban y cazaban a una cebra mientras el león descansaba a la sombra de un baobab, sin inmutarse. Las leonas aguardaban a que el macho se hartara de carne para comerse las sobras. «Los leones no cazan -proseguía ya embalada-, pero son muy cumplidores y pueden copular cien veces diarias.»
Imaginó al rubicundo y fornido Ari copulando con Lola. ¿Por qué aquel episodio transitorio de su vida lo angustiaba? Probablemente porque había perdido a Joyce y se sentía solo. Eso era todo.
A las cinco menos diez, Draco bajó de un taxi en la iglesia de los capuchinos. Le sorprendió encontrar al padre Amaro en un enorme Mercedes de los años cincuenta. También estaban pasadas de moda las ropas seglares que vestía.
– El signore Antonio Sebastiani lo recibirá ahora -dijo con su sonrisa helada-. Suba -añadió mientras abría la puerta contigua.
Salieron de Palermo por la carretera de Trappani, llena de autobuses de turistas que iban y venían de ver los mosaicos de la catedral de Monreale, y se internaron por una carretera sinuosa que escalaba los cerros cubiertos de olivos y vides. El padre Amaro no hablaba, quizá porque iba sumido en sus pensamientos, o porque era un conductor inseguro que debía concentrarse. Después de un largo silencio, Draco preguntó:
– ¿Vamos muy lejos?
– No mucho. Sólo unos pocos kilómetros más.
Fueron unos cuarenta kilómetros más antes de que torciera por un viejo arco de piedra y ladrillo con un azulejo descascarillado en la clave con el nombre «Villa Reale».
Al fondo de un largo sendero de tierra rojiza, encajado entre dos filas de palmeras, había un palacete rodeado de cuidados jardines y profusamente decorado con azulejos que representaban mártires y escenas heroicas. El padre Amaro aparcó a la sombra de un corpudo castaño.
Dos hombres jóvenes, uno de ellos con una escopeta al hombro, salieron de la sombra del porche y cachearon al visitante sin decir palabra. Draco se alegró de haber dejado la Glock dentro de la almohada.
El de la escopeta dijo algo en dialecto siciliano.
– El don nos está esperando -tradujo el padre Amaro.
Rodearon la casa y entraron por la puerta principal abierta a una moderna piscina. Desde el amplio porche de ladrillo, flanqueado por dos cipreses, se divisaba un panorama de campos aterrazados y montañas azules. Dentro olía a barniz viejo y a jabón de suelos. Una gastada escalera de mármol ascendía al primer piso. Los muebles eran oscuros y macizos, de madera tallada. Por las blanqueadas paredes había retratos familiares y estampas de santos. Sobre una consola rococó dos velas encendidas flanqueaban un gran retrato del padre Pío, el de las llagas.
Don Antonio era un anciano de ochenta años que iba en una silla de ruedas empujada por un jovenzuelo de chándal. Del respaldo de la silla salía un tubo de oxígeno conectado a una mascarilla. Al enfermo, el pijama y la bata de seda le dejaban al descubierto un pecho pálido con vello canoso. Las zapatillas, también de seda, rodeaban unos tobillos hinchados y deformes. La cabeza maciza, la enorme nariz, el mentón prominente y los labios finamente dibujados le daban al don un aire de senador romano, similar al de aquellos bustos antiguos encontrados al arar los olivares y los viñedos de sus fincas, que decoraban la balaustrada de la piscina.
– Soy Simón Draco -se presentó deteniéndose a respetuosa distancia-. Le agradezco que haya accedido a recibirme, don Antonio.
El anciano miró a la enfermera, que acudió solícita a colocarle la mascarilla. Aspiró profundamente el oxígeno y observó nuevamente al visitante.
– ¿Es usted americano?
– Inglés, don Antonio.
El anciano asintió en silencio.
– I speak some English -articuló con fatigosa pronunciación.
– I see -dijo Draco.
Читать дальше