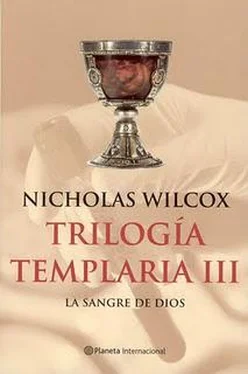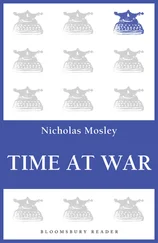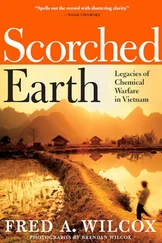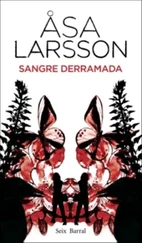Descolgó un teléfono y marcó dos cifras.
– Que venga Ludmilla.
Ludmilla, una de sus chicas favoritas. No había encontrado quintillizas, todo lo más trillizas y no siempre de la calidad requerida. Por eso mantenía un harén en cada residencia. Cuando se cansaba de una chica la enviaba a Europa, ése era el premio, con la franquicia de un prostíbulo elegante de su cadena El Jardín de Venus. Si no le agradaba la chica, la hacía circular simplemente en calidad de puta.
Mientras las matronas de la casa masajeaban a Ludmilla y la preparaban para la sesión amorosa, el Amo se dio un baño tonificante de hierbas en un enorme jacuzzi. Un mayordomo filipino hizo pasar a su hombre de confianza.
– ¿Qué noticias tenemos de Londres?
Emil Danko, un antiguo oficial de la Fuerza Alpha soviética condecorado en Afganistán, de los muchos que pululaban en el hampa, era alto y fuerte, con el pelo cortado al uno y una cicatriz honda en la mejilla, una esquirla de metralla que lo alcanzó en Kabul.
– El asesino de mi hermano niega que tenga las malditas piedras judías, pero después de regresar de Alemania ganó de golpe ciento cincuenta mil libras esterlinas. Es evidente que vendió las piedras.
– ¿Cómo sabemos que ganó ese dinero?
– Es tan torpe que lo ingresó en el banco. Hicimos una comprobación rutinaria de sus cuentas y lo descubrimos.
El Amo asintió.
– ¿A quién le vendió las piedras?
– Todavía no lo sabemos, pero lo están presionando para que hable. Él insiste en que no sabe nada de ellas.
El Amo dio una profunda chupada a su puro y proyectó el humo hacia el techo. Cerró los ojos abandonándose a la languidez del baño.
– Anoche me llamó el Espagueti interesándose por esos pedruscos -murmuró-. Le prometí que los tendría antes de una semana.
El Espagueti era el apodo cariñoso de Piero Leonardi, el uomo de fidenza vaticano y socio mafioso del Amo.
– Los tendremos -aseguró Danko-. Mañana volaré a Londres para hacerme cargo del asunto personalmente.
El Amo permaneció en silencio mientras consideraba las aplicaciones del viaje. Un asunto menor, arrebatar unas piedras a un anciano medio paralítico, se había complicado, le había costado la vida a uno de sus mejores hombres y, lo que es peor, ponía en entredicho el prestigio de su organización en el mundo del hampa internacional. Y todo eso por un simple peón, un tipo testarudo que se les había cruzado en el camino.
– Está bien -decidió-. Comprendo que quieras vengar a tu hermano, pero mantén la cabeza fría y consigue primero las piedras.
El Amo sumergió la cabeza en el agua dando por finalizada la audiencia. Danko, al salir, vio fugazmente el cuerpo desnudo de Ludmilla reflejado en los espejos de la pared. Antes fue reportera de televisión. El Amo se encaprichó de ella y le espantó un novio con el que estaba a punto de casarse. Le regaló un collar de diamantes, que perteneció a la última zarina, en el transcurso de una cena privada en la Tour d'Argent, París, ida y vuelta en su avión particular. La muchacha lo había encontrado irresistible. El poder absoluto acarreaba muchos quebraderos de cabeza, pero también tenía sus compensaciones.
Mientras preparaba el breve equipaje sonó el teléfono. Draco vio en la pantalla un número desconocido y decidió no cogerlo. «Señor Draco, somos Homefantastic, la empresa de reparaciones domésticas. Tenemos a su disposición el presupuesto que nos solicitó. Si lo aprueba, podemos comenzar mañana mismo. Llámenos, por favor.»
Devolvió la llamada:
– ¿Es cierto que pueden comenzar mañana?
– Sí, señor. Tenemos una cuadrilla libre para toda esta semana. Bastará para hacer el trabajo.
– Está bien. Los espero mañana.
Cuando colgó sintió un vago malestar. Joyce había muerto, su vida andaba a la deriva. Desde que el Coronel lo enroló en el maldito asunto de comprar aquellas piedras, había desatendido por completo sus otros trabajos como detective. Una especie de lasitud se había apoderado de él. Todo le sonaba lejano y ajeno.
¿A quién le importaba ahora la casa?
El hueco que le había dejado Joyce se agrandaba a medida que pasaba el tiempo. «No eres un tipo listo. Te has dado cuenta cuando la has perdido. Ahora no tiene remedio. Además, estás en peligro.»
El instinto le aconsejaba poner tierra por medio. Había sacado un billete de ferrocarril para París, en coche cama, para aquella misma tarde.
La mafia rusa creía que él había encontrado las piedras y que las había vendido. Si lo capturaban, lo torturarían hasta la muerte para que revelara el nombre del comprador. La perspectiva era aterradora.
En alguna parte estaban las piedras. Si no las encontraron los asesinos del señor Kolb, era muy posible que siguieran en Hamburgo, en la modesta y maloliente vivienda del antiguo cabo de la Wehrmatch.
Durmió toda la noche en su cómodo compartimento del coche cama y al clarear el día se asomó y vio, entre las nieblas invernales, los polígonos industriales de la banlieu parisina. Le dio tiempo a ducharse y afeitarse antes de que el tren se detuviera bajo la enorme marquesina modernista de la estación parisina. Tomó el metro hasta el aeropuerto Charles de Gaulle, donde sacó un billete para Hamburgo. El Airbus A-321 de la Lufthansa despegaba a las nueve. Un vuelo tranquilo de una hora sobre las nubes, pensando en su destino. El mundo se había desmoronado a su alrededor por culpa de unas malditas piedras, una superstición medieval capaz de alcanzar, con su tenebroso aliento, a un hombre que no creía en nada. En cualquier encrucijada podían darle un tiro. «O, lo que es peor, capturarme -pensó- y torturarme para que confiese lo que no sé.» Sintió un sudor frío. Había visto hombres más fuertes que él derrumbarse después de una sesión de tortura, hombres convertidos en guiñapos, sin fuerza ni dignidad siquiera para suicidarse cuando quedaban libres. La angustia le secaba la garganta. Pidió un vaso de agua. Tenía que encontrar aquellas piedras, que podían ser su seguro de vida. Después ya pensaría en todo lo que estaba ocurriendo con más calma. Llegó a su nuevo destino poco antes de mediodía y se hospedó en el Diplomatic, un hotel modesto a tres manzanas del apartamento del señor Kolb. Un reconocimiento del antiguo almacén rehabilitado para viviendas le reveló que el piso seguía deshabitado. Las persianas estaban echadas y la puerta conservaba todavía los precintos de cinta adhesiva amarilla que le colocó la policía después de retirar el cadáver. En la parte trasera, que daba a otro almacén abandonado, había una escalera de incendios desde la que se llegaba fácilmente a la ventana de la cocina.
Draco regresó a la calle principal, consultó el itinerario de los autobuses municipales y tomó uno que pasaba por el centro comercial más cercano. Allí adquirió, en tiendas diferentes, un bolso de mano, una palanqueta, una linterna potente, una barra de pan francés, un bote de salchichas, un tarrito de mostaza, y una botella grande de cerveza. Lo guardó todo en el bolso de mano y regresó al hotel. Leyó echado en la cama hasta que oscureció. Regresó al antiguo almacén. Sólo los dos pisos altos tenían las ventanas iluminadas. Mejor, porque quizá tuviera que hacer algún ruido y no le entusiasmaba la idea de que algún vecino alarmado telefonease a la policía. Dio un rodeo y penetró en la vivienda de Kolb forzando la ventana de la cocina con la palanqueta. Todo seguía como una semana antes: el olor a suciedad y a coles hervidas persistía, y el desorden de papeles, cachivaches y ropa esparcidos por el suelo, también. Algunas tablas del suelo estaban levantadas. Se movió con cuidado enfocando con la linterna para ver dónde pisaba. ¿Por dónde empezar? Dos piedras del tamaño de un puño cerrado más o menos, no pueden ocultarse en un objeto plano. Registró sistemáticamente todos los posibles escondrijos, trató de meterse en la piel del anciano Kolb, ¿dónde se le hubiera ocurrido a él esconder las piedras? Abrió el viejo horno de la cocina, desatornilló la placa posterior de una radio antediluviana, destripó la estufa de gas, examinó la bombona de repuesto por si ocultaba un doble fondo, destapó la cisterna del retrete. No dejó nada sin mirar, incluso hurgó en los cuatro cubos de basura obligatorios en Alemania para la clasificación racional de los desperdicios. No encontró nada tras los polvorientos radiadores de la calefacción, palpó los cojines, introdujo las manos en la borra acuchillada del colchón, que los anteriores buscadores habían rasgado.
Читать дальше