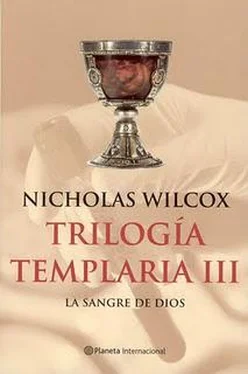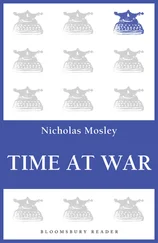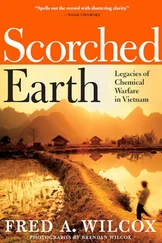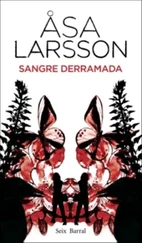– ¿Un brasileño?
– Eso es lo que hay. Un hombre que opera con los rusos a través de sociedades fiduciarias domiciliadas en el archipiélago de las islas Caimán. Controla centenares de sociedades offshore, algunos establecimientos financieros, trust funds, bancos y sociedades de servicios que se entrecruzan, se superponen o compiten.
– ¿Es posible?
– Me temo que sí. Lo he comprobado por caminos distintos y la pista conduce a Brasil. Sólo tuve que hacer una comprobación rutinaria: me introduje en su correo cifrado del día en que murió Joyce y encontré la orden.
Desplegó un papel y lo puso sobre la mesa: «Cortadle las manos a la mujer y se las enviáis con unas flores.»
Draco contempló la nota. Al menos los rusos no habían añadido la crueldad gratuita de las flores.
– Sé cómo te afecta, pero los gángsters de las favelas hacen cosas peores. Como tener a un hombre secuestrado en ayunas durante una semana, servirle después un guisado de carne y revelarle, cuando se lo ha comido, que era el corazón de su hijo o un muslo de su esposa.
Draco asintió. Tenía las mandíbulas apretadas y respiraba con dificultad.
– ¿Sabes cómo se llama?
– Lo sé todo, o casi todo. -Puso una fotografía policial, sacada de una vieja orden de captura de la Interpol sobre la mesa-. Te presento a Aníbal dos Mares, un mulato enriquecido con el tráfico de madera, sospechoso de ser el exterminador de tribus enteras en la Amazonia, y ahora sospechoso de blanquear dinero del narcotráfico.
Antes de embarcar en el Jumbo de la British Airways con destino a Brasil, Simón Draco pasó bajo el arco del detector de metales. El plástico de la Glock, que llevaba en el bolsillo del anorak, no produjo eco alguno. El pasajero recuperó en la bandeja exterior, ante el policía de servicio, el manojo de llaves y el falso encendedor, donde ocultaba cuatro balas del calibre nueve. La maletita del equipaje lo aguardaba al otro lado del túnel detector. Se dirigió con ella a la puerta de embarque.
Simón Draco durmió diez horas en su cómodo asiento reclinable de la clase preferente. Lo despertó la voz del comandante por la megafonía: «Bienvenidos a Brasil. Hace un tiempo excelente. Son las 6.35 horas, hora local. Deseamos que su estancia en el país del futuro sea provechosa.» El Boeing Jumbo sobrevolaba los veinticuatro millones de habitantes de São Paulo y se aproximaba al aeropuerto de Guarulhos.
El país del futuro. Draco se despabiló poco antes de aterrizar, justo a tiempo para contemplar, mientras el aparato iniciaba su aproximación, el inmenso y colorido panorama de la enorme favela que rodea el aeropuerto, casi hasta la cabecera de las pistas, a la luz rosada del amanecer. Draco rescató su equipaje del compartimento superior, y se adelantó a sus compañeros de vuelo que esperaban las maletas junto a la cinta transportadora. Un mulato pintón, al que habían despertado un minuto antes para que atendiera el vuelo procedente de Londres, lo recibió con medio bostezo en la casetilla de la aduana. Nada que declarar. ¿Motivo del viaje? Negocios. Le selló el pasaporte en la primera página que abrió y le indicó vía libre.
El taxista era un mulato cafetal con un diente de oro en la sonrisa. Su Buick modelo 85 apestaba a tabaco rancio y a pies sudados, pero debía de ser un coche seguro dado que lo presidía un Sagrado Corazón de Jesús sangrante, de plástico, con su bombillita dentro. Junto a la piadosa imagen había una postal abarquillada con los tres pastorcillos de Fátima. Habían pasado meses desde la Navidad, pero el parabrisas seguía enmarcado con espumillón de colores.
– Lléveme a la avenida Paulista -solicitó Draco al tiempo que abría la ventanilla para que entrara aire puro.
– ¿Algún hotel en particular? -preguntó el mulato exhibiendo su diente-. Conozco unos cuantos muy buenos.
– No, usted lléveme a la avenida y ya le indicaré cuando lleguemos.
Una autopista de seis carriles enlazaba el aeropuerto con la ciudad. Los últimos modelos de coches japoneses, americanos y europeos circulaban despendolados. También se veían viejos coches americanos de todos los modelos de veinte años a esta parte.
– ¿Es la primera vez que viene a Brasil? -se interesó el mulato mirando por el retrovisor.
Draco no respondió a la pregunta. Contemplaba con distante interés la sucesión de barrios de favelas, kilómetros y kilómetros de míseras chozas construidas con chapas, plásticos, paneles de anuncios, y otros materiales que desechaba la gran ciudad.
El taxista se encogió de hombros y conectó la radio. En las noticias, el portavoz del Vaticano leía el parte médico del papa. Lo habían hospitalizado para un chequeo rutinario, estaba algo cansado del último viaje, pero, aparte de eso, disfrutaba de una salud envidiable.
– Tenemos papa para rato -dijo el taxista exultante mirando otra vez por el retrovisor.
Simón Draco permaneció en silencio, abismado en sus pensamientos.
Al acercarse al núcleo de la conurbación, el tráfico se hizo menos fluido y finalmente se metieron en un gigantesco embotellamiento que duró casi una hora.
– Siento esto, señor -se excusó el taxista como si fuera el causante de aquella confusión-. Los que podrían arreglar este caos viajan como los ángeles -y señaló al cielo. Draco vio que el cielo estaba surcado por media docena de puntos distantes.
– ¿Helicópteros?
El taxista asintió complacido.
– ¿Sabía usted que en la avenida Paulista hay más bancos y más sociedades financieras que en el resto de América Latina? Los banqueros brasileños rivalizan por construir el rascacielos más alto y en la azotea tienen sus helipuertos particulares. Viven en haciendas a doscientos o trescientos kilómetros, fuera de toda esta miseria, en medio de bosques magníficos y cada mañana se trasladan al trabajo en helicóptero. ¡Ésos saben vivir!
Draco observó que los automovilistas se lo tomaban con calma, bajaban las ventanillas y conversaban tranquilamente de un coche a otro. Incluso vio que un hombre intercambiaba un número de teléfono con la conductora solitaria con la que había conversado. «Tienen otro concepto del tiempo -pensó-, pero tampoco lo pierden.»
Cuando el tráfico comenzó a fluir, pasaron por un gigantesco cementerio de coches donde viejos automóviles se apilaban hasta diez alturas. Detrás, en medio de una nube de vapor, media docena de chimeneas fabriles descargaban humo negro.
– … aparte -iba diciendo el taxista- de que así se libran de los atracos. En la ciudad hay miles de atracadores que aprovechan los embotellamientos para hacer su agosto: en un semáforo se te acerca un vendedor de caramelos a ofrecerte su mercancía, y si te ve buena pinta o un buen reloj, te deja pegado un chicle junto a la cerradura. Dos semáforos más adelante, sus compinches te atracan a pistola y te desvalijan. -Miró por el retrovisor para comprobar si la revelación alarmaba al pasajero, pero el inglés seguía tan inexpresivo y abstraído como al principio-. Si nos ocurriera esa desgracia, Dios no lo quiera, de que un bandido se fije en nosotros -prosiguió-, le aconsejo que no se resista, señor, y le entregue todo lo que tenga porque a la menor resistencia disparan. Hay gente muy mala en esta ciudad.
Draco estudió la expresión del taxista por el retrovisor. Parecía sincero, pero tampoco podía descartar que lo estuviera amedrentando antes de llevarlo a un lugar propicio donde algún socio pudiera atracarlo.
– No se preocupe por mí, porque yo también disparo a la menor señal de peligro.
El taxista miró sorprendido y vio que su pasajero estaba cargando una extraña pistola con las balas que sacaba de un encendedor.
– ¡Señor, soy un trabajador que se gana la vida honradamente y no quiere líos! -advirtió.
Читать дальше