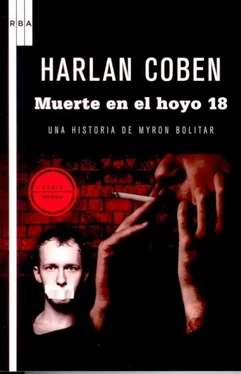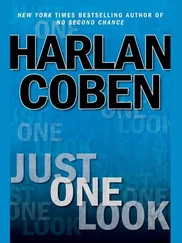– Aquí hay un centenar de tíos que encajan con tu descripción. Es como pedirme que encuentre un implante de silicona en un club de strip-tease.
Myron tenía el micrófono del teléfono desconectado, pero ella habría apostado a que se estaba partiendo de risa. Un implante de silicona en un club de strip-tease. «No está mal -pensó-. Nada mal.»
¿Y ahora qué?
Los clientes no dejaban de mirarla, pero estaba acostumbrada a eso. Pasaron tres segundos antes de que se le acercara un hombre. Llevaba la barba larga y enredada, llena de restos de comida. Le dedicó una sonrisa desdentada y la miró de arriba abajo con absoluto descaro.
– Tengo una lengua fantástica -dijo el tipo.
– Es posible, pero te faltan unos cuantos dientes. -Esperanza lo hizo a un lado y se encaminó hacia la barra.
Dos segundos después, un tío se le acercó de un salto. Llevaba un sombrero de vaquero. Un sombrero de vaquero en Filadelfia… Algo no encajaba.
– Hola, preciosa, ¿no te conozco?
Esperanza asintió.
– Otra frase como ésa -dijo-, y comienzo a desnudarme.
El vaquero celebró su ocurrencia con un grito, como si fuese lo más divertido que había oído en la vida.
– No, pequeña, no lo digo para ligar contigo. Lo digo en serio… -Su voz pareció quebrarse-. ¡Pequeña Pocahontas! ¡La princesa india! Eres Pequeña Pocahontas, ¿verdad? No lo niegues, cariño. ¡Eres tú! ¡No me lo puedo creer!
Myron debía de estar pasándoselo en grande.
– Encantada de conocerte -dijo Esperanza-. Me alegra que te acuerdes de mí.
– Joder, Bobby, echa un vistazo a esto. ¡Es Pequeña Pocahontas! ¿Te acuerdas? ¿La pequeña arpía calentorra de la lucha libre?
– ¿Dónde está? -Otro tipo se acercó, con los ojos como platos, borracho y contento-. ¡Joder, tienes razón! ¡Es ella!
– Gracias por acordaros de mí, colegas -dijo ella-, pero…
– Me acuerdo de una vez que luchaste contra Tatiana la Husky Siberiana. ¿Te acuerdas? Joder, se me puso tan dura que por poco reviento los pantalones con la polla.
Esperanza consideró que debía recordar ese pequeño dato para cuando escribiera sus memorias.
Un camarero enorme vino a su encuentro. Parecía salido del desplegable de una revista de moteros. Extra corpulento y extra pavoroso. Tenía el pelo largo, una larga cicatriz en el rostro y los brazos cubiertos de tatuajes de serpientes. Lanzó una mirada feroz a los dos hombres, que se marcharon al instante. Entonces volvió los ojos Esperanza.
– ¿Quién cojones eres tú, encanto? -le preguntó.
– ¿Es una nueva manera de preguntar a un cliente qué quiere beber?
– No. -El tipo la miró de arriba abajo. Apoyó los enormes brazos sobre el mostrador y añadió-: Eres demasiado guapa para ser de la pasma, y también demasiado guapa para venir a ligar a este antro.
– Gracias, hombre -dijo Esperanza-. ¿Y tú quién eres, si se puede saber?
– Hal. Soy el dueño de esto.
– Hola, Hal.
– Hola. Ahora dime, ¿qué demonios quieres?
– Intento pillar algo de hierba -respondió ella.
– Ya -dijo Hal, meneando la cabeza-. Deberías ir a Spic City a buscar eso. A comprárselo a uno de los tuyos, y no te ofendas. -Se inclinó, acercándose todavía más a ella, que no pudo evitar preguntarse si haría buena pareja con Big Cyndi, a quien le gustaban los moteros cachas-. Vamos al grano, preciosa. ¿Qué quieres?
Esperanza decidió probar la vía directa.
– Estoy buscando a un pedazo de escoria llamado Tito. La gente lo llama Tit. Flaco, cabeza rapada…
– Sí, sí, a lo mejor lo conozco. ¿Cuánto?
– Cincuenta dólares.
Hal soltó una risotada.
– ¿Pretendes que traicione a un cliente por cincuenta pavos?
– Cien.
– Ciento cincuenta. Ese saco de mierda me debe dinero.
– Trato hecho -dijo ella.
– Enséñame la guita.
Esperanza sacó los billetes de su monedero. Hal fue a tomarlos, pero ella los retiró a tiempo.
– Tú primero -dijo.
– No sé dónde vive -repuso Hal-. Viene por aquí todas las noches, menos los miércoles y los sábados, con una panda de maricas que van a paso de ganso.
– ¿Por qué los miércoles y sábados? -preguntó ella.
– ¿Cómo cojones quieres que lo sepa? Noche de bingo y misa de víspera, a lo mejor. O a lo mejor se la cascan en grupo y se ponen a gritar «¡Hail, Hitler!» como idiotas mientras se corren. ¿Cómo coño voy a saberlo?
– ¿Cuál es su verdadero nombre?
– Ni idea.
Esperanza miró alrededor.
– ¿Alguno de estos muchachos lo conoce?
– No creo -contestó Hal-. Tit siempre viene con la misma panda de mamones, y se van juntos. Nunca hablan con nadie. Está prohibido.
– Me parece que no te gusta mucho.
– Es un punki imbécil. Todos lo son. Gilipollas que echan la culpa de todo al hecho de ser mutaciones genéticas de otras personas.
– ¿Y por qué los dejas frecuentar tu local, entonces?
– Porque, a diferencia de ellos, yo sí sé que estamos en Estados Unidos, donde puedes hacer lo que quieras. Todo el mundo es bienvenido aquí. Blancos, negros, hispanos, orientales… Hasta los estúpidos punkis.
Esperanza esbozó una sonrisa. A veces se encuentra gente tolerante en los lugares más insospechados.
– ¿Qué más puedes decirme?
– Eso es todo lo que sé. Hoy es sábado. Mañana estarán aquí.
– Estupendo -dijo Esperanza. Partió los billetes en dos-. Te daré la otra mitad mañana.
Hal alargó una manaza y le atenazó un antebrazo. Su mirada adoptó un matiz agresivo.
– No te pases de lista, monada -dijo entre dientes-. Si grito «toda vuestra» te tengo tendida boca arriba encima de una mesa de billar en cinco segundos. Me das los ciento cincuenta ahora. Luego rompes otros cien por la mitad para que mantenga la boca cerrada. ¿Lo captas?
A Esperanza el corazón le latía con tanta fuerza que estaba a punto de salírsele del pecho.
– Lo capto -respondió, y le tendió la otra mitad de los billetes. Luego sacó otro de cien, lo rompió y se lo entregó.
– Lárgate, dulzura. Pitando -masculló el motero.
No tuvo que pedírselo dos veces.
No podía hacerse nada más por aquella noche. Acercarse a la finca de los Squires podía resultar arriesgado en el mejor de los casos. Tampoco era aconsejable llamar por teléfono o establecer otro tipo de contacto con los Coldren, y parecía demasiado tarde para intentar localizar a la viuda de Lloyd Rennart. Por último, y quizá lo más importante, Myron estaba exhausto.
Así pues, pasó la velada en la casa para invitados con los dos mejores amigos que tenía en el mundo. Myron, Win y Esperanza estaban tumbados, cada uno en una butaca. Vestían pantalón corto y camiseta y descansaban entre mullidos cojines. Myron bebió demasiado Yoo-Hoo; Esperanza bebió demasiada Coca-Cola light; Win bebió casi la suficiente cerveza Brooklyn. Había galletas saladas, ganchitos de maíz y pizza. Las luces estaban apagadas. El televisor de pantalla gigante, encendido. Win había grabado hacía poco un montón de episodios de La extra ñ a pareja. Iban ya por el cuarto, y sin parar. Lo mejor de esa serie, decidió Myron, era su consistencia. No había ningún episodio flojo. ¿Cuántos programas podían presumir de lo mismo?
Myron dio un bocado a un trozo de pizza. Necesitaba aquello. Desde que los Coldren habían entrado en su vida, apenas había pegado ojo. Sentía el cerebro reseco y los nervios hechos trizas. Sentado en compañía de Win y Esperanza, Myron disfrutaba de momentos de verdadera satisfacción.
– Sencillamente, no es cierto -sentenció Win.
– Ni hablar -dijo Esperanza, dejando caer un ganchito de maíz.
Читать дальше