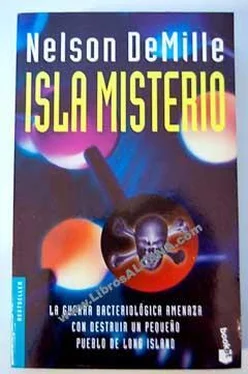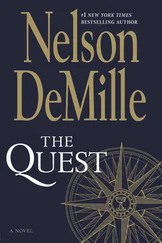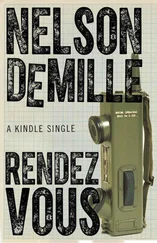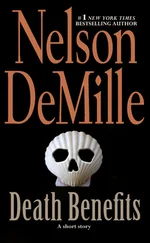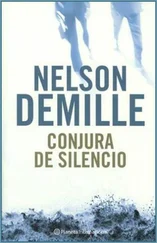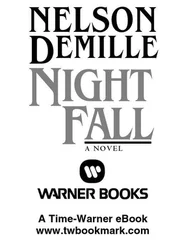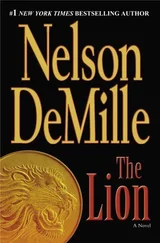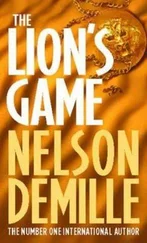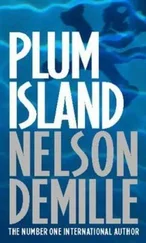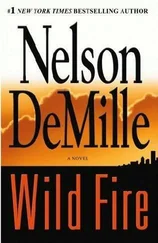– ¿Qué está usted haciendo? No puede hacer eso.
Era muy atractiva, por supuesto; si hubiera sido fea, habría sido mucho más amable con ella. Vestía, como he mencionado, de una forma bastante sobria, pero el cuerpo bajo su ropa hecha a medida era una sinfonía de curvas, una melodía de carne que aspiraba a liberarse. En realidad, daba la impresión de que camuflaba globos. La segunda cosa de la que me percaté fue de que no llevaba ninguna alianza matrimonial. En cuanto al resto de los detalles: edad, treinta y pocos; cabello, media melena y color cobrizo; ojos, azul verdoso; piel, clara y poco bronceada para la época, con escaso maquillaje; labios, de puchero; marcas o cicatrices visibles, ninguna; pendientes, ninguno; uñas sin pintar y expresión de enfado en la cara.
– ¿Me está escuchando?
Tenía también una voz agradable a pesar del tono de ese momento. Sospeché que debido a su atractivo rostro, su tipo extraordinario y su voz suave, a la detective Penrose le resultaba difícil que la tomaran en serio y para compensar se vestía excesivamente masculina. Probablemente poseía un libro titulado Cómo vestir para aplastar pelotas.
– ¿Me está usted escuchando?
– La escucho. ¿Pero me ha escuchado usted a mí? Le he dicho que hablara con el jefe.
– Yo soy quien manda aquí. En asuntos de homicidio, la policía del condado…
– De acuerdo, hablaremos juntos con el jefe. Espere un momento.
Le eché una ojeada al barco pero ya había oscurecido y no pude ver gran cosa. Intenté encontrar una linterna antes de dirigirme a la detective Penrose.
– Debería poner aquí a un agente de guardia toda la noche.
– Gracias por compartir sus ideas. Le ruego que salga del barco.
– ¿Tiene una linterna?
– Fuera del barco. Ahora.
– De acuerdo.
Me subí a la borda y cuál no sería mi sorpresa cuando me tendió una mano, que agarré. Su piel era fresca. Me ayudó a subir al embarcadero y, al mismo tiempo, con la rapidez de un felino, introdujo su mano derecha bajo mi camiseta y me arrebató el arma que llevaba en la cintura.
Retrocedió con mi revólver en la mano.
– No se mueva de donde está.
– Sí señora.
– ¿Quién es usted?
– Detective John Corey, Departamento de Policía de Nueva York, brigada de homicidios, señora.
– ¿Qué está haciendo aquí?
– Lo mismo que usted.
– No, éste es mi caso, no el suyo.
– Sí señora.
– ¿Está usted aquí en representación oficial?
– Sí señora. Me han contratado como asesor.
– ¿Asesor? ¿En un caso de asesinato? Nunca había oído nada parecido.
– Yo tampoco.
– ¿Quién le ha contratado?
– La ciudad.
– Absurdo.
– Desde luego -respondí y, como parecía indecisa, agregué-: ¿Desea que me desnude para registrarme?
Me pareció advertir a la luz de la luna una sonrisa en sus labios. Mi corazón la anhelaba o puede que fuera el dolor del agujero en mi pulmón.
– ¿Cómo ha dicho que se llama?
– John Corey.
Intentó recordar.
– Ah… usted es el individuo…
– Efectivamente. El afortunado.
Pareció tranquilizarse, giró mi treinta y ocho y me lo entregó por la culata. Dio media vuelta y se alejó.
La seguí por el embarcadero y los tres niveles del jardín hasta la casa, donde las luces exteriores iluminaban la zona de la puerta de cristal y las polillas describían círculos alrededor de las lámparas.
Max hablaba con uno de los ayudantes del forense. Luego volvió la cabeza para mirarnos.
– ¿Ya os habéis presentado?
– ¿Por qué está este hombre involucrado en el caso? -preguntó la detective Penrose.
– Porque yo quiero que lo esté -respondió el jefe Maxwell.
– Usted no puede tomar esa decisión.
– Ni usted tampoco.
Cansado de volver la cabeza de un lado a otro mientras se pasaban la pelota, decidí intervenir.
– Ella tiene razón. Me voy. Llévame a casa -dije antes de dar media vuelta para dirigirme a la puerta de arco, desde donde me giré con estudiado dramatismo y les pregunté-: Por cierto, ¿ha recogido alguien la caja de aluminio de la popa del barco?
– ¿Qué caja de aluminio? -preguntó Max.
– Los Gordon tenían una gran caja de aluminio que utilizaban para guardar trastos y que a veces usaban como nevera para la cerveza y el cebo.
– ¿Dónde está?
– Eso es lo que yo he preguntado.
– La buscaré.
– Buena idea.
Salí por la puerta, crucé el jardín delantero y me alejé de los coches de policía aparcados. La noticia se había divulgado por el pequeño vecindario y a los primeros curiosos se habían agregado los morbosos, interesados en el doble asesinato.
Se dispararon algunas cámaras y luego se encendieron los focos de los vídeos, que me iluminaban a mí y la fachada de la casa. Las cámaras empezaron a rodar y los periodistas a formularme preguntas. Como en los viejos tiempos. Me cubrí la boca y tosí por si me veía alguien del tribunal médico y, sobre todo, mi ex esposa.
Me alcanzó un agente uniformado, subimos a un coche de la policía de Southold y nos pusimos en camino. Me dijo que su nombre era Bob Johnson y me preguntó:
– ¿Qué opina usted, detective?
– Han sido asesinados.
– Claro, muy gracioso. -Titubeó antes de preguntar-: ¿Cree usted que está relacionado con Plum Island o no?
– No.
– Permítame que le diga una cosa, he visto robos y esto no lo ha sido. Se supone que debe parecerlo, pero ha sido un registro. Buscaban algo.
– No he mirado en el interior.
– Microbios -exclamó mientras me miraba-. Microbios, microbios de la guerra bacteriológica. Eso es lo que yo pienso.
No respondí.
– Eso es lo que ha pasado con la nevera -prosiguió Johnson-. Le he oído.
De nuevo guardé silencio.
– Había tubos de ensayo o algo parecido en la caja, ¿no es cierto? Maldita sea, podría haber suficiente material para arrasar Long Island…, la ciudad de Nueva York…
Y probablemente el planeta, Bob, según de qué microbio se tratara y cuánto pudiera multiplicarse a partir de las existencias.
Me acerqué al agente Johnson y le agarré el brazo para que me prestara atención.
– No se le ocurra mencionar una puñetera palabra de esto a nadie. ¿Comprendido?
Asintió.
Durante el resto del camino a mi casa guardamos silencio.
Todo el mundo necesita un rincón favorito donde pasar el tiempo, por lo menos los hombres. Cuando estoy en la ciudad suelo ir al National Arts Club a saborear un buen jerez con gente culta y refinada. A mi ex mujer también le costaba creérselo.
Aquí frecuento un lugar llamado Olde Towne Taverne. Suelo evitar los lugares con la terminación «e's». Creo que el gobierno debería asignar un millar de «e's» a Nueva Inglaterra y Long Island y que estuviera prohibido poner ni una más. En todo caso, la Olde Towne Taverne está en el centro de Mattituck, que ocupa aproximadamente una manzana, y es un lugar realmente encantador. La OTT no está mal, su decoración recuerda un barco antiguo, a pesar de encontrarse en una ciudad y a un par de kilómetros del mar. Su madera es muy oscura y el suelo es de tablas de roble. Lo que más me gusta son sus lámparas amarillas, cuya luz suaviza realmente el ambiente y altera el estado de ánimo.
De modo que ahí estaba, en la OTT, casi a las diez de la noche del lunes. La clientela miraba el partido del Dallas contra el Nueva York en Meadowlands y mi mente fluctuaba entre el partido, el doble asesinato y la camarera con el trasero de esquiadora nórdica.
Me había arreglado para salir de noche, me había puesto unos vaqueros Levi's marrón claro, un polo Ralph azul, unos auténticos Sperry Top-Siders y unos calzoncillos Hanes de puro algodón. Parecía un anuncio de algo.
Читать дальше