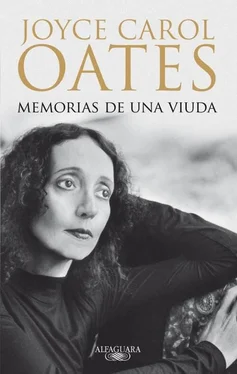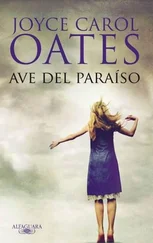La esperanza es algo a lo que se puede sobrevivir. La esperanza puede quedar empañada.
Pero tengo esperanzas sobre las clases. Cada semestre tengo esperanzas y cada semestre establezco una gran relación con mis alumnos de escritura y cada semestre ha resultado bien -muy bien- desde que empecé a enseñar en Princeton. Pero ahora creo que voy a dedicar todavía más atención a mis estudiantes. Este semestre no tengo más que veintidós alumnos, dos talleres y a dos alumnos de último curso cuyas tesis «creativas» estoy dirigiendo.
Dedicarme a mis estudiantes, mis clases. Eso es algo que puedo hacer y que tiene valor.
Porque escribir, ser escritor , siempre le parece al escritor que es de escaso valor.
Ser escritor es como ser uno de esos perros con pedigrí que se crían peligrosamente en exceso -un bulldog francés, por ejemplo-, mal preparados para la supervivencia a pesar de sus cualidades tan especiales.
Ser escritor desafía la observación de Darwin de que, cuanto más especializada está una especie, más probabilidades tiene de extinguirse.
En cambio, la enseñanza -incluso la enseñanza de la escritura- es una cosa totalmente distinta. Enseñar es un acto de comunicación, de empatía, un tender la mano, el deseo de compartir conocimientos y habilidades; una relación con otros, que son estudiantes; una forma de dejar que otros entren en la soledad de nuestra propia alma.
«Con gusto aprendía y con gusto enseñaba», dice Chaucer de su joven pupilo en Los cuentos de Canterbury . Cuando los profesores nos sentimos bien enseñando, eso es lo que sentimos.
Por eso, en el taller superior de ficción de esta tarde, en un saloncito en la planta alta del 185 de Nassau, el edificio de letras de la universidad, ¡qué alivio siento al estar dando clase! Estar de nuevo en presencia de unos estudiantes que no saben nada de mi vida privada. Durante dos horas entusiastas y absorbentes, puedo olvidar el drástico cambio que ha sufrido mi vida; ninguno de mis alumnos puede adivinar, estoy segura, que la «profesora Oates» es una especie de muñón sangrante cuyo cerebro, fuera del perímetro de la clase, está atrapado en un caos.
Además de los ejercicios en prosa de varios alumnos, hablamos con detalle, avanzando frase a frase como si se tratase de poesía, de una de las primeras obras maestras de Ernest Hemingway, «Indian Camp». Con una longitud de cuatro páginas, escrito cuando el autor tenía sólo unos pocos años más que estos estudiantes de Princeton, el crudo y aparentemente autobiográfico relato «Indian Camp» siempre les causa enorme impresión.
Qué raro es, qué extrañamente consolador, leer grandes obras de literatura a lo largo de nuestras vidas, en fases muy distintas de nuestras vidas; mi primera lectura de «Indian Camp» la hice en el bachillerato, cuando tenía quince años, y era más joven que el autor; cada lectura posterior me ha revelado diferentes aspectos; esta tarde, en esta nueva etapa de mi vida, cuando me parece evidente que mi vida se ha terminado, vuelve a asombrarme la precisión de la prosa de Hemingway, exquisita como el mecanismo de un reloj. Pienso que, de todos los escritores estadounidenses clásicos, Hemingway es el único que escribe exclusivamente sobre la muerte, en todas sus formas; «el hombre de acción perfecto es el suicida», observó una vez William Carlos Williams, y no hay duda de que eso vale para Hemingway. En un relato típico de Hemingway, los fondos y los primeros planos están deliberadamente difuminados, igual que los contornos del rostro de sus personajes y sus pasados, como en esos sueños de terrible sencillez en los que lo importante es la revelación fundamental y no hay tiempo para distracciones.
En un campamento indio en el norte de Michigan al que han llamado al padre de Nick Adams, que es médico, para que atienda un parto difícil, un indio se suicida degollándose tendido en la cama de abajo de una litera, mientras su mujer da a luz a su hijo en la cama de arriba. El joven Nick Adams es testigo del horror; antes de que su padre consiga sacarlo de allí, le da tiempo a verle examinar la herida del indio «inclinando» su cabeza hacia atrás.
Más tarde, mientras vuelven a casa en barca, Nick pregunta a su padre por qué se ha suicidado el indio y su padre responde: «No lo sé, Nick. No pudo soportar las cosas, supongo».
Ninguna teoría del suicidio, ningún discurso filosófico sobre el tema es tan revelador como estas palabras. No pudo soportar las cosas, supongo .
Qué conmovedor pensar que Hemingway se suicidó con una escopeta varias décadas después, cuando tenía sesenta y un años.
El suicidio es un tema tabú. En 1925, cuando se publicó «Indian Camp», en el primer libro de Hemingway, En nuestro tiempo , era todavía más tabú que ahora.
El suicidio es un asunto que fascina a los estudiantes. El suicidio figura en muchos de sus relatos. A veces, el elemento suicida satura de tal forma la historia que es difícil hacer un análisis textual de ella sin discutir abiertamente el tema y lo que significa para su autor.
No creo que estos jóvenes escritores «piensen» en suicidarse -estoy segura-, pero todos conocen a alguien que se ha suicidado.
A veces, esos suicidas eran amigos suyos, compañeros del instituto o la universidad.
Yo no suelo discutir esas cuestiones personales en los seminarios, igual que tampoco hablo de cosas personales mías, ni siquiera de mi escritura. Aunque yo alcancé la mayoría de edad en los años sesenta, la época en la que la frontera entre «profesor» y «alumno» se hizo peligrosamente porosa, no soy ese tipo de enseñante.
Mi intención como profesora es eliminar mi propia personalidad, o casi; mi yo no fue nunca un factor en mis clases, y mi carrera aún menos. Me gusta pensar que muy pocos de mis alumnos han leído mis obras.
(Los escritores que ejercen de profesores visitantes en Princeton -estoy pensando en Peter Carey, por ejemplo, y la mirada dolida y de confusión en su rostro- se sienten siempre asombrados y desilusionados cuando descubren que sus estudiantes no están precisamente familiarizados con sus obras. Pero a mí me da más bien alivio.)
No es exagerado decir que, en este semestre de la muerte de Ray, mis alumnos van a ser mi salvavidas. La enseñanza va a ser mi salvavidas.
Junto con mis amigos, un pequeño círculo de amigos, es lo que me «mantendrá viva». Estoy segura de que mis estudiantes no tienen ni idea de las circunstancias de mi vida y de que no sienten curiosidad por ellas; y yo no voy a dejarles entrever jamás lo que estoy sintiendo, en ningún momento, cuánto temo el final de la jornada y la vuelta a mi vida disminuida.
Me siento orgullosa de pensar que, esta tarde, en el taller, no he estado distinta, o no he parecido distinta, a los demás días. En mis conversaciones con los alumnos, no les he dado motivos para sospechar que hay algún problema en mi vida.
En la puerta de mi despacho están dos de mis alumnos de escritura del semestre pasado. Uno de ellos, que fue soldado en el ejército israelí, algo mayor que casi todos los demás alumnos, me dice en tono incómodo:
– ¿Profesora Oates? Nos hemos enterado de lo de su marido y queremos decirle que lo sentimos muchísimo… Si hay algo que podamos hacer…
Me siento totalmente sorprendida; no me lo esperaba. Me apresuro a decir a los dos jóvenes que estoy bien, que son muy amables pero que estoy bien…
Cuando se van, cierro la puerta del despacho. Estoy tan conmovida que estoy temblando. Pero sobre todo estoy asombrada. Pienso: «Deben de haberlo sabido todo el día. Deben de saberlo todos».
En la luz implacable e inhóspita de las cuatro de la mañana, a gatas sobre el frío suelo de azulejos del cuarto de baño, llorando de desesperación, rabia, vergüenza, se me ha caído de mis dedos temblorosos al suelo un pequeño frasco de plástico con las cápsulas, que han rodado alegremente en todas las direcciones, y estoy intentando encontrarlas como sea, tendiendo la mano para coger una que se ha ido por detrás del retrete -¿seguro?-, entre pelusas de polvo como las ideas más olvidadas y despreciadas -pero ¿dónde está? -, y temo quedarme sin mi Lorazepam, que me ayuda a dormir un poco más de tres horas cada noche, porque todavía no he ido a comprar el Ambien por la aprensión de que me cree una adicción a esta situación, sea la que sea, este semisueño aturdido, esta semivida zombi en la que los perfiles de los objetos están borrosos y las texturas aplanadas como si fueran plástico y las voces suenan a lo lejos, susurrantes y despreciativas, en un oscuro lenguaje - finado, albacea, fiduciarios, codicilo, cartas testamentarias, herencia residual -, atormentada por la visión de un toro herido que cae de rodillas en el ruedo, sangrando de mil heridas con un torrente de sangre, que incita a una muchedumbre enloquecida a rugir; aquí estoy abatida, de rodillas, con el rostro arrebatado en sangre, en esta vida desprovista de significado igual que pierde su significado la basura esparcida en una acera sucia y pierde su significado el joven cornejo del jardín por los estragos del invierno.
Читать дальше