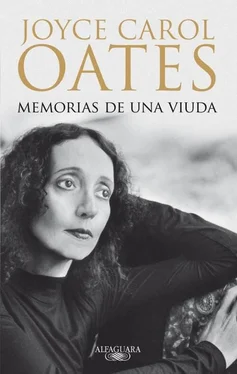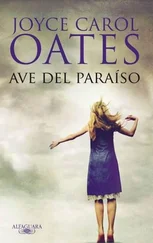El doctor M. dijo que Ray tenía «muy buena salud», estaba «tan en forma», «vigilaba su dieta», «se cuidaba».
A la viuda no se le ocurrirá hasta dentro de muchos meses que nadie dice a ninguna viuda: «No me sorprende. Por supuesto que se ha muerto su marido. Todos lo estábamos esperando».
El doctor H. no está solo en la consulta. Asiste también una joven estudiante de Medicina que toma notas y me sonríe. Ahora deja de sonreír. Empieza a parecer avergonzada, apenada.
Empiezo a darme cuenta de que el doctor H. ha dicho varias veces: «No se me ocurre cómo puede haber sucedido», «No entiendo cómo puede haber sucedido», como si creyera que he ido a verle para que me dé explicaciones y que tiene que dármelas. Tengo el impulso de consolarle, porque las mujeres siempre se inclinan a consolar a los hombres, todas las mujeres y todos los hombres en todas las circunstancias, sin diferencias; debe de ser un componente genético, como la empatía refleja al ver a un recién nacido o el rechazo reflejo al ver una serpiente; en particular, estoy descubriendo que el instinto de la viuda es ofrecer consuelo, una especie de disculpas o, en cualquier caso, simpatizar con las personas para las que la muerte de su marido constituye una sorpresa inquietante. Sin embargo, no digo nada, me muerdo el labio. Estoy descubriendo que estoy furiosa.
Estoy triste, pero estoy furiosa .
El doctor H. me habla en tono vacilante, como un hombre desorientado, y es demasiado discreto o demasiado reservado para decir las cosas de forma más directa o sugerir la más ligera crítica al personal del Centro Médico de Princeton; desde luego, el propio doctor H. forma parte del equipo, pero, aun así, parece estar insinuando, con su repetición de unas cuantas frases concretas -«¡No se me ocurre cómo puede haber sucedido!»-, que su paciente Ray Smith quizá -¿seguramente?- no recibió la mejor atención médica posible en el hospital, a esas horas de la noche.
¿Es eso lo que insinúa el doctor H.? ¿O estoy imaginándomelo?
Es estremecedor y horrible -escandaloso- que los mejores médicos no estén normalmente de guardia a medianoche en ningún hospital; sobre todo, la medianoche de un domingo; es verdad que había un equipo reducido en Telemetría aquel día; un equipo de principiantes, quizá; el equivalente al turno de noche .
Si Ray hubiera necesitado atención urgente a la mañana siguiente, que era lunes, cuando el doctor H. quizá estaba en el centro, haciendo sus rondas, quizá estaría vivo ahora…
Yo estaría aquí, en la consulta del doctor H. Porque tenía la cita para hoy. Y Ray estaría en otro sitio. Seguramente en casa. Y yo volvería a casa y Ray me preguntaría qué tal había ido el examen, qué había dicho el doctor H., y yo respondería: «Igual que la última vez. No ha cambiado nada».
¡No puedo pensar eso! No me atrevo a pensar eso.
Voy a empezar a venirme abajo, voy a empezar a sentirme mareada, débil, esta línea de pensamiento no es nada productiva, en estos momentos no. En estos momentos, no. El doctor H. me pregunta si pedí que le hicieran la «autopsia» a Ray y yo digo que no, ¡no, no!, una palabra tan extraña como autopsia me llama la atención; no, no pedí que le hicieran la autopsia a Ray , tal vez fue un error, pero no lo hice. El doctor H. dice:
– Ray había ido mejorando a lo largo de la semana, había ido mejorando a lo largo de la semana, cuando le vi parecía realmente…
La voz del doctor H. se apaga. Me oigo decir con una repentina brusquedad:
– Si yo fuera médico, me sentiría muy desanimada ahora.
Nunca en mi vida he hablado así a ningún médico: tengo que decirlo, que conste. Y esa brusquedad de mi voz me sorprende tanto a mí como al doctor H.
La joven estudiante de Medicina me observa sorprendida. No ha oído nunca a ningún paciente decir algo crítico sobre ningún médico a su propia cara. ¡Es un momento tenso!
Porque de repente estoy enfadada. Levanto la voz, acusadora.
– ¡Ray no debería haberse muerto! Le dejaron morir. Podían haber hecho más por él. Esta «infección secundaria»: ¿cómo la contrajo? ¿De las manos de alguien? ¿Alguien se olvidó de lavarse las manos? Podrían haber hecho más, haber actuado más pronto, nunca me pareció que hubiera ningún médico de verdad cuando estuve yo, ni siquiera me llamaron hasta que fue demasiado tarde…
Qué superfluas, qué patéticas, estas palabras que me salen a borbotones, ¿por qué va a importar lo más mínimo cuándo me llamaron, al lado del hecho trascendental e irrevocable de que mi marido ha muerto?
El doctor H. menciona otra vez la autopsia .
¿Es un reproche? Creo que debe de serlo.
Sí, por supuesto. Si hubiera querido saber cómo murió Ray con más exactitud, debería haber solicitado una autopsia.
Salvo que, por supuesto, no podía solicitar una autopsia .
Ahora, los restos de Ray ya están incinerados. Ahora ya es demasiado tarde.
¡Qué conversación tan extraña! Pienso: «¡Cómo podemos estar diciendo estas cosas sobre Ray! Como si Ray no fuera más que un cuerpo».
– Bueno, no la pedí. No la pedí. En su momento, no la pedí.
Hablo de forma incoherente. Una de las cosas que más me aterran es venirme abajo en un lugar público -esta consulta es un lugar semipúblico-, y ahora estoy hablando con incoherencia y los ojos se me llenan peligrosamente de lágrimas.
Siento el rostro como si estuviera a punto de hacerse pedazos. La boca se me está poniendo rígida, en ese gesto terrible e impotente que anuncia el llanto.
¿Habría preferido presentar una demanda por «homicidio involuntario» contra el centro médico? ¿Una querella por negligencia? Aunque hubiera estado justificado, ¿habría estado dispuesta?
No es venganza, ni mucho menos una compensación económica, lo que quiero. Lo que quiero es que me devuelvan a mi marido…
¡Eso es lo único que quiero! Y eso es lo único que no puedo tener.
Y ahora, el doctor H. dice lo más imperdonable.
Sin que yo alcance a comprender por qué, por qué motivo, excepto que él tampoco está hablando con gran coherencia, el doctor H. dice:
– Tal vez Ray estaba cansado. Tal vez se rindió…
La voz del doctor H. vuelve a desvanecerse de manera irritante.
Ahora me enfado de verdad. ¡Eso no es cierto! Eso es una enorme equivocación.
¿Cómo puede el doctor H. hacer una acusación así contra su propio paciente, que le tenía tanto aprecio? ¿Que confiaba en él? Estoy tan asombrada y disgustada que quiero irme corriendo de la consulta.
– No sabe lo que está diciendo. No sabe nada de mi marido y creo que me voy a marchar. ¡Adiós!
En la mano llevo la receta de Ambien.
Tres frascos .
En el coche, volviendo por Harrison Street en mitad del tráfico de media tarde, me sostiene la furia como si fuera un globo empujado por el viento, hasta que pronto -por supuesto que pronto- el globo empieza a deshincharse. Agarrada al volante empiezo a llorar, es imposible no llorar, protesto, protesto contra el doctor H.:
– ¡Ray no se rindió! Puede que estuviera cansado, claro, después de una semana de hospital, pero no se rindió. Estaba deseando volver a casa, adoraba su casa, estaba feliz con la perspectiva de volver a casa, claro que no quería morir…
Desde los primeros días de hospitalización de Ray, he adquirido la costumbre de hablar conmigo misma. A veces, de gritarme a mí misma.
He adquirido la costumbre de hacer gestos melodramáticos y estereotipados: agarrar el volante como si fuera un cuello que deseo estrangular y sacudirlo; golpear superficies con el puño, que rebota sin fuerza y magullado.
Es un síntoma de locura, ¿no? ¿Un comportamiento tan descontrolado? En vez de hablar conmigo misma en silencio -con estoicismo-, refunfuño y despotrico en voz alta, como el rey Lear en el monte.
Читать дальше