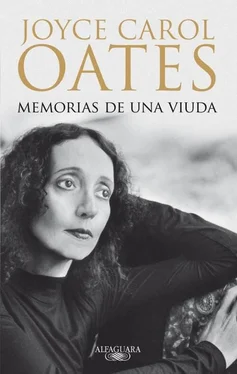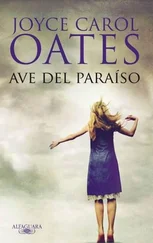El doctor H. visitó a Ray en el hospital varias veces y habló con nosotros brevemente para darnos ánimo. Por supuesto, no fue el médico «asignado» a Ray ni tuvo nada que ver con el tratamiento de su neumonía.
El doctor H. no tuvo nada que ver con el resultado del tratamiento de Ray. Por supuesto.
El doctor H. frunce el ceño y me toma la tensión, mientras miro hacia una esquina de la habitación. ¡La tensión arterial! Por primera vez me llama la atención lo curioso que es este fenómeno.
– Cien y sesenta y ocho, igual que la última vez.
¿Eso es bueno? ¿O no tan bueno? Me resulta difícil creer que tengo alguna cosa que pueda describirse como igual que la última vez .
Después, el doctor H. me pesa. No puedo mirar la escala mientras el doctor H. ajusta la pesa. Pero en sus ojos preocupados, cuando bajo de la báscula, veo el reflejo tabú que no me atrevo a mirar en los espejos de nuestra casa.
Creo que existe una costumbre judía que consiste en tapar los espejos después de una muerte en la familia. Qué bien estaría que los espejos estuvieran siempre tapados, o vueltos contra la pared. Entonces no tendríamos la tentación de mirarnos en ellos.
Un amigo gay me dijo una vez que, cuando su amante le dejó, se quedó tan destrozado que no podía mirarse al espejo. Cuando no tenía más remedio que verse, por ejemplo mientras se afeitaba, se tapaba partes del rostro con la mano.
Qué estratagemas para sobrevivir. Necesitaba una estrategia para resistir y seguir adelante, ¿quién no?
(Esta frase es de la nueva novela de Philip Roth, que estoy leyendo en galeradas, en mi nido. El críptico título es Sale el espectro .)
Consultando sus notas en mi expediente, el doctor H. ve que he perdido cuatro kilos desde mi última visita, en febrero de 2007: ahora peso 46,7 kilos. Siento el impulso de pedir perdón, pero sólo puedo murmurar algo vago y conciliador, como haría si el doctor H. hubiera dicho que tenía una enfermedad rara y me quedaban pocas semanas de vida.
El doctor H. observa que parezco «tensa», «estresada» -«Por supuesto, acaba de pasar usted por una experiencia terrible»-, y sugiere recetarme unas pastillas para dormir.
Por ejemplo, Ambien, «un fármaco eficaz, con mínimos efectos secundarios».
Por un momento, el doctor H. tiene una voz tranquilizadora y esperanzadora, como un anuncio de televisión.
– Para ayudarle a superar estas semanas tan difíciles.
¡Semanas! Preveo un decenio, como mínimo. Mi vida nocturna se ha convertido en la Jersey Turnpike *del insomnio.
Pero ¿quiero una receta de pastillas para dormir? ¡No!
Me da miedo crearme adicción a las pastillas para dormir. Creo que tengo un terror mortal.
Me observo y veo el arquetipo del drogadicto , con una necesidad cruda y temblorosa, el insomnio invadiendo la mayoría de mis noches como un incendio descontrolado.
Y, por supuesto, estoy sola. ¿Quién va a saber cuántas pastillas tomo, hasta qué hora duermo? Mi fantasía, que no le he contado ni le contaré a nadie, es tomarme una pastilla para dormir, y al despertar tomarme otra pastilla para dormir, y al despertar tomarme otra pastilla para dormir, y al despertar… Cuánto podría durar eso es algo que me despierta poca curiosidad.
Como la luz de una linterna en la noche: se ve hasta donde llega la luz. Más allá, es imposible saber.
Más allá, es mejor no saber.
Es sorprendente, pues, que mi voz replique con calma sí, gracias, doctor.
Porque claro que quiero esas pastillas. Como si pretendiera reunir un alijo de pastillas muy fuertes, quiero todas las que pueda.
El doctor M., nuestro amable médico de cabecera, que le recetaba antibióticos a Ray cada vez que él se los pedía, por ejemplo para un «mal resfriado», me ha recetado un tranquilizante -Lorazepam- que tiene un efecto sedante inmediato. Hace dos noches, en casa de los Halpern, donde había ido a cenar, como me había tomado antes de ir una sola cápsula, empecé a dar cabezadas y me entró un sopor tan grande que nadie se fió de que pudiera conducir de vuelta a casa…
Por supuesto, el doctor H. no tiene por qué saber que tengo ya esta receta del amable doctor M., igual que tampoco tiene por qué saber que dispongo ya de una reserva considerable de pastillas, una cantidad letal de pastillas, en casa.
Muchas de esas viejas pastillas eran de Ray. Unas cuantas, mías.
Con la receta de Lorazepam fui enseguida a la farmacia. Y allí mismo me tragué la primera cápsula.
Pensé: «¿Estoy haciendo esto por propia voluntad, o porque es lo que se espera de mí? ¿Es éste el guión de la viuda? El comienzo de la espiral».
Pronto me invadió una sensación lánguida. Donde antes había existido una colmena de emociones enloquecidas y desarticuladas, en una especie de túnel de viento, ahora sentí una suerte de silencio amortiguado. Una sensación dormida, como la que provoca la novocaína. ¡Qué bien se estaba, dormida! Estar dormida es como estar tonta. Pensé en cómo se le habían ido quedando dormidas y heladas las piernas a Sócrates. Platón no parece comprender que eso debió de ser un consuelo, un alivio inmenso, para el anciano. Una forma de eludir a sus captores. Una forma de asegurar su dignidad, su muerte.
¿Por qué pienso en Platón, ese fascista reaccionario? ¿Por qué pienso en Sócrates?
La huida a la «vida de la mente», la negación del trauma.
Un mazazo en el cerebro y el cerebro intenta débilmente funcionar tal como está acostumbrado, haciendo hábiles asociaciones, estableciendo circuitos que no van a ninguna parte, dando vueltas sobre sí mismo. Ésa es la estrategia humana.
Es pura coincidencia que mi cita anual con el doctor H. estuviera prevista para la semana siguiente a la muerte de mi marido.
Había pensado en aplazar la cita, que era para un examen cardiaco de rutina. ¿Por qué iba a tener que preocuparme por mi salud en un momento así? Siento desprecio por mi salud, por mi «bienestar». Pienso que deberían castigarme, aunque sólo sea con un mal resfriado, unas buenas anginas. Pero luego pensé: «Si hay algo que no funciona en mi corazón, debo saberlo. Tengo demasiadas cosas que hacer, cosas que debo hacer».
Los muertos no tienen obligaciones con los vivos. Son los vivos los que tienen todas las obligaciones con los muertos.
Soy la albacea de la herencia de mi marido.
Albacea. Ejecutora . Del latín executrix: qué palabra tan dura. Una especie de dominatrix .
Se dice a menudo que la muerte es «embarazosa» para los médicos. Se dice que los médicos son reacios a reconocer que la muerte es una posibilidad para sus pacientes, igual que son reacios a hacer testamento ellos mismos.
Yo supongo que debe de ser especialmente embarazosa -le disgustará especialmente- la muerte de un paciente al que el médico estaba tratando «con éxito». Porque el doctor H. era el cardiólogo de Ray desde hacía años, le había recetado medicinas para bajarle la tensión y «diluir» la sangre, y le había dicho que las medicinas estaban consiguiendo muy buenos resultados.
A diferencia de muchos amigos nuestros de Princeton, a Ray no le parecía mal la asistencia sanitaria existente allí. No criticaba a ninguno de sus médicos, que incluso le caían bien, igual que le caía bien nuestro dentista de Pennington. Cuando volvía de su cita con el doctor H., Ray solía decir lo mucho que le gustaba y cuánto confiaba en él.
Al hablar de Ray ahora, lo que es inevitable, el doctor H. parece verdaderamente triste y sorprendido.
Ya se había enterado de la muerte, no he tenido que decírselo.
Nuestro médico de cabecera, el doctor M., se quedó estupefacto cuando le vi hace unos días y le conté que Ray había muerto. El doctor M. no sabía que Ray había estado ingresado por neumonía y se quedó conmocionado al oír que había muerto «tan deprisa».
Читать дальше