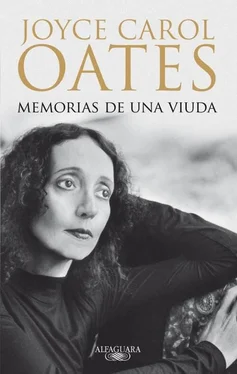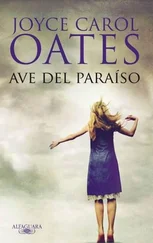Nos comprometimos el 23 de noviembre de ese año y, para mantener cierta coherencia, nos casamos el 23 de enero de 1961.
Fue años después cuando empezaron a invitarme, por ser «JCO», a visitar universidades, en general con una sola noche fuera. Al principio, Ray venía conmigo, pero luego, a medida que las invitaciones se multiplicaron, empecé a viajar más a menudo sola, de modo que tuvimos más separaciones en los últimos años.
Por eso había ido a la Universidad de California en Riverside. La víspera de la enfermedad de Ray.
Por supuesto pienso que quizá no habría caído enfermo si me hubiera quedado en casa. Había atrapado un resfriado; ¡qué otra cosa podía haber tan inocua! ¿Qué hizo que tal vez no hubiera hecho si yo hubiera estado en casa? No lo sé. «Estás siendo ridícula. ¡Esto es hilar demasiado fino!» Es difícil no sentirse enferma de culpa ante el hecho de que se haya muerto tu marido y tú no hayas sido capaz de evitarlo.
«Y además, Ray no había querido ir a Urgencias. Tú insististe. Quizá habría estado mejor en casa, sin ningún tratamiento.»
Cuando estaba de viaje, siempre llamaba a Ray por la noche. Después de una lectura pública, después de alguna cena «en mi honor» -mis anfitriones son siempre personas muy agradables, interesantes y atractivas, en su mayoría profesores, como nosotros-, le hablaba a Ray sobre mi lectura, sobre la cena; y Ray me contaba lo que me interesaba mucho más, qué había hecho ese día, qué había sucedido en nuestra vida mientras yo estaba fuera.
«Todo eso lo has perdido. La felicidad de la vida doméstica, sin la que los pequeños -e incluso los colosales- triunfos de una "carrera" son huecos, una burla.»
¡Pero qué hago! En el nido, acurrucada bajo la colcha de mi madre, escuchando un preludio de Chopin en el canal clásico de televisión, se supone que debo estar protegida de estos pensamientos.
Es la noche del 26 de febrero -o, mejor dicho, la madrugada del 27 de febrero-, son las 2.40 de la mañana, una semana después de la muerte de Ray. Esta noche he cenado con amigos; no me es posible «cenar» sola en esta casa ni en ningún sitio, pero, con amigos, cenar no sólo es posible sino maravilloso, salvo por la ausencia de Ray… En el nido he extendido algunos escritos publicados de Ray, y he estado leyendo un ensayo sobre el famoso poema «Christabel» de Coleridge, un «fragmento enigmático», lo llama Ray, titulado «Christabel and Geraldine: The Marriage of Life and Death», que apareció en la Bucknell Review en 1968. Es asombroso descubrir en el ensayo de Ray tantas cosas relacionadas con nuestros intereses comunes -con las baladas populares inglesas y escocesas, por ejemplo-, y está la impresionante estrofa de un poema de Richard Crashaw que cita Ray:
Ella nunca se propuso saber
Lo que la muerte tenía en común con el amor;
Ni ha entendido todavía
Por qué para mostrar amor debía verter sangre .
¡Qué versos tan poderosos, con qué fuerza me vienen a la memoria, como un sueño recordado a medias! El poema de Crashaw me había causado una impresión tal que me adueñé del segundo verso para el título de un relato breve -«What Death with Love Should Have to Do»-, una especie de mordaz historia de amor de 1966.
(Debería releer este viejo cuento mío, que se reeditó en mi segundo libro de relatos, Upon the Sweeping Flood . Ya sé, debería releerlo para volver a capturar aquella época, aquellas emociones. Pero no puedo. En el nido me siento débil, paralizada. No puedo.)
Mientras leo los ensayos críticos de Ray de aquellos tiempos lejanos, me doy cuenta de la relación tan íntima que teníamos… Compartíamos todos los detalles de nuestro trabajo de profesores -nuestras clases, nuestros colegas, lo bueno y lo malo y las sorpresas de nuestras vidas-, habíamos discutido el poema de Coleridge y yo había leído borradores del ensayo de Ray; nuestras vidas estaban entrelazadas como las emociones opuestas de amor y odio, belleza y una fealdad tortuosa, en el evocador poema de Coleridge.
Me veo obligada a pensar, y no es la primera vez, que, en mi escritura, me he lanzado hacia delante -sin reparos, sin cuidado, podría decirse, o «sin miedo»- hacia mi propio futuro: este momento de puro vacío angustiado. Aunque tal vez tuve, desde la adolescencia, una especie de precocidad intelectual y literaria, la verdad es que no había experimentado muchas cosas; ni experimenté mucho hasta bien entrada la madurez: las enfermedades y muertes de mis padres, esta muerte inesperada de mi marido. «Jugamos con bisutería hasta que nos merecemos la perla», dice Emily Dickinson. «Jugar con bisutería» es lo que hacemos durante la primera parte de nuestras vidas. Y luego, con la violencia de una puerta cerrada de golpe por el viento, la vida nos alcanza.
En 1966 tenía veintiocho años. No había sufrido ninguna muerte cercana ni menos cercana; ¡de nadie! No sabía verdaderamente -apenas un atisbo- lo que Crashaw había podido querer decir con «Lo que la muerte tenía en común con el amor» ni con «Por qué para mostrar amor debía verter sangre».
Cuando nos conocimos, en un período de mi vida en el que estaba muy sola y, al mismo tiempo, muy excitada sobre el futuro -mi futuro- como estudiante de posgrado en un prestigioso Departamento de Lengua y Literatura Inglesa, Ray entró en mi vida como un «hombre mayor» -me llevaba ocho años-; estaba en su último curso en Madison, terminando una ambiciosa tesis doctoral sobre Jonathan Swift, y empezando a buscar su primer trabajo en la universidad. En la jerga académica, Ray era un «hombre del siglo XVIII», me pareció maravillosamente preparado, informado, y con un pasmoso bagaje de lecturas en las áreas que yo acababa de empezar a estudiar -el inglés antiguo, Chaucer, el teatro prerrenacentista y el teatro renacentista aparte de Shakespeare-, pero se mostraba muy amable conmigo y muy paciente ante mi ingenuidad en casi todo, con un sentido del humor notablemente pícaro, sardónico y satírico; sus ídolos literarios eran Swift, el gran maestro de la «indignación salvaje»; el brillante poeta cómico y satírico Alexander Pope, cuya obra maestra «El rizo robado» Ray se sabía de memoria; el legendario Samuel Johnson, menos por sus propias obras, algo didácticas, que por la gran biografía de Boswell; y los ingeniosos dramaturgos William Congreve (Así va el mundo) y Richard Sheridan (La escuela de la murmuración) . El único ensayo crítico que Ray publicó en forma de libro fue Charles Churchill (1977): lo comenzó con gran entusiasmo -Churchill no es Swift, pero es un escritor satírico demoledor, al menos de forma intermitente-, que fue desvaneciéndose cuando empezó a trasladar su interés de los estudios académicos a la creación de nuestra revista literaria, Ontario Review , nacida en 1974. Cuando Ray llegó al final de su libro sobre Churchill, había pasado a sentir una enorme antipatía por el tema, como tantos que llevan a cabo estudios a fondo de figuras literarias en los que se mezcla el material biográfico; convertir al escritor de las sátiras políticas en una figura de cierta profundidad y de cierto interés intelectual era un reto que a Ray le pareció que no había valido la pena. Poco a poco, dejó de interesarse por el siglo XVIII para centrarse en la poesía del siglo XX; con el tiempo, escribió una serie de agudos y profundos ensayos y reseñas sobre H. D., Pablo Neruda, Richard Eberhart, Howard Nemerov, Ted Hughes, James Dickey, William Heyen (a quien Ray publicaría posteriormente en la Ontario Review) .
En especial, compartíamos el gusto por la poesía de Nemerov. Es emocionante encontrar estos versos de Nemerov al final del ensayo de Ray sobre el poeta, que apareció en la Southern Review en 1974; unos versos grabados de forma indeleble en mi memoria:
Читать дальше