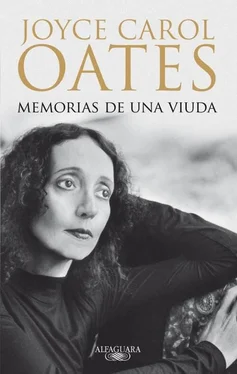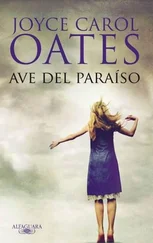¡Qué receptáculo tan frágil, la ficción en prosa! ¡Qué pasajera e insustancial, la «vida intelectual»! Tengo que luchar contra el terrible aletargamiento, la desesperación y el desprecio por nosotros mismos que muchos sentimos tras la catástrofe del 11-S, cuando el mero hecho de escribir parecía tan poco importante que era una especie de broma.
Las palabras parecen superfluas. Ante semejante catástrofe… .
Sin embargo, trabajar en cosas breves -reseñas, ensayos, relatos- me sirve de consuelo. Inmersa en el trabajo, casi puedo olvidar las circunstancias de mi vida -¡casi!- y, si me siento agitada en la cama, dejo el nido para pasearme por el estudio de Ray, que es la habitación de al lado; o me acerco a mi estudio, que está al otro lado del de Ray, para contestar correos electrónicos, que se han vuelto muy importantes para mí, mucho más que cuando Ray estaba vivo; pero mis excursiones nocturnas siempre se apoyan en la certeza de que voy a volver al nido al cabo de unos minutos.
La posibilidad de permanecer despierta toda la noche, fuera del nido, es francamente aterradora.
Y con mucha suerte, nuestro gato Reynard aparecerá de pronto en el dormitorio, subirá de un salto a nuestra cama, se acurrucará para dormir conmigo, no exactamente a mi lado sino a los pies de la cama, en el lado de Ray, donde, como por casualidad -en la imaginación felina, esos matices no son casuales-, quizá se apriete contra mi pierna; pero si le hablo con cariño -«¡Reynard guapo! ¡Gatito guapo!»- o le acaricio su pelo más bien áspero, quizá se ofenda por esas libertades, se baje de un salto y se vaya corriendo a otra parte de la casa oscura.
No consigo recordar el día de verano, hace diez u once años, en el que Ray trajo a Reynard de un refugio de animales para darme una sorpresa. Habíamos perdido a otro gato más viejo al que queríamos mucho y yo creía que no iba a estar lista para tener otro tan pronto, pero, cuando Ray trajo al gatito a casa, maullando de forma lastimera porque echaba de menos a su madre, o porque pedía comida y afecto, me cautivó por completo.
Y cuánto quise a Ray por ese gesto impulsivo, unilateral, aparentemente imprudente, que dio tan buen resultado.
La otra gata, Cherie, más joven, aunque es más cariñosa y menos nerviosa, se ha negado a entrar en este dormitorio desde que se fue Ray y no consigo convencerla por más que lo intente. Cherie no quiere dormir conmigo, ni cerca de mí, en este nido nocturno, ni entra en el estudio de Ray cuando estoy yo, aunque a veces duerme en su silla en otros momentos; se niega a entrar en mi estudio, cuando estoy en mi mesa trabajando, o intentando trabajar. Sólo cuando me siento en el sofá del salón -y ahora tengo que obligarme a hacerlo-, como hacía cuando Ray y yo leíamos juntos por las noches, se apresura Cherie a acercarse y saltar a mi regazo para quedarse en él unos cuantos minutos agitados, hasta que ve que la otra persona que compartía este sofá con nosotras no está aquí, no va a venir, y entonces baja de un salto y se va sin mirar atrás.
Los gatos me echan la culpa, lo sé. El reproche animal no deja de ser palpable por que sea mudo e ilógico.
El nido es mi refugio de ese rechazo cruel -ridículo- de los gatos, que, en el hogar tan drásticamente disminuido en el que vivo ahora, como un inútil personaje de dibujos animados en una isla cada vez más pequeña, tiene mucho peso y la capacidad de herirme .
Es absurdo sentirme herida por la conducta caprichosa de un animal. Pero más absurdo todavía es haberme quedado tan reducida, tan infrahumana, como para que me preocupe el comportamiento de un animal.
Una realidad de la vida de la viuda: todas las cosas son igual de profundas y todas las cosas son igual de triviales, superfluas, vanas.
Porque todos los actos -acciones, «actividades»- son para la viuda alternativas al suicidio y, por tanto, de más o menos igual importancia.
Sólo que la viuda no debe decir estas cosas, por supuesto. Es mucho mejor mostrarse reticente en su pena, muda y estoica. Es mucho mejor ocultarse en su nido que aventurarse al mundo brillante y habitado que aguarda al otro lado de su puerta.
Durante la semana de la vigilia hospitalaria, de noche, refugiada en el nido, solía mirar la pantalla del televisor a unos cuantos metros de distancia, absorta; me parecía demasiado esfuerzo concentrarme en leer o en mi propio trabajo, paseaba sin descanso por los distintos canales, porque el insomnio nos convierte en exploradores de los paisajes más extraños: me fascinó y horrorizó en igual medida la repetición de un capítulo de Expediente X -una serie muy popular que Ray y yo nunca habíamos visto cuando la pusieron la primera vez-, en el que los intrépidos agentes del FBI persiguen a un hombre cuyos besos convierten a las mujeres en cadáveres fosforescentes y putrefactos; las víctimas son tan repulsivas que hasta los propios agentes se asombran y se asquean. Es una alegoría de la contaminación sexual digna de Nathaniel Hawthorne, aunque un poco más basta, y de un sensacionalismo plenamente consciente. Pronto descubrí que ver televisión a altas horas de la noche es como introducirse en las ignotas profundidades del océano: un mar de los Sargazos agitado y lleno de decibelios de melodrama, tiroteos, persecuciones en coche, persecuciones en helicóptero, repeticiones de CNN y Fox News -los bajos fondos colectivos de nuestra cultura-, la banalidad de nuestros fetiches. Qué delicioso silencio al apagar la televisión para oír el viento, la lluvia golpeando una ventana.
Y hubo un tiempo, poco después de que muriera Ray, en el que extrañamente, a las cuatro de la mañana, aparecía en la pantalla una repetición del histórico concurso What's My Line? , con las figuras espectrales pero animadas de Steve Allen, Dorothy Kilgallen, Arlene Francis, Bennett Cerf y John Daly, de una época lejana, anterior a la televisión en color, de pronto tan vivas, tan reales, tan conocidas para mí como parientes a los que hubiera perdido la pista hace tiempo. Este programa tan primitivo, supuestamente el concurso más popular de la historia de la televisión, se emitió de 1950 a 1967 y yo lo vi durante años con mi hermano Fred y mi madre, en nuestro pequeño televisor en blanco y negro, sentados en la planta de arriba de nuestra mitad de la granja en la que vivíamos con los húngaros que habían adoptado a mi madre en Millersport, un pueblo de Nueva York. ¡Cómo nos impresionaban los ingeniosos diálogos entre los concursantes y su elegante y afable moderador, John Daly! Y, sin embargo, no recuerdo ni una sola palabra que nos dijéramos entre nosotros.
¿Por qué se pierden tantas cosas? ¿Tanta parte de nuestro lenguaje hablado? Se dice que los recuerdos lejanos están almacenados en el cerebro de forma mucho más segura que los recuerdos recientes, pero, si tan pocas cosas son accesibles de forma consciente, ¿para qué sirve ese almacenamiento? Nuestros recuerdos auditivos son débiles, poco fiables. Todos hemos oído a amigos que repiten fragmentos de conversaciones distintos a como habían sido pero con gran insistencia; no sólo se pierde el lenguaje sino el tono, el énfasis, el significado .
Mi pérdida se ve aumentada por el hecho extraordinario de que Ray y yo no teníamos correspondencia; jamás la tuvimos. Nunca nos escribimos, porque pocas veces estuvimos separados más de una noche y, durante los primeros quince años de matrimonio, casi ni eso.
No habíamos tenido un «noviazgo», ningún período de estar separados que hubiera justificado las cartas. Desde la primera noche en la que nos conocimos -domingo, 23 de octubre de 1960-, en una reunión de estudiantes de posgrado del enorme sindicato de estudiantes de la Universidad de Wisconsin, junto al lago Mendota, nos vimos a diario.
Читать дальше