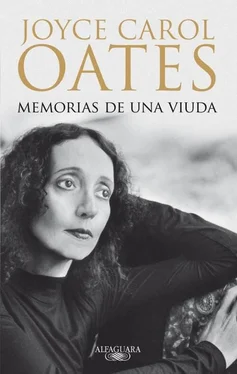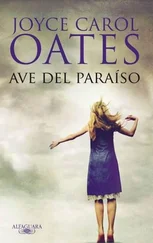Me da mucha tristeza que tantos gestos de Ray -como plantar docenas de hermosos tulipanes en el jardín, cuidar tanto la parte gráfica de la revista- vayan a sobrevivirle y tal vez no signifiquen tanto para otros…
Mucho cariño para los dos,
Joyce
24 de febrero de 2008
A Edmund White
¡Acabo de regresar de un paseo de tres kilómetros en la nieve, a través del bosque y alrededor de un lago! Si no hubiera sido por Ron y Susan, nunca lo habría hecho…
La noche de la muerte de Ray, saqué todos mis analgésicos, acumulados con los años, porque nunca he usado casi ninguno. Y ahora tengo además mis «pastillas para dormir», y tengo la sensación de que puedo utilizarlas si la situación se vuelve insostenible. Nietzsche dijo: «La idea del suicidio puede ayudarnos a superar muchas noches». Pero siento tanto afecto por mis amigos -unos pocos amigos- que, por supuesto, nunca lo haría en serio. Es más una opción teórica…
La verdad es que parte de mi angustia ha disminuido desde que sucedió «lo peor». También pasé años terriblemente preocupada por mis padres, pero vivieron unas vidas felices y murieron cuando les llegó su momento, con una buena muerte. Ray ha muerto demasiado joven. No puedo asimilarlo.
Gracias por estar aquí ayer. Qué gran consuelo eres con tu mera existencia. Te quiero muchísimo y estoy infinitamente agradecida.
Joyce
24 de febrero de 2008
A Gloria Vanderbilt
El precioso icono [de Santa Teresa] está encima de mi cómoda, frente a mi cama… Cada noche que sobrevivo es un pequeño triunfo.
Con cariño,
Joyce
«Sí, es una prueba de resistencia física y emocional. Hablaremos más cuando estemos sentadas frente a frente. Mientras tanto, mi único consejo es que duermas todo lo que puedas y que comas cuando puedas. La pena es extenuante y exige la fuerza de un deportista olímpico. Precisamente en un período en el que no puedes dormir ni comer. Ojalá no tuvieras que vivir todo esto. Mi corazón está contigo.»
Barbara Ascher
«Sufre, Joyce. Ray lo merecía.»
Gail Godwin
28. «Unos ojos muertos y redondos como gemas»
Al principio, entrevisto en la periferia de mi visión, o brillando tras mis párpados cuando cierro los ojos, sin ser un objeto real que se vea , se confunde con la avalancha de cosas nuevas y temibles que ha entrado en mi vida desde la muerte de mi marido, igual que una infección virulenta entra en el torrente sanguíneo: está ahí y, al mismo tiempo, no ahí .
A veces, el nervio óptico crea haces de luz que parecen alas recortadas, figuras relucientes en zigzag que se elevan y flotan en nuestra visión pero poco a poco se desvanecen (si uno tiene la suerte de no sufrir una lesión cerebral). Y están las alucinaciones producidas por la migraña -«fortificaciones», «escotomas chispeantes», «volutas», «círculos», «espirales», «confusiones topológicas»-, sobre las que Oliver Sacks ha escrito todo un libro titulado Migraña . Pero esta cosa -si es que es una cosa , precisamente- parece distinta, más personal, más dirigida a mí .
A veces parece luminosa, pura luz. Pero es una luminosidad oscura, como ébano. No un ébano suave y bello, sino un ébano de textura más basta. ¿Algo en el fondo del mar? Está cubierto por una especie de concha, una armadura con escamas. Unos ojos relucientes, no vivos, unos ojos muertos y redondos como gemas.
¿Qué quiere de mí?, me pregunto.
Si muevo la cabeza, el objeto oscuro y reluciente desaparece. Si me froto los ojos, casi siempre llorosos.
Es indudable que mi visión se ha deteriorado en el breve período transcurrido desde que Ray ingresó en el hospital. Al volver de noche a casa desde el hospital, había empezado a notar que los objetos estaban borrosos, en una especie de neblina.
A menudo, tengo los ojos tan húmedos -con lágrimas causadas, irónicamente, por unos ojos demasiado secos- que tengo que parpadear varias veces, pero ni siquiera entonces puedo ver con claridad. Hace unos años, después de operarme los dos ojos con cirugía Lasik, conseguí tener una visión de lejos muy precisa, algo extraordinario en una persona que había sido miope la mayor parte de su vida; ahora, de pronto, toda esa maravillosa capacidad está desapareciendo, degradándose. Me invade -no por primera vez en la mañana, ni siquiera en la hora- una ola de pánico: «¿Y si me quedo ciega? ¿Cómo cuidaré de la casa? ¿Qué será de nosotros?».
Tengo la vaga impresión -cuando no estoy pensando con coherencia- de que Ray acabará por venir alguna vez del hospital. Después del accidente de coche, después de la estancia en Telemetría, y yo seré responsable de él, de su bienestar. Estoy deseando que llegue esa oportunidad de cumplir con mi deber, después de fracasar de forma tan terrible hace poco… En esta fantasía imprecisa, Ray no está totalmente enterado de que lo abandoné y, en cualquier caso, Ray no es de los que critican ni rechazan.
Ray no es de los que acusan: ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas cuando te necesité! ¡Por qué tardaste tanto en volver! ¿Qué creías que me sucedería si me dejabas solo en aquel terrible lugar?
29. El marido desaparecido
Y además, estoy empezando a pensar: «Voy a perderlo. Va a desaparecer».
Estoy empezando a pensar: «Quizá nunca lo conocí del todo. Quizá sólo lo conocí de manera superficial, y su verdadero fondo permaneció oculto».
En nuestro matrimonio, teníamos la costumbre de no compartir nada que fuera triste, deprimente, desmoralizador, tedioso, a no ser que fuera inevitable. Como la vida de un escritor tiene tantas cosas que hieren -críticas negativas, rechazos de revistas, dificultades con los redactores jefe, con los editores, con los diseñadores del libro, decepciones con el propio trabajo, cada día y cada hora-, me parecía una buena idea proteger a Ray de este aspecto de mi vida todo lo posible. Porque ¿de qué sirve compartir tu desgracia con otra persona, excepto para hacer desgraciada a esa persona también?
De modo que aislé a mi marido de la parte de mi vida que constituye «Joyce Carol Oates»; es decir, mi carrera de escritora.
Dado que Ray manejaba nuestras finanzas en general, también manejaba el dinero generado por esta carrera. Y, como no leía casi nada de lo que escribía yo, tampoco solía leer las críticas de mi trabajo, ni buenas, ni malas, ni indiferentes. Siempre me ha asombrado que los matrimonios de escritores -por ejemplo, Joan Didion y John Gregory Dunne- compartieran prácticamente cada página que escribían; mis amigos Richard y Kristina Ford no sólo se enseñan cada página que escriben sino que se leen en voz alta su trabajo, una prueba de amor conyugal a la que alguien tan «prolífico» como se supone que es JCO nunca se arriesgó a someterse.
Quizás era ingenuo no querer compartir más que las buenas noticias con mi marido. Siempre me ha aterrado ser portadora de malas noticias a cualquiera, no me gusta ver a otra persona sufriendo ni alterada, en especial alguien a quien quiero.
Tampoco me gusta que me cuenten noticias tristes, salvo si existe una buena razón. No puedo evitar pensar que hay un elemento de crueldad, incluso sadismo, en que se cuenten cosas inquietantes a los amigos sólo para observar sus reacciones.
Por su parte, Ray me protegía de los aspectos más pesados de Ontario Review y nuestra situación económica, irremediablemente complicada para mí; él llevaba la casa: ¿hay que reparar el tejado? ¿Hay que pintar? ¿Hay que reasfaltar el camino de entrada? Por alguna razón, Ray tenía acceso a todo ese conocimiento, mientras que a mí se me escapaba. Aunque yo me encargaba de la limpieza, Ray supervisaba el cuidado externo de la propiedad. Una vez, en Detroit, durante una conversación en la que hablábamos de maridos, mis amigas no podían creerse que, si me sucediera algo malo, me resistiría a decírselo a Ray; y todavía menos se creían que Ray me protegía de sus problemas. Una de las mujeres me dijo en tono envidioso que su marido nunca le habría «permitido» no estar al tanto de sus problemas aunque no pudiera hacer nada para ayudarle.
Читать дальше