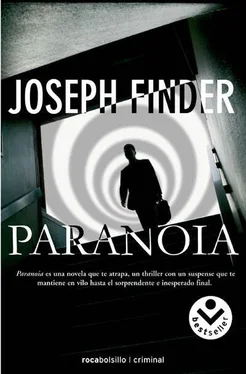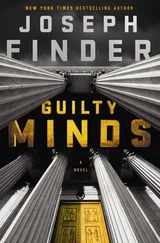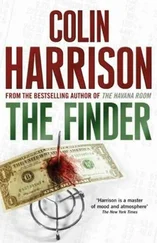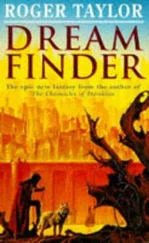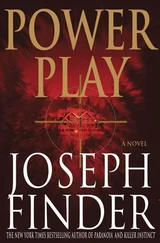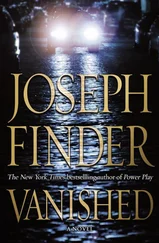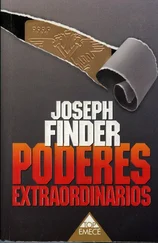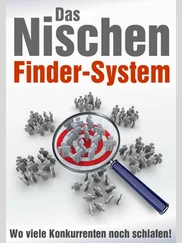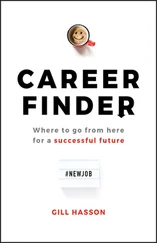Se sentó a la mesa y me invitó con un gesto a que me sentara a su lado.
Eso hice, y los dos camareros uniformados, que habían permanecido de pie junto a la hiedra a una distancia prudente, se acercaron y nos sirvieron café. Me sentía más que asustado y enfurecido y confundido: me sentía exhausto.
– Pueden ser mediocres -dije-, pero usted les compró la empresa hace más de tres años.
Admito que no era más que una especulación informada: el principal inversor de Delphos, según algunos documentos que había encontrado en Internet, era un fondo de inversiones con sede en Londres cuyo dinero se canalizaba a través de las islas Caimán. Lo cual indicaba que Delphos pertenecía a un jugador de peso, aunque hubiera unas cinco empresas que sirvieran como intermediarias y fachadas.
– Es usted muy astuto -dijo Goddard cogiendo un panecillo dulce y metiéndoselo con gula en la boca-. La verdadera cadena de propiedad es muy difícil de descubrir. Sírvase un panecillo, Adam. Estas cositas de frambuesa y queso crema están de muerte.
Ahora entendía por qué Paul Camilletti, un hombre que ponía todos los puntos sobre las íes, había «olvidado» -muy convenientemente- firmar la cláusula de garantía de la lista de condiciones. Tan pronto como Wyatt se dio cuenta de ello supo que tenía menos de veinticuatro horas para «robarle» aquella empresa a Trion: no tenía tiempo de buscar la aprobación de la junta, aunque ésta hubiera aprobado la compra. Lo cual probablemente no habría ocurrido.
Me fijé en el tercer puesto desocupado, y me pregunté quién sería el otro invitado. No tenía hambre, no me apetecía beber café.
– Pero la única forma de que Wyatt mordiera el anzuelo -dije- era que la información le llegara a través un espía que él creyera haber colocado.
La voz me temblaba. Ahora sentía ira, más que nada.
– Nick Wyatt es un hombre muy suspicaz -dijo Goddard-. Lo entiendo: yo soy igual. Él es un poco como la CIA: no creen en el menor descubrimiento de los servicios de inteligencia a menos que lo hayan conseguido por medio de subterfugios.
Tomé un sorbo de agua helada, tan helada que me provocó dolor en la garganta. El único sonido en aquel vasto espacio era el chapoteo y borboteo de la cascada. La luz del lugar me encandilaba. Allí dentro uno se sentía curiosamente alegre. La camarera se acercó con una jarra de cristal llena de agua para llenar mi vaso, pero Goddard agitó una mano.
– Muchas gracias. Pueden irse, creo que ya estamos bien. ¿Pueden pedirle a nuestro otro invitado que pase, por favor?
– No es la primera vez que hace esto, ¿no es cierto? -dije. ¿Quién me había dicho que cada vez que Trion estaba al borde de la quiebra, algún competidor cometía un atroz error de cálculo, y Trion se recuperaba con más fuerza que nunca?
Goddard me miró de soslayo.
– La práctica hace al maestro.
La cabeza me daba vueltas. El currículum y la biografía de Paul Camilletti lo delataban todo: Goddard se lo había llevado de una compañía llamada Celadon Data, que en ese momento constituía la más grave amenaza para la existencia de Trion. Poco después, Celadon cometió un error tecnológico ya legendario -una movida del tipo Betamax-y-no-VHS- y estuvo al borde de la quiebra hasta que Trion la rescató.
– Antes que yo estuvo Camilletti -dije.
– Y otros antes que él. -Goddard tomó un sorbo de café-. No, usted no fue el primero. Pero me atrevo a decir que fue el mejor.
El cumplido me dolió.
– No comprendo cómo convenció a Wyatt de que la idea del topo funcionaría -dije.
Goddard levantó la mirada cuando se abrió el ascensor, el mismo en el que él había llegado.
Judith Bolton. Me quedé sin aliento.
Llevaba un traje azul marino y una blusa blanca y parecía muy fresca y ejecutiva. Tenía los labios y las uñas pintados de color coral. Se acercó a Goddard y le dio un breve beso en los labios. Enseguida se inclinó hacia mí y tomó mi mano entre las suyas. Sus manos despedían un débil aroma de hierbas y estaban frías.
Se sentó al otro lado de Goddard, desdobló una servilleta de lino y se la puso sobre las piernas.
– Adam quiere saber cómo convenciste a Wyatt -dijo Goddard.
– No es que tuviera que retorcerle el brazo -dijo ella con una risa ronca.
– Eres demasiado sutil para eso -dijo Goddard.
Miré a Judith.
– ¿Por qué yo? -dije al fin.
– Me sorprende que lo pregunte -dijo ella-. Mire lo que ha llegado a hacer. Usted tiene un talento innato.
– Eso y el hecho de que me tuvieran cogido por los cojones por lo del dinero.
– En las empresas hay mucha gente que se sale de la línea recta, Adam -dijo, inclinándose hacia mí-. Teníamos muchas opciones. Pero usted sobresalía. Usted era de lejos el más calificado. Un regalo del dios de la labia. Y con problemas paternales, además.
Sentí que me invadía la furia hasta que ya no pude seguir allí. Me levanté, me paré junto a Goddard y le dije:
– Déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué opinión cree que tendría Eli de usted, si lo viera en este momento?
Goddard me miró con expresión vacía.
– ¿Eli?
– Elijah…
– Ah, sí, eso. Elijah -dijo Goddard, y su desconcierto se convirtió en regocijo sardónico-. Sí, eso. Bueno, eso fue idea de Judith -y soltó una risita.
La habitación parecía dar vueltas lentamente y hacerse cada vez más luminosa, más pálida. Goddard me miró con ojos brillantes.
– Adam -dijo Judith, toda interés y simpatía-. Siéntese, por favor.
Me quedé de pie, mirándolos.
– Nos preocupaba -continuó Judith- que empezara a sospechar algo si todo le parecía demasiado fácil. Es usted un joven extremadamente astuto e intuitivo. Todo debía tener sentido; de lo contrario, comenzaría a desarmarse. No podíamos correr ese riesgo.
– Ya sabe -dijo Goddard-. «El viejo me tiene cariño, le recuerdo a su hijo muerto», toda esa mierda. Tiene sentido, ¿verdad que sí?
– Estas cosas no se dejan al azar -dije con sarcasmo.
– Exacto -dijo Goddard.
– Muy poca gente, pero muy poca, hubiera podido hacer lo que hizo usted -dijo Judith. Sonrió-. La mayoría hubiera sido incapaz de soportar la doble personalidad, vivir a caballo como lo hizo usted. Es usted una persona extraordinaria, espero que sea consciente de ello. Por eso lo escogimos. Y usted nos dio la razón, y con creces.
– No me lo puedo creer -susurré. Las piernas me temblaban; me parecía que los pies me iban a fallar. Tenía que largarme de allí-. No me lo creo, joder.
– Adam, sé lo difícil que esto debe ser para usted -dijo Judith amablemente.
La cabeza me latía como una herida abierta.
– Iré a recoger mis cosas.
– Nada de eso -gritó Goddard-. Usted no se marchará, no lo permitiré. Los jóvenes tan astutos como usted son demasiado infrecuentes. Lo necesito en el séptimo piso.
Un rayo de sol me cegó; no podía verles las caras.
– ¿Y confiaría en mí? -dije con amargura, moviéndome hacia un lado para quitarme el sol de la cara.
Goddard exhaló.
– El espionaje empresarial, hijo mío, es tan estadounidense como el pastel de manzana y el Chevrolet. Joder, ¿cómo cree que llegamos a ser una superpotencia económica? En 1811, un yanqui llamado Francis Lowell Cabot navegó hasta Inglaterra y robó el más precioso secreto de los ingleses: el telar Cartwright, piedra angular de la industria textil. Eso trajo la revolución industrial a Estados Unidos, nos transformó en colosos. Y todo gracias a un único acto de espionaje.
Me di la vuelta y empecé a caminar. Las suelas de caucho de mis botas chirriaban en el suelo de granito.
– No dejaré que sigan jugando conmigo -dije.
– Adam -dijo Goddard-. Habla usted como un fracasado lleno de amargura. Como su padre. Y yo sé que usted no es así, usted es un triunfador, Adam. Una persona brillante. Usted tiene lo necesario para triunfar.
Читать дальше