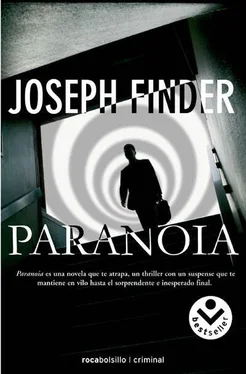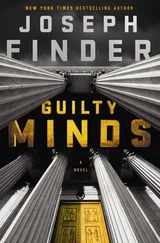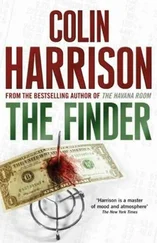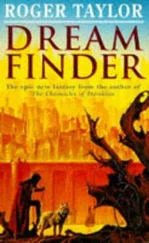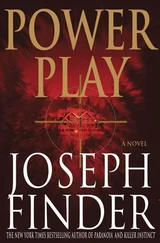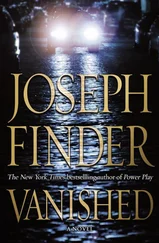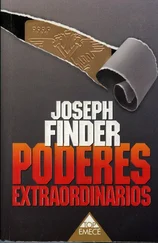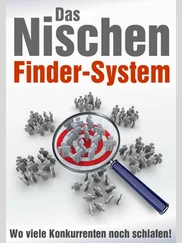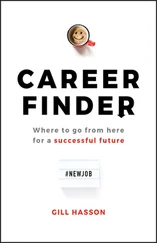– ¡Exacto! «Yo soy grande. Es el cine el que se ha vuelto pequeño.»
Quise retirarme mientras iba ganando, porque ya se me había agotado mi reserva de datos inútiles sobre cine negro. Llevé la conversación al tema del tenis, que era más seguro. Luego me detuve frente al restaurante, y los ojos de Alana se iluminaron de nuevo.
– ¿Conoces este sitio? ¡Es el mejor!
– En cuanto a comida Thai, no hay otro igual, al menos para mí.
Un mozo aparcó el coche -no podía creer que le estuviera dando las llaves de mi Porsche nuevo a un chico de dieciocho años que probablemente lo sacaría a dar una vuelta cuando no hubiera mucho trabajo-, de manera que Alana nunca llegó a ver la pegatina de Trion. Pronto tendría que sacar a colación el viejo tema de «y tú a qué te dedicas». Mejor que fuera yo, pensé, y no que ella tuviera que sacármelo a la fuerza.
La verdad es que durante un buen rato fue una velada magnifica. Lo de Perdición parecía haberla puesto cómoda, parecía haberle hecho creer que estaba con una alma gemela. Un tío que escuchaba a Ani DiFranco, además: ¿qué más podía pedir? Tal vez un poco de profundidad: a las mujeres les suele gustar la profundidad, o al menos algún que otro momento de reflexión, y yo eso lo tenía bajo control.
Pedimos ensalada de papaya verde y rollitos primavera vegetarianos. Llegué a pensar en decirle que era vegetariano como ella, pero luego pensé que eso sería demasiado, y además no estaba seguro de ser capaz de sostener la farsa durante más de una cena. Así que pedí pollo Masaman al curry y ella pidió un curry vegetariano sin leche de coco -recordé haber leído que era alérgica a las gambas- y ambos bebimos cerveza Thai.
Del tenis pasamos al Tennis & Racquet Club, pero me apresuré a alejarnos de esos peligrosos precipicios que nos llevarían a la pregunta de cómo y por qué me encontraba allí ese día. Luego hablamos de golf y de las vacaciones de verano. Alana usaba «verano» como verbo. Se dio cuenta muy rápidamente de que veníamos de distintos lados del muro, pero eso le pareció bien. No iba a casarse conmigo ni presentarme a su padre, y yo no quería falsear también mi historia familiar, porque eso sería demasiado trabajo. Además no parecía necesario: yo parecía gustarle. Le conté historias de cuando trabajaba en el club de tenis, de los turnos nocturnos en la estación de servicio. En realidad, debió de sentirse un poco incómoda con su educación privilegiada, porque dijo una mentirijilla sobre cómo sus padres la obligaban a pasar parte del verano haciendo trabajos menores «en la empresa donde trabaja papá», evitando mencionar que papá era el presidente ejecutivo. Yo sabía, además, que Alana nunca había trabajado en la empresa de su padre. Sus veranos los había pasado en un rancho de Wyoming, en un safari en Tanzania, viviendo con otro par de chicas en un piso del VI de París (pagado por papá), o de interna en la Peggy Guggenheim, en el Gran Canal de Venecia. No poniendo gasolina, precisamente.
Cuando mencionó la empresa en que «trabajaba» su padre, me preparé para el inevitable tema de «y tú a qué te dedicas, dónde trabajas». Pero no llegó; llegaría más tarde. Me sorprendió cuando lo mencionó de una manera extraña, como armando un juego alrededor del tema. Suspiró.
– Bien, supongo que ahora tendremos que hablar de nuestro trabajo, ¿no?
– Bueno, pues…
– Para poder hablar sin parar de lo que hacemos durante el día, ¿no es cierto? Bueno, pues yo estoy en el área tecnológica, ¿vale? Y tú… espera, no me digas, yo lo sé.
El estómago se me cerró.
– Eres granjero. Tienes pollos.
Reí.
– ¿Cómo lo sabes?
– Sí. Un granjero que conduce un Porsche y lleva ropa Fendi.
– En realidad es Zegna.
– Da igual. Lo siento, tal vez a ti lo único que te interese sea hablar del trabajo, como a todos los tíos.
– La verdad es que no -modulé la voz para lograr un tono de sinceridad avergonzada-. La verdad es que prefiero vivir el presente, ser tan consciente como pueda. En Francia hay un monje budista vietnamita, Thich Nhat Nanh, se llama, y dice…
– Dios mío -dijo ella-, esto es lo más raro del mundo. ¡No puedo creer que conozcas a Thich Nhat Nanh!
En realidad no había leído nada de lo escrito por este monje, pero después de ver cuántos libros suyos había comprado Alana en Amazon, investigué un poco en un par de sitios web budistas.
– Claro que lo conozco -dije, como si todo el mundo hubiera leído las obras completas de Thich Nhat Nanh-. «El milagro no es caminar sobre el agua, el milagro es caminar sobre la verde tierra.»
Estaba bastante seguro de haberla clavado, pero en ese instante el móvil vibró en el bolsillo de mi americana. «Disculpa», dije, sacándolo y mirando el número que llamaba.
– Un segundo -me disculpé y cogí la llamada.
– Adam -dijo la voz profunda de Antwoine-. Venga ahora mismo. Se trata de su padre.
Apenas nos habíamos comido la mitad de nuestros platos. La llevé a su casa, disculpándome profusamente durante todo el trayecto. Alana no hubiera podido ser más comprensiva. Incluso se ofreció a acompañarme al hospital, pero no podía exponerla a mi padre, por lo menos no tan pronto. Eso hubiera sido demasiado truculento.
Después de dejarla, conduje el Porsche a ciento treinta y llegué al hospital en quince minutos, por fortuna sin que me pararan. Llegué a la sala de urgencias corriendo y en un estado de conciencia alterada: hiperalerta, asustado y con la mirada perdida. Tan sólo quería llegar a donde estaba mi padre para verlo antes de que muriera. Estaba convencido de que cada segundo de espera frente al mostrador de urgencias podía ser el segundo en que mi padre muriera, y no había tenido tiempo de decirle adiós. Prácticamente le grité el nombre de mi padre a la enfermera encargada de filtrar a los visitantes, y cuando me dijo dónde estaba, salí disparado. Recuerdo haber pensado que si mi padre estuviera muerto la enfermera me habría dicho algo al respecto, así que debía de seguir vivo.
Primero vi a Antwoine, parado junto a las cortinas verdes. Tenía la cara rasguñada y sucia de sangre y parecía asustado.
– ¿Qué pasa? -grité-. ¿Dónde está?
Antwoine señaló las cortinas verdes tras las cuales se alcanzaban a oír voces.
– De repente empezó a respirar con dificultad, luego la cara se le puso oscura, como azul. Los dedos se le pusieron azules. Y entonces llamé a la ambulancia. Parecía estar a la defensiva.
– ¿Está…?
– Sí, está vivo. Joder, para ser un viejo inválido tiene todavía mucha fuerza.
– ¿Él te ha hecho eso? -dije señalando su cara.
Antwoine asintió, sonriendo con inocencia.
– Se negaba a entrar en la ambulancia. Decía que se encontraba bien. Me estuve peleando con él media hora, cuando debería haberlo levantado simplemente y arrojado dentro del coche. Espero no haber tardado demasiado en llamar a la ambulancia.
Un joven pequeño de piel oscura y guantes verdes se me acercó.
– ¿Es usted el hijo?
– Sí -dije.
– Soy el doctor Patel -dijo el hombre. Tenía mi edad, más o menos, y era un residente o un interno o una cosa de ésas.
– Ah. Hola -dije-. Eh… ¿Va a ponerse bien?
– Parece que sí. Su padre tiene un resfriado, eso es todo. Pero no tiene reservas respiratorias, así que un resfriado menor es una amenaza mortal para él.
– ¿Puedo verlo?
– Claro que sí -dijo, dando un paso hacia la cortina y abriéndola. Una enfermera conectaba una bolsa de suero al brazo de mi padre. Tenía una máscara de plástico traslúcido sobre la nariz y la boca y me miraba fijamente. Básicamente se veía igual, sólo que más pequeño, y su cara estaba más pálida que de costumbre. Lo habían conectado a varios monitores.
Читать дальше