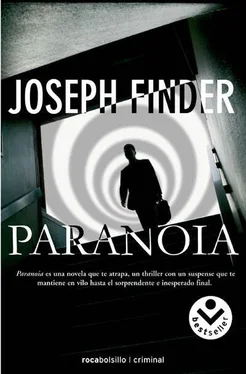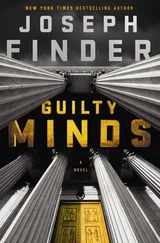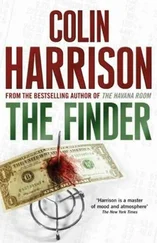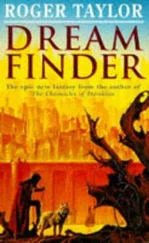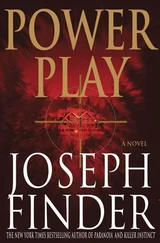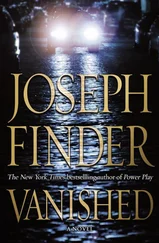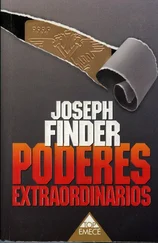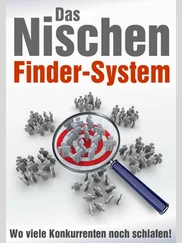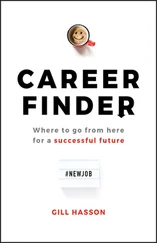– ¿Dónde vive? -preguntó.
Se lo dije, y negó con la cabeza.
– No es lo más apropiado para alguien de su nivel. Además, con el tiempo que va a pasar trabajando, no quiero que tenga que conducir cuarenta y cinco minutos por las mañanas y cuarenta y cinco por las noches. Tendrá que trabajar hasta tarde, así que quiero que viva cerca. ¿Por qué no se muda a uno de esos pisos que hay en Harbor Suites? Ahora se lo puede permitir. Tenemos a una señora que trabaja con el personal externo, se especializa en alojamiento empresarial. Ella le conseguirá algo bonito.
Tragué saliva.
– Suena bien -dije, tratando de controlar una risita nerviosa.
– Ahora, ya sé que no es fanático de los coches, pero este Audi… ¿Por qué no se hace con algo más divertido? Yo creo que cada persona debería estar enamorada de su coche. ¿Por qué no lo intenta? Quiero decir, no se compre un jet, pero sí algo divertido. Flo puede encargarse de los detalles.
¿Quería decir que iba a darme un coche? ¡Dios santo!
Se puso de pie.
– ¿Y bien? ¿Está usted conmigo? -Estiró la mano, y yo se la estreché.
– No soy idiota -dije.
– No, eso es evidente. Vale, bienvenido al equipo, Adam. Me encantará trabajar con usted.
Salí dando tumbos de su despacho y seguí hacia los ascensores con la cabeza en las nubes. Apenas podía tenerme en pie.
Y en ese momento me contuve, recordé por qué estaba allí, cuál era mi verdadero trabajo: cómo había llegado allí, incluso cómo había llegado al despacho de Goddard. Me acababan de dar un ascenso que estaba mucho más allá de mis capacidades.
Pero, obviamente, yo ya no recordaba para qué sí estaba capacitado.
No tuve que darle a nadie la noticia: el milagro del correo electrónico y los mensajes instantáneos ya se había hecho cargo de eso. Para cuando regresé a mi cubículo, el rumor se había propagado por todo el departamento. Goddard era obviamente un hombre de acción inmediata.
No había terminado de entrar al servicio para una meada urgente cuando Chad se había desabrochado la bragueta en el urinario de al lado.
– ¿Qué, es cierto lo que se dice, tío?
Yo miraba la pared de baldosas, impaciente. Necesitaba orinar con urgencia.
– ¿Qué se dice?
– Supongo que debo felicitarte.
– Ah, eso. No, felicitarme sería prematuro. Pero gracias de todos modos.
Miré fijamente el chisme de desagüe automático que había sobre el urinario American Standard. Me pregunté quién lo habría inventado, y si se habrían vuelto ricos, y si la familia haría bromitas cursis sobre el hecho de que su fortuna se fuera por el desagüe. Tan sólo quería que Chad se largara.
– Te subestimé -dijo, soltando un chorro poderoso. Mientras tanto, mi río Colorado amenazaba con romper la presa Hoover.
– ¿Ah, sí?
– Sí. Sabía que eras bueno, pero no sabía cuánto. No te di el crédito que merecías.
– He tenido suerte -dije-. O tal vez sólo tengo una boca muy grande, y por alguna razón eso le gusta a Goddard.
– No, no lo creo. Tienes una especie de fusión telepática con el viejo. Es como que sabes dónde hay que darle. Juraría que ni siquiera necesitáis hablar. Así de bueno eres. Estoy impresionado, campeón. No sé cómo lo has hecho, pero me has impresionado de verdad.
Se subió la bragueta y me dio una palmada en el hombro.
– Comparte el secreto, ¿quieres? -dijo, pero no esperó la respuesta.
Cuando volví a mi cubículo, Noah Mordden estaba inspeccionando los libros que había sobre el archivador. Sostenía un paquete envuelto en papel de regalo que parecía ser un libro.
– Cassidy -dijo-, nuestro chico guay, demasiado guay para quedarse entre nosotros.
– ¿Perdón? -Joder, le encantaban las referencias crípticas.
– Quiero regalarte algo -dijo.
Le di las gracias y abrí el paquete. Era un libro, un libro viejo que olía a moho. Sim Tzu y el arte de la guerra eran las palabras estampadas sobre la tapa de tela.
– Es la traducción de Lionel Giles, 1910 -dijo-. La mejor, creo yo. No es una primera edición, que ya son imposibles de encontrar, pero una de las primeras reimpresiones, al menos.
Me conmovió.
– ¿Cuándo tuviste tiempo para comprar esto?
– La semana pasada, en realidad lo pedí por Internet. No esperaba que fuera a ser un regalo de despedida, pero en fin. Al menos ahora no tendrás excusas.
– Gracias -le dije-. Lo leeré.
– Por favor, hazlo. Sospecho que ahora lo necesitarás todavía más. Recuerda el kotowaza japonés, «el clavo que sobresale recibe un martillazo». Tienes suerte de salir de la órbita de Nora, pero subir demasiado rápido es peligroso en cualquier organización. Es cierto que los halcones vuelan, pero las ardillas no se enredan con las hélices.
Asentí.
– Lo tendré en mente -dije.
– La ambición es una cualidad útil, pero siempre debes borrar tu rastro -dijo.
Definitivamente estaba aludiendo a algo -tuvo que haberme visto saliendo de la oficina de Nora- y logró que me cagara de miedo. Estaba jugando conmigo, con sadismo, como un gato con un ratón.
Nora me citó en su despacho por correo electrónico, y yo me preparé para una tormenta de mierda.
– Adam -me dijo, sonriendo, al verme llegar-, me acabo de enterar. Siéntese, siéntese. Me alegro tanto por usted. Y tal vez no debería revelar estas cosas, pero me encanta que se hayan tomado en serio mi entusiasmo por usted. No siempre hacen caso, ¿sabe?
– Lo sé.
– Pero les aseguré: si me escuchan, no se arrepentirán. Adam tiene lo que hace falta, les dije, ese tío llegará hasta el final. Les doy mi palabra. Lo conozco.
Claro, pensé, crees que me conoces. No tienes la menor idea.
– Me di cuenta de que le preocupaba lo de la reubicación, así que hice un par de llamadas -dijo-. Me alegra tanto que las cosas le salgan bien.
No respondí. Estaba demasiado ocupado pensando en lo que diría Wyatt cuando se enterara.
– ¡Mierda! -dijo Nicholas Wyatt.
Su armadura de arrogancia -tan contenida, tan bronceada- se agrietó durante una fracción de segundo. Me lanzó una mirada que casi rozó un cierto respeto. Casi. Sea como sea, me encontré frente a un Wyatt completamente nuevo, y disfruté viéndolo.
– Me está tomando el pelo -dijo y me siguió mirando-. Más le vale que esto no sea una broma. -Acabó por quitarme la mirada de encima, y fue un alivio-. Joder, es increíble.
Estábamos en su avión privado, pero el avión no se movía. Esperábamos a su tontita de turno para que los dos despegaran hacia la isla de Hawái, donde Wyatt tenía una casa en el complejo Hualalai. Los tres: Wyatt, Arnold Meacham y yo. Yo nunca había estado en un avión privado, y éste era hermoso, un Gulfstream G-IV, cabina interior de cuatro metros de ancho, veintitantos metros de envergadura. Nunca había visto tanto espacio libre en un avión. Prácticamente se podía jugar a fútbol allí dentro. No había más de diez asientos, una sala de conferencias separada y dos baños enormes con duchas.
Por supuesto, yo no los acompañaría a la Isla Grande. Aquello no era más que una provocación. Meacham y yo nos bajaríamos antes de que el avión fuera a ninguna parte. Wyatt llevaba una especie de camisa de seda negra. Deseé que tuviera cáncer de piel.
Meacham le sonrió a Wyatt y le dijo en voz baja:
– Brillante idea, Nick.
– Tengo que reconocérselo a Judith -dijo-. Originalmente, la idea fue de ella -sacudió lentamente la cabeza-. Pero dudo que siquiera ella se lo esperara.
Cogió su móvil y oprimió dos teclas.
– Judith -dijo-. Nuestro chico está trabajando para el Señor Don Jefe en persona. El Pez Grande. Asistente ejecutivo especial del señor presidente -hizo una pausa y le sonrió a Meacham-. No, no bromeo -otra pausa-. Judith, querida, quiero que hagas un curso intensivo con nuestro jovencito -pausa-. Ya, vale, obviamente esto es prioridad número uno. Quiero que Adam conozca a ese tío como la palma de su mano. Quiero que sea el mejor asistente especial que ese tío ha contratado en su puta vida. Correcto. -Y terminó la llamada con un bip. Me miró de nuevo y dijo-: Acaba usted de salvar el pellejo, mi amigo. ¿Arnie?
Читать дальше