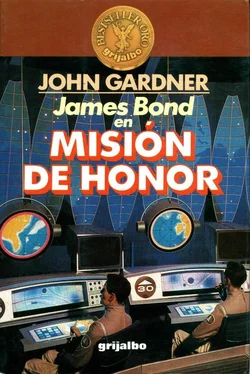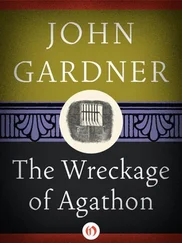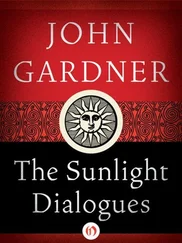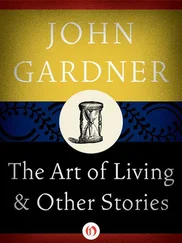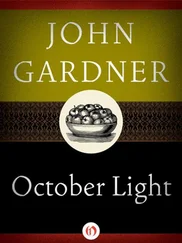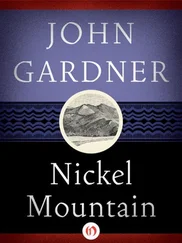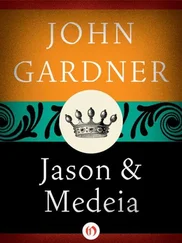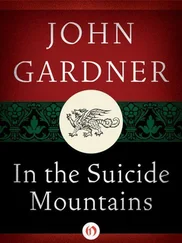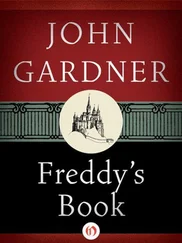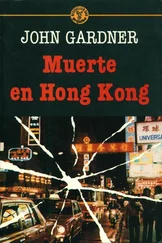A lo largo de su vida, James Bond había viajado como piloto o pasajero en toda clase de aviones, desde el biplano Tiger Moth hasta los reactores Phantom. Y pese a ello, no recordaba nada comparable a volar en el Europa .
La mañana era clara y soleada. Con sus dos motores zumbando como un enjambre de avispas y sus hélices de pala única de madera en vertiginoso volteo, la gruesa y reluciente aeronave se deslizó por la amplia cortada y, sobrevolando la carretera y el tendido del ferrocarril, ascendió sobre el Léman. Para un hombre como Bond, enamorado de las máquinas, eran instantes prodigiosos. A trescientos metros de altura y sobre el espectacular panorama del lago, llegó a olvidar por unos momentos la terrible, peligrosa misión en que estaban embarcados.
Lo que más estupor le causaba era la estabilidad del dirigible. No se experimentaban en é1 las sacudidas que a semejante altura y en un terreno como aquél hubiesen estremecido un avión. Le pareció enteramente lógico el que los pasajeros de los grandes dirigibles de los años veinte y treinta se declararan apasionados de ellos.
El Europa hundió el morro y, colocándose casi en vertical sobre él, describió una circunferencia completa. Al alcanzar los quinientos metros de altitud, se dilató el panorama con la aparición de las cimas empenechadas de nieve sobre el claro azul del cielo, Montreux en la lejanía y, hacia la orilla francesa del lago, Thonon, pequeña ciudad de aspecto apacible y acogedor.
Luego, Nick estableció la inclinación a fin de que pudieran apreciar Ginebra conforme se acercaban a ella a un majestuoso régimen de ochenta kilómetros por hora.
Bond se volvió hacia la popa de la barquilla. Rahani y Jay Autem Holy permanecían ajenos a la vista, encorvados sobre el transmisor, que el agente especial divisaba sin dificultad porque habían abatido los respaldos de varios asientos.
Holy parecía mascullar para sí mientras sintonizaba la frecuencia. Rahani le observaba de cerca. «Como un celador», pensó Bond. El general Zwingli, vuelto a medias hacia ellos en su asiento, aportaba consejos. Simon y el asistente árabe montaban guardia, el joven sin apartar ni por un momento los ojos del piloto y de Bond. Simon, en pie, apoyado en la puerta, casi daba la impresión de cubrirles la retirada a sus jefes.
Aparecieron a la vista, abajo, las riberas de Ginebra. El Europa redujo la marcha, se inclinó hacia adelante y viró lentamente.
– ¡Cuidado con gastar bromas, Nick! -voceó Rahani-. Limítese a hacer lo que haría normalmente, y luego llévenos derechos hacia Le Richemond.
– Estoy haciendo lo que haría normalmente -replicó el piloto-. Ajustándome al manual. ¿No fue eso lo que pidió? Pues cumplo su encargo.
– Y por cierto -voceó Bond a su vez-, ¿qué nos disponemos a hacer exactamente? ¿De qué va ese golpe que ha de cambiar el curso de la historia?
Holy volvió la mirada hacia él.
– Vamos a poner a prueba la estabilidad de las dos naciones más poderosas de la Tierra. ¿Me creerla usted si le digo que entre los códigos que pueden transmitirse a las redes de emergencia del presidente de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética figuran programas capaces de anular lo más importante de sus arsenales nucleares?
– Yo le creo a usted cualquier cosa.
Bond no necesitaba oír más. «M» estaba en lo cierto: aquella gente se proponía cursar a los respectivos satélites el programa Reja de Arado norteamericano y su equivalente ruso, y con eso, desencadenar una acción irreversible. En ese instante se decidió Bond a intervenir.
Toda su vida adulta la había consagrado a su patria, y sabía que ahora iba a dejar la vida en el empeño. La ASP contenía un único proyectil. Si la suerte le ayudaba, la Glaser, en el reducido espacio de la barquilla, partiría por la mitad a cualquiera de sus ocupantes. Pero sólo a uno. Así pues, ¿qué sentido tenía un blanco humano? Abatir a uno y ser abatido a su vez. Una iniciativa estéril. En cambio, si elegía el momento adecuado y lograba distraer al asistente árabe, la solitaria bala, disparada con precisión, haría pedazos la radio y probablemente también el microordenador.
Destruido el equipo, no tardaría en llegarle a él la muerte: pero comparado con la satisfacción de saber que había conseguido desbaratar una vez más los planes de ESPECTRO, aquello tenía muy poca importancia para Bond. Tal vez lo intentaran de nuevo, pero siempre habría hombres como él; y además, el Servicio estaba sobre aviso.
Ginebra, limpia, ordenada y pintoresca, apareció a la derecha de los tripulantes al iniciar Nick un suave giro con la nave. Al fondo, se alzaba el Montblanc imponente en su altura. El dirigible comenzó a descender con miras a su corto sobrevuelo de las riberas.
– ¿Cuánto falta?
Era la primera vez que Zwingli se dirigía al piloto. Nick se volvió hacia él.
– ¿Para llegar a Le Richemond? Unos cuatro minutos.
– ¿Has sintonizado esa frecuencia? -el general interpelaba esa vez a Holy.
– Estamos en ella, Joe. Acabo de introducir el disco. Lo único que resta por hacer es pulsar la tecla de entrada, y sabremos si el camarada Bond ha cumplido su palabra.
– Entonces, ¿vas a empezar por el programa de los Estados Unidos?
– Sí, Joe intervino Rahani-. Sí, los Estados Unidos recibirán las pertinentes instrucciones dentro de un par de minutos. Estiró el cuello, para observar por la ventanilla-. Ahí lo tenemos; estamos llegando.
Bond retiró lentamente el seguro de la ASP.
– Preparado, Jay. Será de un momento a otro.
Aunque no había alzado la voz, las palabras de Rahani se oyeron claramente al otro extremo de la barquilla. El lujoso hotel y su jardín de perfecta distribución se extendían abajo, ya muy cercanos. Nick imprimió al Europa un rumbo que le situaría en la misma vertical del suntuoso edificio.
– He dicho que preparado, Jay.
– Sólo un segundo… -repuso Holy-. Ya está.
En ese instante Bond se volvió ASP en mano hacia el asistente árabe y gritó:
– Tu ventanilla. ¡Mira por tu ventanilla!
Y como el muchacho ladease la cabeza, Bond, sabiendo que no se le ofrecería una segunda oportunidad, alzó el brazo y apretó el gatillo. El sonoro chasquido del percutor acalló el ronroneo de los motores.
Siguió, para Bond, un instante de incredulidad. ¿Había errado el tiro? La bala ¿era ficticia? Y entonces sonó la risa de Simon, secundada por un rezongo del árabe.
– No se te ocurra arrojarla, James. Yo te partiría en dos con una sola mano. ¿De veras pensaste que te dejaríamos acompañarnos con un arma cargada? Demasiado riesgo.
– ¡Maldito sea, Bond! -Rahani había saltado de su asiento-. No juegue aquí a pistoleros. La frecuencia que nos dio, ¿es válida? ¿O resultará tan falsa como su lealtad?
Las señales acústicas procedentes del fondo de la barquilla, indicaban que Holy había puesto en marcha el programa. Lanzó una exclamación de alborozo.
– Funciona, Tamil. Bond podrá habernos engañado en otras cosas, pero nos proporcionó la frecuencia. El satélite acaba de aceptarla.
Bond dejó caer la pistola, inútil pedazo de metal. Lo habían conseguido. En esos momentos los complejísimos procesadores del Pentágono estarían clasificando los números a la portentosa velocidad de que son capaces de hacerlo los ordenadores actuales. Los resultados afluirían a borbotones a los oportunos terminales, de un lado a otro de los Estados Unidos y también a las bases europeas de la OTAN. Se había consumado. Bond sintió únicamente una ira terrible, y una náusea en el fondo del estómago.
Tardó algún tiempo en asimilar los sucesos de los segundos inmediatos.
Читать дальше