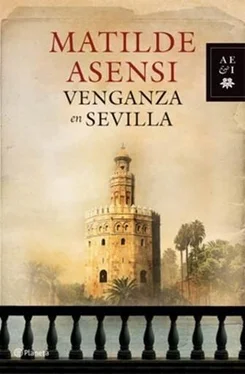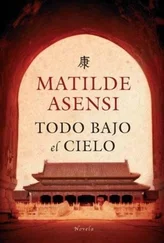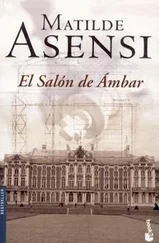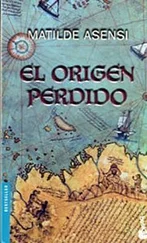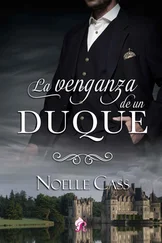– ¡Abrevia! -le ordenó Rodrigo.
Juanillo, que desde su más corta edad le tenía un miedo terrible a Rodrigo por las maneras tiranas que con él se gastaba mi compadre, tragó saliva y volvió a sujetar las riendas.
– Bueno, pues el dicho portero -continuó, algo humillado-, que lleva toda la vida en el oficio…
– Y que hablaba de madre con grande afecto -añadió Rodrigo, sonriente.
– … se admiró mucho de que le preguntáramos por Clara Peralta, pues ya se cuentan más de quince años desde el día en que abandonó la mancebía pública.
– ¿Es que murió? -pregunté, evocando el temor de madre.
– Detente y no sigas por ahí -me reconvino mi compadre-, que, aunque tienes negros los pensamientos por el dolor, a Clara Peralta no le ha acaecido nada malo.
– ¡De malo, nada! -apuntó Juanillo-. ¡Bueno y muy bueno para ella!
– ¡Y para su marqués! -soltó Rodrigo con otra carcajada.
– ¿Su marqués? -andaba yo con la mollera corta por el cansancio.
– El marqués de Piedramedina -me soltó mi compadre como si fuera obligación mía conocer de toda la vida al tal marqués-, uno de los nobles de mayor abolengo de España, gentilhombre de la Cámara que, al parecer, fue grande amigo del rey Felipe el Segundo y tutor del rey actual, Felipe el Tercero. Era ya viejo cuando intimó con Clara en la mancebía y se enamoró perdidamente de ella. La sacó del oficio, le compró una casa en la calle de la Ballestilla, en el vecindario que dicen del Salvador, y, a despecho de su señora esposa la marquesa, vive allí con ella salvo cuando tiene que aparecer en público, pues entonces regresa a su palacio y hace sus fiestas y recepciones como si nada pasara. Lo sabe todo el mundo en Sevilla.
Me quedé muda de asombro.
– En resolución -terminó mi compadre, muy complacido-, Clara Peralta es lo que llaman una querida, una mujer servida o una mujer enamorada. ¡Y de un marqués!
Yo no estaba tan satisfecha como él. Clara ya no guardaría a madre en la memoria y, aunque así fuera, no aceptaría en su casa a gentes como nosotros, de baja condición, marineros, mercaderes, mestizos, negros y a cargo de un reo en la Cárcel Real. Cualquier ayuda que ella nos hubiera ofrecido gentilmente viviendo en la mancebía, como enamorada de un marqués de tan alto linaje ya no querría brindárnosla.
Me quité el chambergo, me desenredé los cabellos con los dedos de la mano y me lo volví a calar. Quizá, al final, tendríamos que buscar posada en Sevilla. En cualquier caso, la agonía de mi padre era lo más importante y Damiana, que no había abierto la boca en todo el día, tenía que encargarse prestamente de él.
– ¿Dónde comeremos? -quiso saber Juanillo.
– En la cárcel podrás comer -le respondí, tirando de las riendas para conducir mi caballo nuevamente hacia la puerta del Arenal-. Hay bodegones en su patio.
– ¿Es que se puede entrar? -se sorprendió Rodrigo.
– ¿Que si se puede entrar? -Ahora fui yo quien soltó una carcajada-. Compadre, allí podría entrar uno de esos monstruos gigantescos que habitan el océano vestido con calzones bermejos y nadie le miraría.
Regresé con ellos a la plaza de San Francisco, que seguía abarrotada de gentes aunque era la hora de la comida, y desmonté. Unos niños sucios y descalzos se acercaron a pedir limosna.
– Vosotros dos -les dije a Rodrigo y a Juanillo entretanto despachaba a los pordioseros- os quedáis aquí. Vigilad el carro, pues me llevo a Damiana y no es éste lugar de confianza.
– ¡Yo quiero ver al maestre! -exclamó Rodrigo, iracundo. Juanillo se inclinó hacia delante, con la misma intención.
– No, aún no -me negué-. En el carro llevamos una grande fortuna que debéis proteger y mi padre sólo precisa de Damiana. Dentro de un rato saldré para que uno de vosotros pueda entrar un momento, verle y comer.
Abrí la portezuela del carro y tropecé con el rostro amondongado y los ojos inquisitivos de la cimarrona.
– Hemos llegado -le dije, tendiéndole una mano. Ella comprendió. Cogió una bolsa que había llevado junto a su cuerpo todo el viaje y se la colgó del hombro antes de salir. Parecía fresca y descansada, como si estuviera dispuesta para ese momento desde que zarpamos de Cartagena. Bajó los estribos con soltura, sin ayuda mía, y se dirigió apaciblemente hacia la puerta de la Cárcel Real.
Ignorando a todos cuantos por allí deambulaban, caminamos hacia el aposento de mi padre. En cuanto abrí la puerta, Damiana se coló en el interior y se acercó a la cama. Alonso, con gesto inquieto, se allegó hasta mí.
– Ha venido el alcalde de la cárcel, don Martín -me explicó con grande recelo-, y ha preguntado por vuesa merced.
– ¿Y?
– Parecía muy contrariado y molesto, señor. No me ha gustado.
– ¿Ha dicho algo? -No se me daba nada ni del alcalde ni de lo que Alonso me contaba. Mis ojos acosaban los movimientos de Damiana, que estudiaba cuidadosamente a mi padre.
– Me ha mandado que le avisara de vuestra presencia en cuanto llegarais.
– Pues ve y hazlo.
Alonso sacudió la cabeza con pesar.
– No, señor, no lo haré. Conozco al alcalde y, por más, su advertimiento de mandarme azotar si vuesa merced escapaba me ha picado. Le he dicho que hoy ya no volveríais, que necesitabais encontrar alojamiento en Sevilla y que me habíais dejado a mí al cuidado de vuestro padre. Algo acontece que no me gusta.
Le miré y le di un golpecillo afectuoso en el brazo.
– Márchate, Alonsillo. Tampoco a mí me gusta lo que dices del alcalde y no quiero darle razones para que te discipline.
– Pagáis bien. Quiero entrar a vuestro servicio.
– Pues no ha de ser, muchacho -rehusé-. Ya tengo, como ves, esclavos, y fuera me esperan mis criados con el carro en el que hemos venido desde Toledo. Si el alcalde te ha enseñado los dientes por mi causa, la mejor forma de obrar para ti es correr y alejarte de aquí a toda prisa.
Alonso se demoraba.
– ¡Vete ya! -le grité de malos modos.
El esportillero bajó la cabeza y, abriendo la puerta, salió. Le olvidé al punto, pues Damiana me hizo una seña con la mano para que me acercara.
– Escuchad, señor -musitó cuando me tuvo a su lado-, vuestro padre ya está muerto. No queda en él más que una gota de vida y si no se ha marchado aún no es porque vaya a sanar y a vivir sino porque tiene algo pendiente aquí que no puede llevarse al otro mundo.
Asentí levemente con la cabeza al tiempo que las lágrimas comenzaban a rebosarme de los ojos. No me sorprendía lo que Damiana me anunciaba. Desde que le había visto en la Crujía conocía que estaba más allá que aquí.
– Aunque, señor, hay algo que sí puedo hacer por él y por voacé.
La miré sin comprenderla y sin dejar de llorar silenciosamente.
– Puedo despertarle, señor, puedo darle un cocimiento que hará que recupere la razón durante un breve tiempo, mas luego, y sin remedio, morirá.
– Y si no se lo das, ¿vivirá?
– No, señor Martín, no vivirá y, por más, se marchará de este mundo sin resolver lo que aún le ata a la Tierra.
– Sea, pues. Dale el cocimiento.
Entretanto Damiana se aplicaba en el brasero con sus hierbas y caldos, yo me senté en el borde de la cama de mi padre y le tomé una mano. No iba a poder rescatarle y devolverle al lado de madre. Había cruzado la mar Océana para salvarle y retornaría sin él. Me odiaba por ello. Hubiera deseado hallarme de nuevo en la cubierta de la Chacona y oír su vozarrón malhumorado: «¡Martín! ¡Miserable muchacho del demonio! ¿Dónde te has metido? ¿Es que no piensas trabajar? ¡Por mis barbas! ¡El barco zarpa y hacen falta tus enclenques brazos!» Sonreí al recordarlo. Le pasé una mano por el fino rostro, acariciándole, y le arreglé los cabellos sobre las almohadas. ¡Qué distinta hubiera sido mi vida si aquel padre que la fortuna me dio en el lugar del que había perdido en España no hubiera velado por mí y por mi futuro! ¿Qué haría desde ahora sin él, cómo seguiría viviendo? «¿Quién sabe…? Quizá algún día utilices tus dos personalidades, la de Catalina y la de Martín, según tu voluntad y conveniencia. Me gustaría, si tal ocurriese, estar vivo para verlo.»
Читать дальше