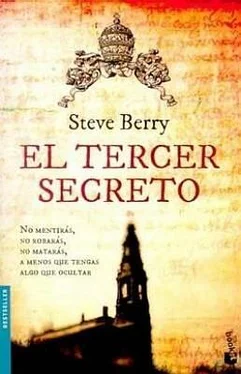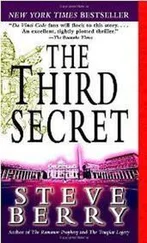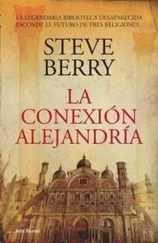– ¿Qué estás haciendo aquí? -le preguntó a Ngovi.
– Me llamaron.
– Creí que Clemente pasaría la velada en el North American College -dijo el otro entre susurros.
– Y así iba a ser, pero se marchó de repente. Me llamó hace una hora y me dijo que me reuniera con él aquí.
– Ésta es la tercera vez en dos semanas que viene. Seguro que todos se están dando cuenta.
Ngovi asintió.
– Gracias a Dios la caja fuerte contiene muchas cosas. Es difícil saber a ciencia cierta qué hace.
– Me preocupa esto, Maurice. Está obrando de forma extraña.
El camarlengo sólo rompía el protocolo en privado y utilizaba los nombres de pila.
– Cierto. Rehúye mis preguntas con acertijos.
– Me he pasado el último mes estudiando todas las apariciones marianas que han sido investigadas. He leído informe tras informe de testigos y visionarios. Nunca pensé que hubiera tantas visitas del cielo. Quiere saber los detalles de cada una de ellas, además de las palabras que la Virgen pronunció. Pero se niega a decirme por qué. Lo único que hace es volver aquí de nuevo. -Meneó la cabeza-. Valendrea no tardará en enterarse.
– Él y Ambrosi no están en el Vaticano esta noche.
– Da igual. Lo averiguará. A veces me pregunto si todo el mundo lo informa.
El chasquido de una tapa al cerrarse resonó en la Riserva , seguido del sonido metálico de una puerta. Al poco apareció Clemente.
– Hay que encontrar al padre Tibor.
Michener dio un paso adelante.
– El Registro Civil me ha facilitado su paradero exacto en Rumanía.
– ¿Cuándo te marchas?
– Mañana por la noche o a la mañana siguiente, dependiendo de los vuelos.
– Quiero que este viaje quede entre nosotros tres. Son unas vacaciones. ¿Comprendido?
Michener asintió. La voz de Clemente no pasaba de un susurro, y Michener sintió curiosidad.
– ¿Por qué hablamos tan bajo?
– No sabía que lo hiciéramos.
Michener percibió irritación, como si se supusiera que no debía señalar semejante hecho.
– Colin, tú y Maurice sois los únicos en quienes confío incondicionalmente. Mi querido amigo el cardenal no puede ir al extranjero sin llamar la atención, pues ahora es demasiado famoso, demasiado importante, así que tú eres el único que puede llevar a cabo este cometido.
Michener apuntó a la Riserva .
– ¿Por qué siempre está viniendo aquí?
– Las palabras me atraen.
– Su Santidad Juan Pablo II reveló el tercer mensaje de Fátima al mundo al comienzo del nuevo milenio -dijo Ngovi-. Antes fue analizado por un comité de sacerdotes y estudiosos, entre los cuales estaba yo. El texto fue fotografiado y publicado en todo el mundo.
Clemente no respondió.
– Tal vez consultar a los cardenales pudiera ayudar a resolver el problema de que se trate -sugirió Ngovi.
– A quienes más temo es a los cardenales.
– Y ¿qué espera averiguar de un anciano de Rumanía? -preguntó Michener.
– Me envió algo que requiere mi atención.
– No recuerdo haber visto nada suyo -contestó Michener.
– Vino en la valija diplomática: un sobre cerrado procedente del nuncio en Bucarest. El remitente afirmó haberle traducido el mensaje de la Virgen al papa Juan.
– ¿Cuándo? -inquirió Michener.
– Hace tres meses.
Michener reparó en que coincidía con la época en que Clemente empezó a visitar la Riserva .
– Ahora sé que decía la verdad, así que no deseo que el nuncio se vea implicado. Necesito que vayas a Rumanía a juzgar por ti mismo al padre Tibor. Tu opinión es importante para mí.
– Santo Padre…
Clemente levantó la mano.
– No tengo la intención de ser interrogado más a este respecto. -La declaración estaba teñida de ira, una emoción poco común en Clemente.
– De acuerdo -replicó Michener-. Encontraré al padre Tibor, Su Santidad. Puede estar seguro de ello.
Clemente miró la Riserva .
– Mis predecesores estaban tan equivocados…
– ¿En qué sentido, Jakob? -preguntó Ngovi.
Clemente se volvió, tenía los ojos ausentes y tristes.
– En todos los sentidos, Maurice.
21:45
Valendrea estaba disfrutando de la noche. Él y el padre Ambrosi habían abandonado el Vaticano hacía dos horas y habían ido en un coche oficial a La Marcello, uno de sus restaurantes preferidos. Su corazón de ternera con alcachofas era, sin lugar a dudas, el mejor de Roma. La ribollita, una sopa toscana a base de alubias, verduras y pan, le recordaba la infancia, y el sorbete de limón con una decadente salsa de mandarina bastaba para garantizar la vuelta de cualquier cliente. Él cenaba allí desde hacía años, en su mesa de siempre, hacia el fondo. El propietario sabía cuál era su vino favorito y de su necesidad de absoluta privacidad.
– Bonita noche -comentó Ambrosi.
El sacerdote de menor edad miraba a Valendrea en el asiento de atrás de un gran Mercedes cupé que había llevado a numerosos diplomáticos por la Ciudad Eterna, incluso al presidente de Estados Unidos, que había acudido el otoño pasado. El habitáculo trasero se hallaba separado del conductor por un cristal esmerilado, todas las ventanillas estaban tintadas y blindadas; y los flancos y la carrocería, revestidos de acero.
– Sí que lo es. -Le daba chupadas a un cigarrillo, disfrutando de la relajante sensación que le producía la entrada de la nicotina en el torrente sanguíneo tras una comida satisfactoria-. ¿Qué sabemos del padre Tibor?
Se había aficionado a hablar en primera persona de plural, una práctica que esperaba que le resultaría útil en años venideros: los papas habían hablado así durante siglos. Juan Pablo II fue el primero en perder la costumbre, y Clemente XV había decretado oficialmente su abolición. Pero si el Papa actual estaba resuelto a deshacerse de todas las tradiciones, Valendrea estaba resuelto a resucitarlas.
Durante la cena no le había preguntado a Ambrosi nada del tema que tanto le preocupaba, fiel a su norma de no discutir asuntos del Vaticano fuera del mismo. Había visto caer a demasiados hombres por irse de la lengua, una caída a la que él había contribuido en algunos casos. Pero su coche era como una prolongación del Vaticano, y Ambrosi se cercioraba a diario de que no hubiera micrófonos.
El reproductor de CD dejaba escapar una suave melodía de Chopin. La música lo relajaba, pero también enmascaraba las conversaciones en caso de que existiera algún interceptor móvil.
– Se llama Andrej Tibor -repuso Ambrosi-. Trabajó en el Vaticano entre 1959 y 1967. Después fue un sacerdote ordinario al servicio de numerosas parroquias, hasta que se jubiló hace dos décadas. En la actualidad vive en Rumanía y recibe una pensión mensual en un cheque que cobra con regularidad.
Valendrea saboreó una profunda calada del cigarrillo.
– De modo que la pregunta es ¿qué quiere Clemente de ese sacerdote anciano?
– Seguro que tiene que ver con Fátima.
Acababan de dar la vuelta a la via Milazzo y bajaban a toda velocidad por la via dei Fori Imperiali , en dirección al Coliseo. Le encantaba cómo se aferraba Roma a su pasado. No le costaba imaginar a emperadores y papas disfrutando de la satisfacción de saber que podían dominar aquella maravilla. Algún día también él saborearía esa sensación. Jamás estaría satisfecho con el birrete púrpura de cardenal: quería lucir el camauro, el tocado reservado a los papas. Clemente había rechazado ese sombrero anticuado porque lo consideraba anacrónico, pero el casquete de terciopelo rojo ribeteado de piel blanca constituiría un signo más del regreso del pontificado imperial. Los católicos de Occidente y del Tercer Mundo dejarían de poder cuestionar el dogma latino. A la Iglesia había llegado a preocuparle más complacer al mundo que defender su fe. El islamismo, el hinduismo, el budismo e incontables sectas protestantes estaban diezmando las filas de los católicos. Y ello era obra del Diablo. La Iglesia católica, la única verdadera, se encontraba en peligro, pero él sabía lo que necesitaba: una mano firme. Una mano que asegurara la obediencia de los sacerdotes, de la permanencia de sus miembros y de la recuperación de sus ganancias. Una mano que él estaba más que dispuesto a tender.
Читать дальше