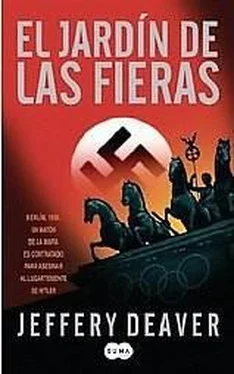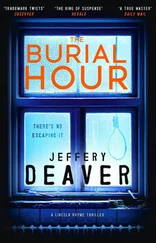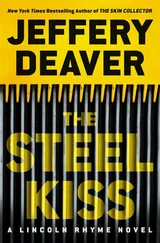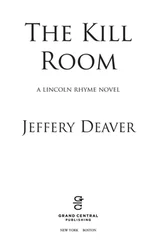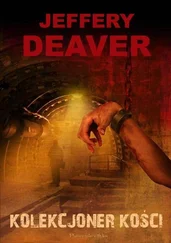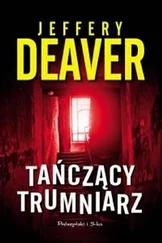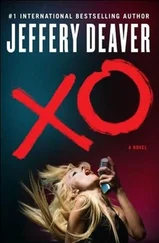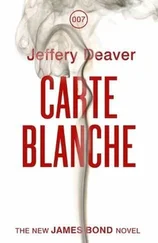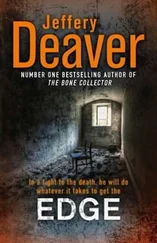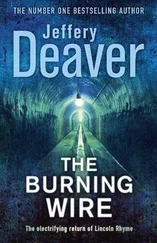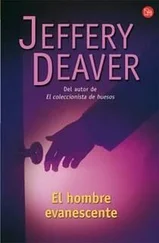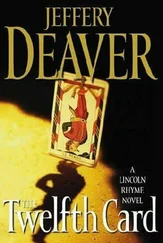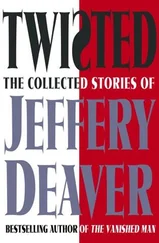El prisionero, parpadeando, miró a los dos guardias; luego a Kurt, al otro lado del pasillo.
Uno de los guardias echó un vistazo a una hoja de papel.
– Ali Grossman, has sido sentenciado a cinco años en el campo de Oranienburg por crímenes contra el Estado. Sal.
– Pero si yo…
– Calla. Se te preparará para el viaje al campo.
– ¿Cómo? Ya me despiojaron.
– ¡Que calles, he dicho!
Un guardia susurró algo a su compañero. El otro le dijo:
– ¿No has traído los tuyos?
– No.
– Pues toma, usa los míos.
Y le entregó unos guantes de piel de color claro. El otro guardia se los puso. Luego, con el gruñido del tenista que ejecuta un poderoso servicio, clavó el puño en el vientre del flaco prisionero. Grossman lanzó un grito y comenzó a tener arcadas.
Los nudillos del guardia lo golpearon silenciosamente en el mentón.
– No, no, no…
Más golpes; encontraban el blanco en la ingle, la cara, el abdomen. Manaba sangre por la nariz y la boca, lágrimas por los ojos. Se ahogaba, jadeaba:
– ¡Por favor, señor!
Los hermanos, horrorizados, vieron que el ser humano se iba convirtiendo en un muñeco roto. El guardia que descargaba los golpes miró a su camarada, diciendo:
– Disculpa lo de los guantes. Pediré a mi esposa que te los limpie y arregle.
– Si no te importa.
Recogieron al hombre y se lo llevaron a rastras por el pasillo. La puerta resonó ruidosamente.
Kurt y Hans miraban fijamente la celda vacía. El mayor estaba mudo; no recordaba haber tenido tanto miedo en toda su vida. Por fin su hermano preguntó:
– Debe de haber hecho algo terrible, ¿no te parece? Para que lo traten así…
– Sabotaje, supongo -dijo Kurt, con voz trémula.
– Me han dicho que hubo un incendio en un edificio del Gobierno. El Ministerio de Transporte. ¿Lo sabías? Quizá fue éste.
– Sí. Un incendio. Éste debe de haber sido el incendiario.
Estaban paralizados por el terror; el hirviente chorro de vapor, detrás de ellos, continuaba caldeando la diminuta celda.
Apenas un minuto después la puerta volvió a abrirse y a cerrarse. Ellos se miraron.
Comenzaron las pisadas resonantes, suela contra cemento.
…seis, siete, ocho…
– Yo mataré al que estaba a la derecha -susurró Hans-. El más grande. Ya verás. Cogeremos las llaves y…
Kurt se inclinó hacia él y le cogió la cara entre las manos.
– ¡No! -susurró, con tanta fiereza que su hermano ahogó una exclamación de sorpresa-. No harás nada. No te resistas, no les contestes. Haz exactamente lo que te digan. Y si te golpean, aguanta el dolor en silencio. -Todas sus intenciones de pelear contra los nacionalsocialistas, de intentar que las cosas cambiaran, habían desaparecido.
– Pero…
Kurt tiró de Hans para acercarlo más:
– ¡Harás lo que te he dicho!
…trece, catorce…
Las pisadas eran como un mazo contra la campana de las Olimpiadas: cada una hacía vibrar una descarga de miedo en el alma de Kurt Fischer.
…diecisiete, dieciocho…
A las veintiséis se harían más lentas.
A las veintiocho se detendrían.
Y comenzaría a correr la sangre.
– ¡Me haces daño! -Pero ni los fuertes músculos de Hans lograron desprender los dedos de su hermano.
– Si te rompen los dientes, no dirás nada. Si te quiebran los dedos puedes gemir, llorar y aullar, pero no les digas nada. Vamos a sobrevivir a esto. ¿Me entiendes? Para sobrevivir es necesario no resistirse.
…Veintidós, veintitrés, veinticuatro…
En el suelo, frente a los barrotes, apareció una sombra.
– ¿Has entendido?
– Sí -susurró Hans.
Kurt le rodeó los hombros con un brazo y ambos se volvieron hacia la puerta.
Las pisadas se detuvieron ante la celda.
Pero no eran los guardias. Uno era un hombre delgado, de pelo gris, que iba de traje. El otro, más pesado y medio calvo, vestía americana de tweed parda y chaleco. Ambos miraron a los hermanos.
– ¿Sois los Fischer? -preguntó el canoso.
Hans miró a su hermano. Él asintió.
El hombre sacó una hoja del bolsillo.
– Kurt -leyó. Levantó la vista-. Tú debes de ser Kurt. Y tú Hans.
– Sí.
¿Qué significaba eso?
El hombre miró a lo largo del pasillo.
– Abra la celda.
Más pisadas. Apareció el guardia, echó un vistazo dentro y abrió la cerradura. Luego dio un paso atrás, con la mano en la porra que le colgaba del cinturón.
Los dos hombres entraron.
El de pelo gris dijo:
– Soy el coronel Reinhard Ernst.
Kurt reconoció el nombre. Ernst ocupaba algún puesto en el gobierno de Hitler, aunque él no sabía exactamente cuál. El otro fue presentado como doctor Keitel, profesor de alguna academia militar de las afueras de Berlín. El coronel preguntó:
– El parte de arresto dice que habéis cometido «delitos contra el Estado». Pero todos dicen lo mismo. ¿Cuáles han sido esos delitos exactamente?
Kurt explicó lo de sus padres y el intento de abandonar ilegalmente el país.
Ernst, con la cabeza inclinada a un costado, los observaba con atención.
– Pacifismo -murmuró.
Luego se volvió hacia Keitel, quien preguntó:
– ¿Habéis cometido actividades contra el Partido?
– No, señor.
– ¿Sois piratas Edelweiss?
Se refería a los clubes informales de gente joven (bandas, según algunos) que se oponían al nacionalsocialismo, surgidos como reacción a la insensible disciplina de las Juventudes Hitlerianas. Se reunían clandestinamente para hablar de política y arte… y para probar ciertos placeres de la vida que el Partido condenaba, al menos en público: el alcohol, el tabaco y el sexo extramatrimonial. Los hermanos conocían a algunos miembros, pero no formaban parte de ninguno de ellos. Eso fue lo que Kurt respondió.
– El delito puede parecer menor, pero… -Ernst mostró una hoja-. Habéis sido sentenciados a tres años en el campo de Oranienburg.
Hans ahogó una exclamación. Kurt, atónito, pensó en la terrible paliza que acababan de ver, en el pobre señor Grossman sometido a golpes. También sabía que algunos iban a Oranienburg o a Dachau para cumplir sentencias breves, pero nunca se los volvía a ver.
– ¡Pero si no ha habido juicio! -balbuceó-. Nos arrestaron hace una hora. Y hoy es domingo. ¿Cómo pueden habernos sentenciado?
El coronel se encogió de hombros.
– Ya veis que hubo juicio.
Y le entregó el documento, que contenía decenas de nombres de prisioneros; entre ellos los de Kurt y Hans. Junto a cada uno se veía la duración de la sentencia. El encabezamiento decía, simplemente: «Tribunal del Pueblo». Ese infame tribunal se componía de dos jueces verdaderos y cinco hombres del Partido, la SS o la Gestapo. Sus cargos eran inapelables.
El joven miró aquel papel, atónito.
El profesor dijo:
– ¿Gozáis de buena salud general?
Los hermanos intercambiaron una mirada. Luego asintieron.
– ¿Judíos en algún grado?
– No.
– ¿Y habéis hecho el Servicio Laboral?
– Mi hermano sí -respondió Kurt-. Yo ya no estaba en edad de hacerlo.
– Vamos a la cuestión -dijo el profesor Keitel-Hemos venido a ofreceros una opción. -Parecía impaciente.
– ¿Cuál?
Ernst bajó la voz para continuar:
– Algunas personas de nuestro Gobierno creen que ciertos individuos no deberían integrar nuestras Fuerzas Armadas, bien porque pertenecen a determinada raza o nacionalidad, porque son intelectuales, o porque tienden a criticar las decisiones de nuestros gobernantes. Yo, en cambio, creo que ninguna nación puede ser más grande que su Ejército. Y para que éste sea grande debe representar a todos sus ciudadanos. El profesor Keitel y yo estamos realizando un estudio que, según creemos, respaldará algunos cambios en la visión que el Gobierno tiene de nuestras Fuerzas Armadas. -Miró hacia el pasillo otra vez para decir al guardia de la SA-: Puede retirarse.
Читать дальше