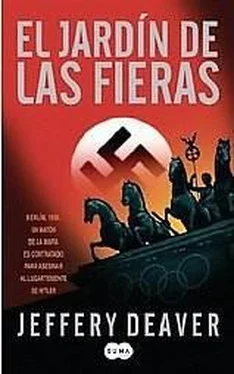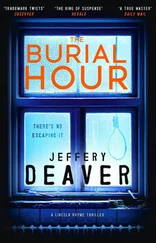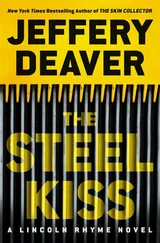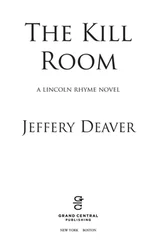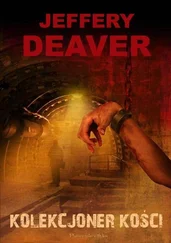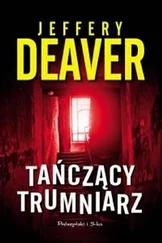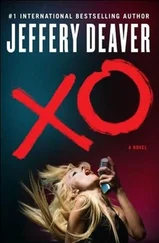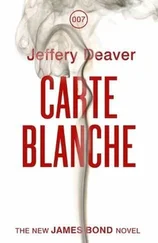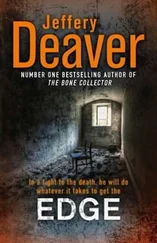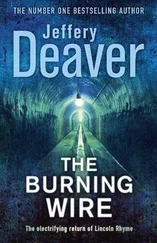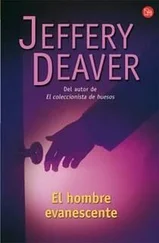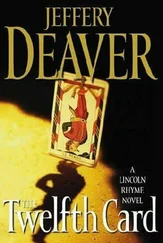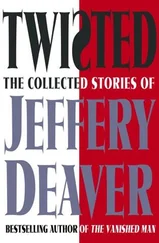La conocía también por aquellas ocasiones en que planeaba despachar a alguien. Miraba los mapas trazados cuidadosamente por su propia mano, revisaba nuevamente el Colt y la segunda pistola, repasaba las notas que había reunido sobre los horarios de su víctima, sus preferencias, sus rutinas, sus relaciones.
Eso era el antes.
El dificilísimo antes. La inmovilidad que precede a la ejecución. El momento en que se mastican los hechos entre sensaciones de impaciencia y nerviosismo. También de miedo, claro. De eso no te libras nunca. El buen sicario no, en ningún caso.
Y siempre esa creciente insensibilidad, el corazón que se va cristalizando.
Comenzaba a tocar el hielo.
En la habitación en penumbra, con las ventanas cerradas y las persianas bajadas (el teléfono desconectado, por supuesto), Paul y Morgan estudiaban un mapa y unas veinticinco fotos publicitarias del Estadio Olímpico desenterradas por Webber junto con un par de pantalones de franela gris para Morgan, con la raya bien marcada (que el norteamericano, después de examinar con escepticismo inicial, había decidido conservar).
Morgan dio un golpecito en una de las fotos.
– ¿Dónde vas a…?
– Un momento, por favor -interrumpió Webber. Y se levantó para cruzar el cuarto, silbando. Estaba de buen humor; tenía mil dólares en el bolsillo; durante un tiempo no tendría que preocuparse por la grasa y el colorante amarillo.
Morgan y Paul se miraron con la frente fruncida. El alemán se dejó caer de rodillas Y comenzó a sacar discos de un armario bajo un gramófono maltrecho. Hizo una mueca.
– Ach, no hay ninguno de John Philip Sousa. Los busco siempre, pero son difíciles de conseguir. -Levantó la vista hacia Morgan-. Oiga, el señor John Dillinger, aquí presente, dice que Sousa es norteamericano. Pero creo que es una broma, ¿no? ¿Verdad que ese director de orquesta es inglés?
– No. Es americano -confirmó el flaco.
– Pues no es eso lo que me han dicho.
Morgan enarcó una ceja.
– Puede que tengas razón. Podríamos hacer una apuesta. ¿Cien marcos?
Webber reflexionó. Luego dijo:
– Prefiero seguir investigando.
– Mira, no tenemos tiempo para la música -añadió Morgan, viendo que el alemán seguía examinando la pila de discos.
Paul dijo:
– Pero hay tiempo para cubrir el sonido de nuestra conversación, ¿no?
– Exactamente -dijo Webber-. Y utilizaremos… -Examinó una etiqueta-. Una colección de nuestras imperturbables canciones de caza. -Encendió el aparato y puso la aguja en el disco. Una melodía enérgica, cargada de chirridos, llenó la habitación. Él rió-. Esto es El cazador de venados. Muy adecuado para nuestra misión.
En Estados Unidos los mafiosos Luciano y Lansky hacían exactamente lo mismo: generalmente encendían la radio para disimular la conversación, por si los muchachos de Dewey o de Hoover hubieran puesto un micrófono en el lugar de la reunión.
– Bueno, ¿qué decíais?
Morgan preguntó:
– ¿Dónde se hará la sesión de fotos?
– Según el memorándum de Ernst, en la sala de prensa.
– O sea, aquí -indicó Webber.
Paul examinó atentamente el dibujo y no quedó complacido. El estadio era enorme y la sala de prensa debía de medir unos sesenta metros de longitud. Estaba cerca del extremo del edificio, por la zona sur. Era posible instalarse en los puestos del lado norte, pero eso requeriría un disparo a gran distancia, a todo lo ancho del lugar.
– Demasiado lejos. Un poco de brisa, la distorsión de la ventana… No, no podría asegurar que el tiro fuera letal. Y podría herir a otra persona.
– ¿Y qué? -preguntó Webber sin energía-. Podrías acertarle a Hitler. O a Göring: es un blanco más grande que un dirigible; hasta un ciego podría acertarle. -Estudió el mapa una vez más-. Podrías disparar cuando Ernst baje del coche. ¿Qué le parece, señor Morgan? -El hecho de que, gracias a Webber, Paul hubiera podido entrar y salir de la Cancillería sano y salvo había dado al alemán suficiente credibilidad como para que le revelaran el nombre de Morgan.
– Pero no sabemos exactamente cuándo y adónde llegará -señaló él. Había diez o doce senderos y pasillos por los que podía arribar-. Tal vez no utilicen la entrada principal. No podemos adivinarlo. Y Paul debería estar escondido antes de que él llegue. Allí se reunirá todo el panteón nacionalsocialista; habrá grandes medidas de seguridad.
Paul continuaba estudiando el mapa. Morgan tenía razón. Notó también que en el plano figuraba una ruta subterránea que parecía rodear todo el estadio; probablemente era para que los Líderes llegaran a entradas y salidas protegidas. Era posible que Ernst nunca estuviera en el exterior del edificio.
Durante un rato examinaron el mapa en silencio. Por fin Paul tuvo una idea y la explicó, tocando las fotos. Los senderos de la parte trasera del estadio estaban abiertos. Al salir de la sala de prensa uno podía ir hacia el este o hacia el oeste a lo largo de un corredor; luego se bajaban varios tramos de escalera hasta la planta baja, donde había una zona de aparcamiento, una calzada amplia y aceras que conducían a la estación de ferrocarril. A unos treinta metros del estadio había un grupo de edificios pequeños, que el mapa denominaba «Depósitos», desde donde se veía el aparcamiento y la calzada.
– Si Ernst saliera por ese camino y bajara la escalera, yo podría disparar desde ese cobertizo. Éste.
– ¿Podrías acertar?
Paul asintió:
– Sí; sería fácil.
– Pero como decíamos, no sabemos si Ernst llegará o saldrá por allí.
– Quizá podamos obligarlo a salir por ese lugar. Levantarlo como a una perdiz.
– ¿Cómo? -preguntó Morgan.
– Se lo pediremos.
– ¿Cómo que se lo pediremos? -Morgan frunció el entrecejo.
– Se le hace llegar un mensaje a la sala de prensa: que se lo requiere con urgencia. Alguien necesita hablar con él en privado sobre un asunto importante. Y él sale por el corredor a la galería, donde lo tengo en la mira.
Webber encendió uno de sus puros de hojas de col.
– Pero ¿qué mensaje podría ser tan urgente como para que interrumpiera una reunión con el Führer , Göring y Goebbels?
– Por lo que he sabido es un hombre obsesionado por el trabajo. Le diremos que hay un problema relacionado con la Armada o la Marina. A eso le prestará atención. Ese Krupp, el fabricante de armas del que hablaba Max… un mensaje de Krupp ¿sería urgente?
Morgan asintió:
– Krupp. Sí, creo que sí. Pero ¿cómo le hacemos llegar el mensaje en plena sesión de fotos?
– Eso es fácil -dijo Webber-. Le telefonearé.
– ¿Cómo?
El hombre chupó su puro ersatz.
– Averiguaré el número de teléfono de la sala de prensa y haré una llamada. Personalmente. Pediré que me comuniquen con Ernst y le diré que abajo hay un conductor que le trae un mensaje. Que sólo se lo entregará a él. De Gustav Krupp von Bohlen en persona. Llamaré desde una oficina de correos; así, cuando la Gestapo marque el siete para buscar el origen de la llamada, no habrá pistas que conduzcan a mí.
– ¿Y cómo conseguirás el número? -preguntó Morgan.
– Por contactos.
Paul preguntó cínicamente:
– ¿Tienes que sobornar a alguien para conseguir ese número, Otto? Sospecho que lo sabe la mayoría de los cronistas de deportes de Berlín.
– Ach -exclamó Webber, sonriendo con placer-. Has dado en el clavo. Es cierto, claro. Pero el aspecto más importante de cualquier empresa es saber a qué individuo recurrir y cuánto cobra.
– De acuerdo -dijo Morgan exasperado-. ¿Cuánto? Y recuerda que no somos un pozo sin fondo.
Читать дальше