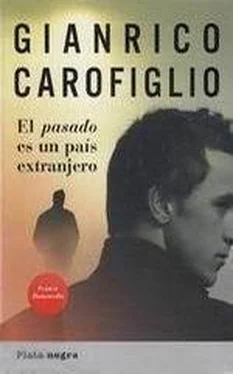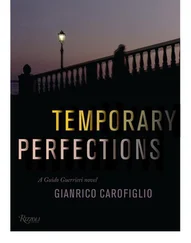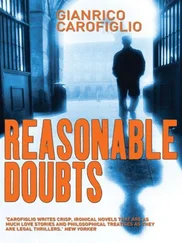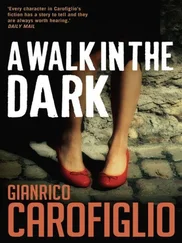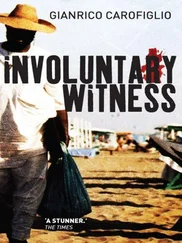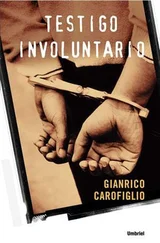De aquel día de sol feroz en Valencia conservo un extraño recuerdo sin ruidos. Sólo imágenes como en una película muda pero en colores violentos.
Caminé muchas horas, me detuve a comer tapas y beber cerveza en un bar que tenía mesas al aire libre, con viejas sombrillas descoloridas; continué caminando durante largo rato, buscando el hotel. Cuando lo encontré, estaba dispuesto a soportar la desolación que me causaba a cambio del aire acondicionado. Era ruidoso pero funcionaba, mientras fuera había más de cuarenta grados.
Cuando le pedí la llave, el conserje me dijo que el otro huésped había regresado y que estaba en la habitación. Me sentí aliviado.
Llamé a la puerta de la habitación; luego volví a llamar y sólo a la tercera vez oí que la voz de Francesco respondía algo incomprensible un momento antes de abrirme, en calzoncillos y con una camiseta negra.
Se sentó en la cama sin hablar y permaneció un par de minutos con los ojos semicerrados, que parecían mirar algo en el suelo. Se iba desperezando lentamente y tenía el aspecto de alguien que ha hecho un viaje de dos días en un vagón de carga. Al fin sacudió la cabeza y levantó la mirada hacia mí.
– ¿Cómo fue? -pregunté.
– Menuda zorra, la pequeña Angelica. Hace números de circo ecuestre. Tal vez en los próximos días te das una vuelta tú también.
Tuve una sensación indefinida y desagradable al oír aquellas palabras pero Francesco no me dio tiempo a identificarla. Dijo que esa misma noche pasaríamos a recoger a Angelica después del trabajo y partiríamos directamente hacia la playa, al sur. Llegaríamos al alba, es decir el momento más hermoso. Nos bañaríamos cuando las playas estuvieran todavía desiertas, iríamos a buscar a unos amigos de Angelica que tenían una pensión con restaurante y, sobre la marcha decidiríamos si nos quedábamos allí a dormir, teniendo en cuenta que al día siguiente ella tenía un día libre en el trabajo.
El programa me gustó y sin embargo Francesco no me estaba pidiendo mi opinión. Me estaba comunicando sus decisiones. Como de costumbre. No pedí explicaciones.
Salimos de Valencia a eso de las cuatro de la madrugada. Todavía había gente en las calles. Después de recoger a Angelica en el bar pasamos por su casa, donde ella tomó un pequeño equipaje, y emprendimos la marcha.
Yo conducía, Angelica estaba sentada a mi lado, Francesco detrás.
Partir a aquella hora de la mañana significa ir al encuentro de la gloria desconocida del universo. Salíamos de la ciudad mientras la noche estaba terminando y todos aquellos que la habían poblado volvían a casa. El aire era fresco, de modo que teníamos las ventanillas abiertas y el aire acondicionado apagado. Todavía no había luz, pero la esperábamos hablando en voz baja.
Me sentía bien. Había dormido toda la tarde, hasta al anochecer. Y con la oscuridad los malos humores se habían disipado. Me sentía lleno de energía y, de nuevo, dispuesto a todo. También Francesco estaba bien. Inmediatamente antes de salir de la habitación había hecho algo extraño.
– ¿Eres mi amigo? -había dicho cuando estaba casi en la puerta. Yo dudaba en responder, no comprendía si estaba bromeando.
– ¿Eres mi amigo? -repitió, y había una nota insólita, algo que sonaba serio y casi desesperado en el modo en que lo dijo.
– ¡Qué pregunta! ¡Claro que soy tu amigo!
Él asintió con la cabeza, y se quedó todavía algunos segundos mirándome. Después me abrazó. Me estrechó con fuerza y yo quedé casi inerte, sin saber qué hacer.
– Ya es hora de ir, amigo. ¿Trajiste las cartas?
Las llevaba y nos fuimos como dos pícaros locos e inocentes hacia la noche, el día y todo lo que nos esperaba. El resto, fuera lo que fuese, no tenía importancia.
Llegamos a Altea cuando el sol todavía no había salido y el aire tenía la transparencia inmóvil de ciertos sueños. En la playa había sólo una señora muy vieja, en pantaloncitos y camiseta, con un perro sin raza enorme, peludo y extraño que corría alrededor de ella. Las olas, pequeñas y perezosas, golpeaban delicadamente la orilla.
Los tres nos desvestimos sin decir una palabra. Pocas veces en mi vida me he sentido tan exactamente en mi lugar como aquel amanecer en una playa desconocida de España. Entramos en el agua caminando despacio; alrededor, todo tenía un sentido casi sagrado e inminente. De posibilidad infinita.
Estábamos nadando con lentitud mar adentro, algunos metros uno del otro, con la cabeza fuera del agua, cuando de pronto el universo se cubrió de rosa y de gloria.
El sol salió del mar y sentí que mis lágrimas se mezclaban con las gotas de agua que me resbalaban por la cara.
Después de desayunar nos acomodamos con las toallas en la playa, muy cerca del mar. La gente empezaba a llegar.
– ¿Por qué no sacas las cartas? -me dijo Francesco.
Las saqué de mi mochila mientras él se dirigía a Angelica.
– Giorgio es un excelente prestidigitador. -Tenía una expresión perfectamente seria. Estaba jugando. Se burlaba de nosotros dos de distinta manera. Pero aunque lo sabía muy bien, me sentí henchido de orgullo por lo que decía.
– Vamos, muéstrale algo.
No protesté. No dije que el maestro era él. Le mostré unas cuantas cosas y, al diablo, pensé que era bueno. Angelica me miraba con el ceño ligeramente fruncido, la mirada cada vez más asombrada.
Francesco me pidió que le mostrara el juego de las tres cartas. Sin decir nada, saqué la reina de corazones y los dos dieces negros.
– Carta que gana -mostraba la reina-, carta que pierde -mostraba primero uno y después el otro diez. Sentía que el pulso se me aceleraba, lo que no me había sucedido mientras realizaba los otros juegos de prestidigitación. Deposité con suavidad las cartas cubiertas sobre la toalla extendida en la arena.
– ¿Dónde está la reina?
Angelica dio la vuelta a una carta y vio que era el diez de tréboles.
– Hazlo de nuevo -dijo mirándome de arriba abajo. Una nota de fingida severidad en la voz mientras los ojos reían como los de una niña.
– Está bien. Carta que gana, carta que pierde. La mano es más veloz que el ojo. Carta que gana, carta que pierde.
Apoyé las cartas. Ella se quedó mirándolas varios segundos. Sabía que era un truco, pero sus ojos decían que la reina era la carta a su derecha. Al fin la señaló. Era el diez de picas. Rehíce el juego un montón de veces, con todas las variantes, y ella nunca consiguió acertar. Un par de veces, después de haberse equivocado, quiso destapar también las otras dos cartas para estar segura de que no había hecho desaparecer la reina de corazones.
– Es increíble. Nunca había visto nada igual. Pensaba que sólo pasaba en las películas. Joder, lo haces a centímetros de mi cara.
Fue entonces cuando Francesco propuso que nos divirtiéramos un poco con esa habilidad mía. Mientras hablaba, me di cuenta de que había tenido aquella idea desde el principio.
Nos trasladaríamos algunos kilómetros, hacia otra playa -porque allí, ahora, alguien podría habernos visto-, y entre los tres ganaríamos un poco de dinero. Estaba a punto de comentar algo cuando Angelica se me adelantó diciendo que era una idea divertida. Miré a Francesco y él me devolvió la mirada, sonriendo. Las pocas monedas que podríamos sacar de algún incauto de la playa le traían sin cuidado. Quería celebrar esa nueva iniciación mía. Mía y de Angelica. Había algo turbio en ese nuevo juego. Era como si nos empujase uno a los brazos del otro, pero pretendiendo estar presente mientras hacíamos el amor. Quería llevarnos hacia lo que había decidido y disfrutar de la escena.
Dejé pasar algunos segundos, luego me encogí de hombros y sencillamente dije sí con la cabeza. Si en verdad lo quieres así.
Читать дальше