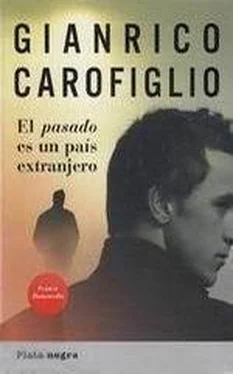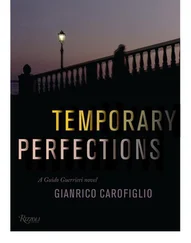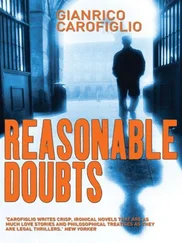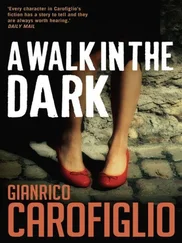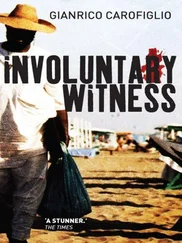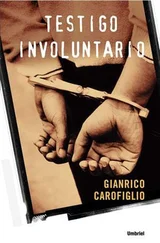Me sentí como si me arrojaran al pasado, absorbido por un remolino que terminaba hacía diez años.
Escuela media estatal Giovanni Pascoli. El mismo edificio de la escuela de secundaria superior Orazio Flacco, llamado «El Flaco». Todas las aulas tenían rejas en las ventanas desde que un estudiante, por una estúpida apuesta, había caminado por una cornisa y había mirado hacia abajo. Yo entonces iba a primaria, pero algún niño mayor me había contado el alarido que se había oído en toda la escuela. Un alarido que había helado la sangre y la juventud de centenares de estudiantes.
Hacía frío en la Pascoli y en el Orazio Flacco. Porque enfrente estaba el mar y el viento se colaba a través de las ventanas aunque estuvieran cerradas. La imagen de la Ferrari emergió de mi memoria mientras me parecía sentir aquel frío, el silbido del viento, aquel olor mezcla de polvo, de madera, de chicos y de murallas antiguas.
La profesora Ferrari era excelente y merecidamente famosa. Nos hacíamos recomendar para que nos admitieran en sus clases.
Era una señora guapa, con ojos azules, cabellos blancos cortos y pómulos pronunciados. La cara de quien no teme a nadie. Tenía una voz baja, un poco ronca por los cigarrillos, con un ligero acento piamontés. Cuando yo iba a la escuela secundaria tendría entre cincuenta y sesenta años.
Debía de haber cumplido apenas veinte cuando, el 26 de abril de 1945, entró en Génova con las brigadas partisanas de montaña y una metralleta inglesa en las manos.
No recuerdo que se enfadara nunca en los tres años de escuela secundaria. Era del tipo de profesora que no necesita enfadarse y ni siquiera alzar la voz.
Cuando un estudiante hacía o decía algo indebido, lo miraba. Tal vez también dijera algo, pero yo recuerdo sólo su mirada y aquel modo de mover la cabeza. Giraba la cabeza, con lentitud, mientras el resto del cuerpo permanecía firme y miraba al desdichado a los ojos.
No necesitaba enfadarse.
El diez para aquel escrito mío fue un caso único, pues la nota más alta que ponía la Ferrari en general era ocho. Muy raramente nueve. Así como la lectura de un tema -un tema humorístico- en clase.
Y era verdad que tampoco ella consiguió contener la risa leyendo algunos pasajes.
No recuerdo en qué clase de animal había transformado a la profesora de matemáticas y ciencias. Pero debía de ser divertido porque la Ferrari comenzó a reírse a mandíbula batiente. Se reía tanto que tuvo que interrumpir la lectura, apoyar la hoja en el escritorio y cubrirse la cara con las manos. Mis compañeros también reían. Toda la clase reía, y también yo, pero más que nada para esconder mi expresión de satisfacción y orgullo. Tenía once o doce años y pensaba que de grande sería un escritor de novelas humorísticas famoso. Era feliz.
La imagen se esfumó mientras Mastropasqua decía algo que no entendí. Debía de haber cambiado de tema y yo asentí vigorosamente, esforzándome por sonreír y entrecerrando los ojos.
– Tenemos que organizar un buen reencuentro. Cuando me haya presentado a las oposiciones me ocuparé yo de llamarles a todos.
Un reencuentro. Seguro. Hacemos uno ahora y después otro tal vez a los treinta años y otro a los cuarenta. Asentí de nuevo y otra vez me esforcé por sonreír, pero me di cuenta de que aquella sonrisa se estaba transformando en una mueca. Me alegro de haberte encontrado, tú siempre con los libros, Cipriani.
Yo también me alegro de haberte encontrado. Adiós, Cipriani -abrazo-; adiós, Mastropasqua.
Fue hacia la caja con su manual de Oposiciones a agente de la policía del Estado. Yo me quedé ante aquel estante, haciendo ver que miraba un libro sobre bridge, esperando que mi compañero de escuela saliera de la librería. Cuando me volví ya no estaba, como si hubiera sido absorbido por el lugar de donde había salido. Dondequiera que fuese.
Entonces me fui yo también y caminé hasta el paseo marítimo y más allá, como si estuviese escapando de algo, hasta los límites de la ciudad, hasta los últimos edificios, hasta el quiosco que al sur marcaba el final de todos los paseos a pie. Compré tres botellas grandes de cerveza y fui a sentarme en la base de piedra de la última farola, mirando hacia el mar, sin nada preciso que mirar. O que pensar.
Me quedé allí bebiendo y fumando durante mucho tiempo. La luz del día se esfumó lentamente. Muy lentamente. La línea del horizonte se borró con igual lentitud. Aquél era un día infinito y yo no sabía dónde ir. En aquel momento tuve la sensación de que no conseguiría levantarme, que no podría hacer ningún movimiento, como si estuviese envuelto en una especie de telaraña.
Bajé del bloque de granito cuando ya era de noche y en mi lugar dejé las botellas vacías una al lado de otra, alineadas hacia el mar. Antes de volverme y echar a andar, me quedé algunos instantes mirando las tres siluetas de un violeta rojizo sobre el fondo azul de Prusia. Pensé que aquellas botellas puestas allí, en equilibrio frente al mar, esperando que alguien las hiciera caer, debían de tener algún significado.
Naturalmente no encontré ese significado. Si es que lo había.
Para volver a casa tuve que caminar casi una hora, a pasos largos, forzados. Aturdido por el cansancio, por la cerveza; con la cabeza gacha, mirando sólo el metro de acera que me precedía.
Me acosté y dormí largamente. Tuve un sueño oscuro, profundo e inaprensible.
El martes por la mañana la lluvia era monótona e insistente. Insólito para el mes de junio.
El ruido de la lluvia me había despertado temprano y no conseguí permanecer en la cama. Cuando me levanté eran apenas las ocho. No podía llamar a esa hora y debía encontrar una manera de pasar el tiempo. Entonces desayuné con calma. Me lavé los dientes y me afeité. Después, antes de vestirme, en vista de que todavía era temprano, pensé en reordenar mi habitación.
Encendí la radio, encontré una cadena que transmitía música italiana con pocas interrupciones de publicidad y empecé.
Junté diarios viejos, apuntes que ya no me servían, baratijas depositadas en el fondo de los cajones del escritorio, dos zapatillas viejas que estaban debajo de la cama desde quién sabía cuánto tiempo, y lo puse todo en dos grandes bolsas de basura. Ordené los libros en los estantes, volví a pegar un póster -El reino de las luces, de Magritte-, que desde hacía mucho tiempo colgaba torcido de un único e inestable pedazo de cinta adhesiva. Hasta saqué el polvo con un trapo húmedo. Técnica aprendida de niño, cuando mis padres me pagaban por mis prestaciones de colaborador doméstico.
Al final, después de haberme lavado y vestido, fui directo al teléfono y llamé sin pensar.
De nuevo una conversación sin matices. Una comunicación de trabajo. ¿Quería ir enseguida? Quería. Si me explicaba cómo llegar a su casa. Por el número de teléfono me parecía que debía de vivir en la periferia, en la parte del barrio de Carbonara. Cuando me lo explicó, vi que no me había equivocado. Estaba cerca del Circolo Tennis, un par de kilómetros antes de Carbonara. Zona de chalés de ricos.
Cuando salí, la lluvia seguía cayendo monótona de un cielo gris y compacto. Me deslicé en el coche calculando que no lograría salir del centro antes de media hora. El tráfico era el de los peores días. Como de costumbre debería haberme puesto nervioso a causa de esto. En cambio, la idea de quedarme largo tiempo en el coche, tal vez atrapado en un embotellamiento, escuchando música, la misma emisora de radio que había sintonizado en casa, sin pensar en nada, me relajó. Permanecí sin hacer nada en aquel tiempo suspendido.
De modo que crucé la ciudad perezosamente, entre coches estacionados en doble fila, baches del tercer mundo, personas confusas, en manga corta y con paraguas negros, guardias urbanos en impermeable. Escuchaba la radio y seguía el movimiento hipnótico de los limpiaparabrisas que diluían en el vidrio las densas gotitas. De repente me di cuenta de que estaba moviendo imperceptiblemente la cabeza al ritmo de los limpiaparabrisas, y cuando me encontré en las inmediaciones del Circolo Tennis, pensé que no habría podido decir qué calles había tomado para llegar.
Читать дальше