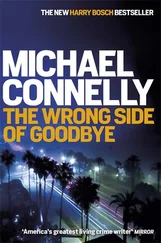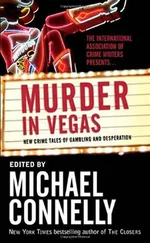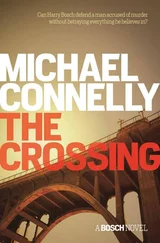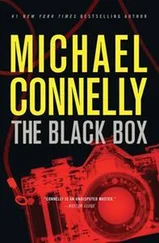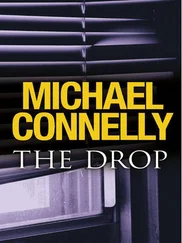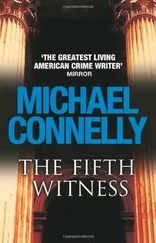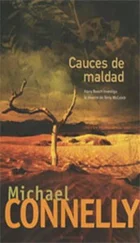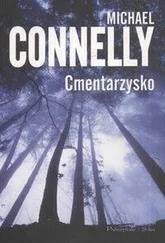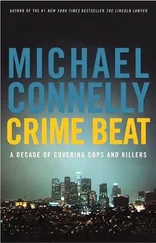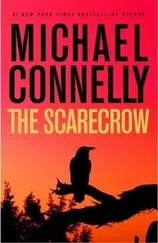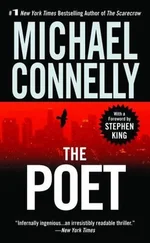Michael Connelly - El Poeta
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Connelly - El Poeta» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Poeta
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Poeta: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Poeta»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El Poeta — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Poeta», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mientras cruzaba Boulder pude ver cómo se iban formando nubes de nevada por encima de las cumbres de Fiat Irons. Sabía por haberme criado allí que podían descargar con fuerza cuando llegasen. Esperaba que el Tempo de la empresa que conducía tuviera cadenas en el maletero, pero sabía que era improbable.
En el lago Bear encontré a Pena fuera de la cabana, hablando con un grupo de esquiadores de fondo que pasaban por allí. Mientras esperaba me acerqué al lago. Observé que en varios lugares la gente había quitado la nieve hasta dejar el hielo al descubierto. Di unos pasos cautelosos por el lago helado, miré por una de aquellas aberturas de color azul-negro y me imaginé las profundidades. Sentí un ligero temblor en las entrañas. Veinte años atrás, mi hermana se había escurrido entre el hielo y había muerto en aquel lago. Ahora, mi hermano había muerto en su coche a menos de cincuenta metros de allí. Mientras miraba el hielo ennegrecido recordé haber oído contar que algunos peces del lago se congelaban en invierno, pero cuando llegaba el deshielo, en primavera, se despertaban y abandonaban su letargo. Me preguntaba si sería cierto y pensé que era una lástima que las personas no hicieran lo mismo.
– Usted otra vez. Me volví y vi a Pena.
– Sí, lamento molestarle. Sólo querría hacerle unas preguntas más.
– No se preocupe. Me habría gustado poder hacer algo antes, ¿sabe? Quizás haberlo visto llegar y haber acudido por si necesitaba ayuda. No sé.
Habíamos empezado a caminar hacia la cabana.
– No sé si alguien hubiera podido hacer algo -contesté sin saber qué decir.
– Bueno, ¿cuáles son esas preguntas? Saqué mi cuaderno de notas.
– Uf, la primera: cuando usted llegó al coche ¿le vio las manos? ¿Dónde las tenía? Siguió caminando en silencio. Pensé que estaba reconstruyendo mentalmente el incidente.
– ¿Sabe? -dijo por fin-. Creo que le vi las manos. Porque en cuanto llegué y lo vi me figuré enseguida que se había disparado. De modo que estoy casi seguro de que le miré las manos para ver si aún sostenía el arma.
– ¿La tenía?
– No. La vi en el asiento de al lado. Había caído sobre el asiento.
– ¿Recuerda usted si llevaba puestos unos guantes cuando miró al interior?
– Guantes… guantes -dijo, como si tratara de arrancarle una respuesta al banco de datos de su cerebro. Después de otra larga pausa, añadió-: No lo sé. No tengo la imagen en la memoria. ¿Qué dice la policía?
– Bueno, sólo intento comprobar si lo recuerda.
– Pues no puedo recordarlo, lo siento.
– Si la policía se lo pidiera, ¿se dejaría hipnotizar? Para ver si se lo podían sacar de esa manera.
– ¿Hipnotizarme? ¿Esas cosas hacen? -Aveces, si es necesario.
– Bueno, si fuera necesario supongo que lo haría.
Estábamos frente a la cabana. Me quedé mirando al Tempo, que había estacionado en el mismo lugar en que lo había hecho mi hermano.
– Otra cosa que quiero preguntarle es sobre el tiempo. El informe policial dice que usted avistó el coche a los cinco segundos de oír el disparo. Y en cinco segundos no hay manera de que alguien corriera desde el coche hasta el bosque sin que usted lo viera.
– Cierto. No hay manera. Lo habría visto.
– De acuerdo, ¿y después?
– ¿Después de qué?
– Después de que usted fuera hasta el coche y viera que el hombre estaba muerto. El otro día me dijo que volvió a la cabana e hizo un par de llamadas, ¿no es cierto?
– Sí, al 911 ya mi jefe.
– De modo que estaba usted dentro de la cabana y no podía ver el coche, ¿verdad?
– Cierto.
– ¿Durante cuánto tiempo?
Pena, dándose cuenta de lo que yo pretendía, comentó:
– Pero eso no tiene importancia, porque él estaba solo en el coche.
– Ya lo sé, pero dígame: ¿durante cuánto tiempo?
Se encogió de hombros como diciendo ¿qué demonios?, y volvió a guardar silencio. Después entró en la cabana e hizo con la mano el gesto de descolgar el teléfono.
– Llamé al 911. Me contestaron muy rápido. Tomaron nota de mi nombre y de lo que había visto, y eso llevó algún tiempo. Después volví a telefonear y pregunté por Dough Paquin, que es mi jefe. Dije que era una emergencia y me comunicaron con él enseguida. Se puso al teléfono y le conté lo que había pasado, entonces me ordenó que saliera y
que no perdiera de vista el coche hasta que llegase la policía. Eso fue todo. Entonces salí.
Consideré todo aquello y llegué a la conclusión de que probablemente había perdido de vista el Caprice durante al menos treinta segundos.
– La primera vez que fue al coche, ¿comprobó todas las puertas para ver si alguna se podía abrir?
– Solamente la del conductor. Pero estaban todas bloqueadas.
– ¿Cómo lo sabe?
– Cuando llegaron los policías lo intentaron y estaban todas cerradas por dentro. Tuvieron que usar una de esas palanquetas para hacer saltar el mecanismo de bloqueo.
Asentí y le dije:
– ¿Y el asiento trasero? Usted me comentó ayer que las ventanas estaban empañadas. ¿Se acercó lo suficiente al cristal para mirar directamente el asiento trasero? ¿Y al suelo?
Pena comprendió entonces lo que le estaba preguntando. Se quedó pensativo un instante y sacudió la cabeza negativamente.
– No, no miré directamente la parte trasera. Me limité a pensar que el hombre estaba solo y ya está.
– ¿Le han hecho los policías estas preguntas?
– No, realmente no. Creo que sé adonde quiere ir a parar. Asentí.
– Una cosa más. Cuando usted llamó, ¿le dijo a alguien que era un suicidio o sólo que había habido un disparo?
– Yo… -sus ojos buscaban por entre las nubes de su memoria-. Sí, dije que alguien había subido aquí y se había suicidado. Sólo eso. Supongo que lo tendrán grabado.
– Es probable. Muchas gracias.
Inicié el regreso a mi coche mientras empezaban a caer los primeros copos. Oí que Pena me llamaba.
– ¿Qué hay de lo de hipnotizarme?
– Ya le llamarán si quieren hacerlo.
Antes de entrar en el coche miré en el maletero. No había cadenas.
De regreso a Boulder me detuve en una librería llamada, con bastante acierto, «La calle Morgue» y elegí un volumen que contenía los relatos completos y los poemas de Edgar Alian Poe. Tenía la intención de empezar a leerlo aquella misma noche. Mientras conducía hacia Denver me esforcé intentando encajar las respuestas de Pena en la teoría sobre la que estaba trabajando. Independientemente de cómo barajase las respuestas, no había nada que hiciera descarrilar mi nueva creencia.
Cuando llegué al Departamento de Policía, en el despacho de la SIU me dijeron que Scalari había salido, de modo que me fui a homicidios y encontré a Wexler sentado a su mesa. No vi por allí a St. Louis.
– Mierda -dijo Wexler-. ¿Otra vez aquí a jeringarme?
– No -le dije-. ¿Me la vas a jeringar tú a mí?
– Depende de lo que preguntes.
– ¿Dónde está el coche de mi hermano? ¿Se ha vuelto a utilizar?
– ¿Qué es esto, Jack? ¿Ni siquiera se te ha ocurrido concebir la posibilidad de que nosotros sabemos cómo llevar una investigación?
Tiró airadamente a la papelera del rincón el bolígrafo con el que estaba escribiendo. Después se dio cuenta de lo que había hecho y fue a recuperarlo.
– Mira, yo no intento enseñarte nada ni crearte problemas -le dije en tono apacible-. Sólo intento plantear todas las cuestiones, y cuanto más lo intento, más preguntas aparecen.
– ¿Como qué?
Le conté mi visita a Pena y advertí que se iba enfadando.
La sangre se le subía a la cara y le temblaba levemente la mandíbula izquierda.
– Mira, vosotros, tíos, habéis cerrado el caso -le dije-. No hay nada malo en que yo hable con Pena. Además, tú o Scalari o quien sea os olvidáis de algo. El coche estuvo fuera de su alcance visual durante más de medio minuto mientras telefoneaba.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Poeta»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Poeta» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Poeta» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.