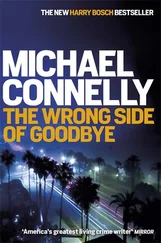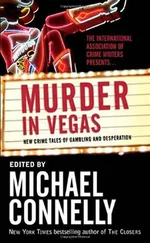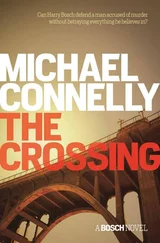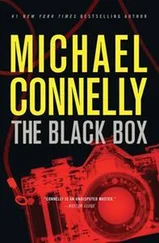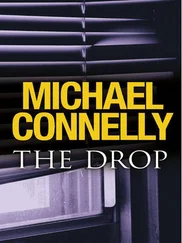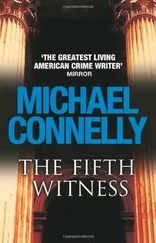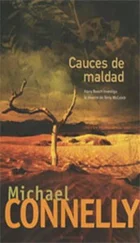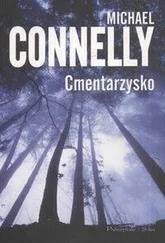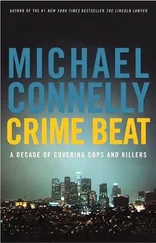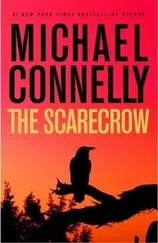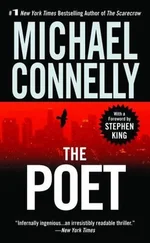Michael Connelly - El Poeta
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Connelly - El Poeta» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El Poeta
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El Poeta: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El Poeta»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El Poeta — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El Poeta», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:

Michael Connelly
El Poeta
Dedicado a Philip Spitzer y Joel Gotler, excelentes agentes y consejeros, pero por encima de todo unos grandes amigos.
1
La muerte es lo mío. Me gano la vida con ella. Con ella he forjado mi prestigio profesional. La trato con la pasión y la precisión de un empresario de pompas fúnebres: sombrío y compasivo cuando estoy con los deudos, hábil artesano cuando estoy a solas con ella. Siempre he creído que el secreto de tratar con la muerte es mantener la distancia. Ésa es la regla de oro. No dejada que te eche el aliento.
Pero esta regla no me sirvió de protección. Cuando llegaron los dos detectives y me hablaron de Sean un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como si, de repente, estuviera al otro lado del cristal del acuario. Me movía como si estuviera bajo el agua -adelante, atrás, adelante, atrás-, mirando al resto del mundo a través del vidrio. Desde el asiento trasero de su coche podía ver mis ojos en el espejo retrovisor, refulgiendo cada vez que pasábamos bajo una farola. Reconocí esa mirada perdida que tenían las viudas recientes a las que había entrevistado durante años.
Sólo conocía a uno de los dos detectives. Harold Wexler. Me lo habían presentado unos meses atrás, cuando entré en el Pints Of a tomar una copa con Sean. Trabajaban juntos en el CAP del Departamento de Policía de Denver. Recuerdo que Sean le llamaba Wex. Los polis suelen ponerse motes entre ellos. El de Wexler es Wex. El de Sean era Mac. Es una especie de nexo tribal. Algunos de esos nombres no son muy lisonjeros, pero los polis no se quejan. Conozco a uno en Colorado Springs que se llama Scoto y al que la mayoría de sus compañeros llaman Scroto. Algunos aún llegan más lejos y le llaman Escroto, pero apuesto a que tienes que ser muy amigo para poder hacer algo así.
Wexler tenía la complexión de un torito, potente pero chaparro, una voz curada lentamente durante años por los cigarrillos y el whisky y una cara enjuta que siempre me había parecido congestionada. Lo recuerdo bebiendo Jim Beam con hielo. Siempre me ha interesado saber lo que beben los polis. Dice mucho sobre ellos. Cuando lo toman así, solo, siempre me da la impresión de que han visto demasiadas veces demasiadas cosas que la mayoría de la gente no ve en toda su vida. Sean bebía cerveza Lite aquella noche, pero él aún era joven. Aunque era el jefe de la unidad del CAP, era al menos diez años más joven que Wexler. Quizá con diez años más habría acabado tomándose su fría medicina a palo seco, como Wexler. Nunca llegaré a saberlo. Pasé la mayor parte del trayecto desde Denver recordando aquella noche en el Pints Of. No es que hubiera ocurrido nada importante. Sólo estuve tomando unas copas con mi hermano en el bar de los polis, pero fue nuestro último encuentro cordial antes de que apareciese Theresa Lofton. Ese recuerdo me devolvió al acuario.
Pero cuando la realidad pudo atravesar el cristal, me taladró el corazón y me sentí invadido por una sensación de fracaso y de pena. Eran las primeras lágrimas que me salían realmente del alma en mis treinta y cuatro años de vida. Incluida la muerte de mi hermana. Entonces era demasiado joven para sentir exactamente pena por Sarah o incluso para comprender el desastre de una vida truncada. Ahora sentía pena porque nunca me hubiera imaginado que Sean estuviera tan cerca del abismo. Él era de cerveza Lite, mientras que los demás polis que yo conocía eran de whisky con hielo.
Por supuesto, también era consciente de lo que había de autocompasión en ese tipo de sentimiento. Durante mucho tiempo no habíamos sabido nada el uno del otro. Cada uno había seguido su camino. Y cada vez que yo admitía esta verdad volvía a empezar el ciclo de mi pena.
Mi hermano me explicó una vez la teoría del límite. Decía que todo poli de homicidios tenía un límite, pero que no se conocía hasta que se alcanzaba. Hablaba de cadáveres. Sean creía que estaban contados los que un policía podía llegar a soportar. Era un número distinto para cada persona. Algunos lo alcanzaban pronto. Otros se lo habían marcado en veinte homicidios, y nunca llegaron a acercarse. Pero había un número. Y cuando llegabas, se acabó. Pedías el traslado al registro, devolvías la placa, hacías algo. Porque ya no eras capaz de ver otro cadáver más. Y si lo hacías, si te pasabas del límite, bueno, entonces tenías problemas. Podías acabar tragándote una bala. Eso es lo que decía Sean.
Me di cuenta de que el otro, Ray St. Louis, me había dicho algo.
Se volvió para mirarme. Era mucho más corpulento que Wexler. Incluso en la penumbra del interior del coche pude percibir la rudeza de su rostro picado de viruelas. No le conocía, pero había oído hablar de él a otros polis y sabía que le llamaban Big Dog. Se me ocurrió que él Y Wexler eran los perfectos Mutt y Jeff en cuanto los vi esperándome en el vestíbulo del Rocky. Era como si se hubieran escapado de una película de medianoche. Largas gabardinas oscuras, sombreros. Toda la escena podría haber sido en blanco y negro.
– Oye, Jack. Vamos a darle un buen palo. Es nuestro trabajo, pero nos gustaría que estuvieras allí para que nos ayudes, quizá para ponerte a su lado si la cosa se pone dura. Ya sabes, por si ella necesita tener a alguien cerca. ¿Vale?
– Vale.
– Bien, Jack.
Nos dirigíamos a la casa de Sean, en Boulder. Pero yo sabía que nadie iba a dar un palo a Riley, su mujer, no haría falta. Sabría cuál era la noticia en cuanto abriese la puerta y nos viera allí a los tres sin Sean. Cualquier mujer de policía lo sabía. Se pasan la vida temiendo ese momento y preparándose para él. Cada vez que oyen llamar a la puerta, al abrir esperan encontrarse con los mensajeros de la muerte. Y esta vez sería cierto.
– Ya sabéis, se dará cuenta enseguida -les dije.
– Es probable -dijo Wexler-. Siempre lo hacen.
Comprendí que ellos ya contaban con que se daría por enterada nada más abrir la puerta. Eso haría más fácil su
trabajo.
Hinqué la barbilla en el pecho y hundí los dedos bajo las gafas para estrujarme el puente de la nariz. Me había convertido en un personaje más de una de mis propias historias, exhibía los detalles de pena y dolor que tanto me costaba elaborar cuando quería conseguir para el periódico un reportaje que tuviera garra. En ese momento, yo era uno de los detalles de aquella historia.
Me invadió un sentimiento de vergüenza cuando pensé en todas las llamadas que había hecho a una viuda o a los padres de un chico muerto. O al hermano de un suicida. Sí, también lo había hecho. Creo que no había ningún tipo de muerte sobre el que no hubiera escrito, que no me hubiera llevado a merodear como un intruso en la pena de alguien.
¿Cómo se siente? Palabras dignas de un reportero. Ésa era siempre la primera pregunta. Si no tan directa, sí cuidadosamente camuflada entre palabras que deseaban transmitir simpatía y comprensión… unos sentimientos que, en realidad, yo no experimentaba. Conservo un recuerdo de uno de esos trances. Una leve cicatriz blanca que me cruza la mejilla izquierda justo por encima de la barba. Me la hizo el diamante del anillo de compromiso de una mujer cuyo novio había muerto arrollado por un alud cerca de Breckenridge. Le presenté el paño de lágrimas de costumbre y ella me respondió cruzándome la cara de un revés. Era en mis tiempos de novato y pensé que me había equivocado. Ahora llevo la cicatriz como un policía lleva su placa.
– Será mejor que pares el coche -dije-. Estoy a punto de marearme.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El Poeta»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El Poeta» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El Poeta» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.